Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosLo primero es el murmullo, el runrún, esa cosa informe a la que hay que dar salida con paciencia, atención y mil vueltas. El escritor es una persona que rumia

29 de enero de 2026 - 9min.
José Jiménez Lozano (1930-2020). Escritor cultivador de todos los géneros literarios, incluido el periodismo, es autor de una extensa obra que va de lo particular a lo universal. Tras obtener distintos reconocimientos, en 2002 se le concedió el Premio Cervantes por toda su trayectoria.
Avance
A partir del libro de la catedrática de Literatura española y escritora Guadalupe Arbona Abascal se recupera lo que José Jiménez Lozano tiene que decir a las nuevas generaciones. Su manera de entender la escritura resultará sorprendente para los afectos a la literatura del yo. La de Jiménez Lozano es literatura de lo opuesto: literatura de nadie, pero de un nadie bien atento que orienta su oído a sus «adentros». Ahí se fragua la rumia, el runrún literario y la conversación entre autores y personajes de todas las épocas que le dicen, que le dictan al autor lo que tiene que decir. Así se entiende la frase que le gustaba repetir: «Al escritor se le regala todo». Así se puede mantener viva y fresca la literatura que no es uno ni de una ni de nadie porque es de todos y pertenece a quien se acerca.
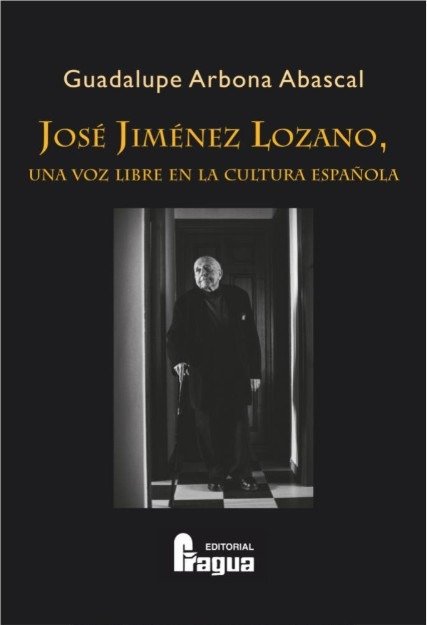
Publicado por la editorial Fragua, el libro José Jiménez Lozano. Una voz libre en la cultura española es teoría y es práctica. Muchas de las descripciones, estrategias y mecanismos expuestos convergen en el tratamiento que el autor da a la figura de la Magdalena. Es clave. La trata en distintos momentos y en géneros también distintos. Nadie como ella para ilustrar la escritura que recoge y entrega el testigo literario que cultivó Jiménez Lozano.
ArtÍculo
«Y se dan muchas vueltas a las cosas en la cabeza y en el corazón […]. Porque son siglos y siglos de dar vueltas y vueltas en silencio a una sola palabra, a una mirada, o a un gesto, y de ir quitando, quitando, quitando, como cuando se pela una alcachofa, o un palmito andaluz», escribe José Jiménez Lozano en Carta de Tesa. No es un ensayo, sino una novela, pero, es igual: quien narra, habla, escribe y así piensa es el propio autor, que en otra novela utilizó la imagen de la noria para expresar «las vueltas que hay que dar para que se separe el agua de la arenilla —o la cháchara de la palabra literaria—. La metáfora es de la obra titulada Agua de noria, pero la explicación corresponde a la Catedrática de Literatura española en la Universidad Complutense, ensayista y autora Guadalupe Arbona Abascal. También es directora de la página oficial de José Jiménez Lozano y acaba de publicar el ensayo que lleva su nombre en el título añadiendo: una voz libre en la cultura española.
El volumen es una puerta de entrada al universo de este autor para quien no lo conozca y una estupenda sistematización de su pensamiento y escritura para quien lo haya leído. Además, incorpora una valiosa clasificación de su obra por géneros que no es una lista ni esas-páginas-que nadie-lee. Cada categoría viene precedida por una declaración de Jiménez Lozano, que es una declaración de principios. Por ejemplo, precede a la enumeración de sus ensayos esta aseveración: «Escribir o no escribir está en función en este caso de lo que uno ve y oye en sus adentros; si no se ve ni se oye, hay que esperar y dejar de escribir». Lo primero es el murmullo, el runrún, esa cosa informe a la que hay que dar salida con paciencia, atención y mil vueltas. El escritor es una persona que rumia.
Cabría preguntar, ¿y qué rumia? Como alguien que debe algo y esa deuda no le deja dormir, quien escribe es una persona que se ve en el compromiso de atender una extraña obligación. Nadie se la ha impuesto, pero él o ella tiene oídos y escucha, tiene ojos y ve. También tiene hambre inagotable de saber y mucha curiosidad. El escritor rumiante se acerca al alimento, que es exterior, y que Arbona localiza en la cultura anterior y en la lengua. Así es como entra en contacto con otros nombres que le han precedido en sus inquietudes y con los que llega a entablar una estrecha amistad. Nada importa si están vivos o muertos: la «familia espiritual» es elegida y es eterna, por eso es de tanto y tan buen provecho.
Pero no, no es exacto lo anterior. Jiménez Lozano no estaría de acuerdo en esa elección voluntaria y la autora de este ensayo lo explica hablando de «fascinaciones y secuestros». La diferencia es que, en esta ocasión, el retenido lo hace con complacencia y gozo. Escribe Arbona que estos acercamientos, «estas grandes amistades […] le dan historias que encienden el deseo de recontar para entender y el gusto de revivir algo visto, querido e imaginado para que no se pierda. Hasta en esa génesis y desarrollo de la cultura, Jiménez Lozano testimonia cierta ‘pasividad’ como ya se ha dicho; es decir, él no elige a aquellos amigos con los que establece una relación y un diálogo». Es una distinción fundamental porque sin ella no se entiende la noción del escritor como un médium, como nada incluso, pero una nada que cuenta.
El planteamiento literario de José Jiménez Lozano está tan alejado de los cánones actuales que se ubica en el extremo más distante y en oposición a la exitosa y ubicua literatura del yo. Frente a esta, el vallisoletano —nacido en Langa, Ávila— defiende, cultiva y representa la literatura del nadie. Al escritor «se le regala todo». Y recuerda Guadalupe Arbona que esta es «una de las frases que encabeza y repite machaconamente en las reflexiones sobre su escritura». No pide nada José Jiménez Lozano cuando explica que el narrador lo tiene todo hecho prácticamente… salvo alguna cosa. Y qué cosa: «Solo tiene que olvidarse de sí mismo, y ser fiel a los rostros que ve, a las voces que escucha, a las historias que en sus adentros se le cuentan». Lo dicho, casi nada. Continúa la cita la propia autora con una frase aforística que bien pudiera haber escrito el mismo Lozano: «La conciencia de lo recibido exige mucha delicadeza».
Entra la tradición literaria recibida, la Biblia constituye un texto al que Jiménez Lozano le prestó mucha atención. Allí encontró buenos alimentos y argumentos para su actividad rumiante. Él los tomó, los reelaboró en distintos géneros, desde distintos puntos de vista, y los ofreció a sus lectores como parte de un proceso interminable que entiende la literatura no como algo acabado sino como una especie de tren en marcha al que los autores se suben o bajan, pero que tiene vida propia y, sobre todo, movimiento continuo: la literatura nunca se acaba, las figuras tienen mil vidas, no se agotan con los textos.
Figura paradigmática de ello es la Magdalena que Jiménez Lozano trata en distintas obras, pertenecientes a distintos géneros. Es muy importante en el ensayo de Guadalupe Arbona, ya que le dedica un capítulo de su estudio. En él, consigna todas sus apariciones. En la primera, en el relato El gusano, un médico romano, odiador profesional de cristianos, increpa al césar para que los aplaste. ¿A qué tanto odio? No es odio o sí, pero en su versión de resentimiento amoroso: el Embaucador [sic] le ha robado a su antigua amante. Parece que nadie puede resistirse al Dios del amor.

En el libro de poesía El tiempo de Eurídice le dedica unos versos. Lo hace con la vista puesta en una representación pictórica del personaje, La Magdalena penitente de la lamparilla, de Georges de La Tour. En el cuadro, el rostro de una mujer ensimismada es alumbrado por una vela. Está sentada junto a una mesa y posa delicadamente su mano sobre una calavera. ¿Se puede acariciar una calavera? Jiménez Lozano describe y se pregunta en verso:
La lamparilla, el libro,
la mano en la mejilla, pensarosa;
la redondez de la rodilla tan rotunda,
tan leve la del vientre, y la otra mano
sobre la calavera en su regazo.
¿Acuna
tal vacío, tanta muerte? ¿Espera
que de ahí brote vida?
En verso insistirá Jiménez Lozano de nuevo en 2005 con el libro Elogios y celebraciones. El escenario es el mismo, una mujer en la noche, una lámpara que se queda sin aceite ya. Lo que cambia es la figura solitaria que ha salido del ensimismamiento. Está al lado de la ventana, viendo la vida y las gentes pasar, y ya no domina su impaciencia. ¿Le habéis visto/vivo?, pregunta.
Un tercer poema, un tercer movimiento, que otorga al conjunto estructura de secuencia, es el que se incluyó de forma póstuma en Esperas y esperanzas. La protagonista ya no aguarda ni mira a la calle, sino que ha salido al mundo y lo enfrenta. Y este le dice que se acabó, que ya nadie espera, que la pantomima llegó a su fin, pero «qué clown tan formidable» [sic]. Un mundo personalizado en una voz airada se permite interpelar directamente a aquella mujer que no parece darse por aludida… «¿Me oyes,/ Magdalena?». Se alza/ ella de hombros. No necesita mundo.
Desde el ensayo llega la escena que podría terminar la secuencia
—que no la reflexión— dedicada a María Magdalena. Jiménez Lozano plantea una hipótesis en sus Retratos y naturalezas muertas, al terminar el capítulo dedicado a la mencionada Magdalena Terff de La Tour. Esa mujer que espera y cuyo amor está intacto, que ha salido al mundo, que ha preguntado y ha sido reprendida por ello, sigue su camino: su esperanza está intacta. Jiménez Lozano imagina sus pasos y los describe. Ha apagado la lamparilla, ha cerrado los libros, ha abandonado la calavera y está en la calle, pero ya no pregunta al mundo, porque le da exactamente igual lo que este pueda decirle y además no se fía de las respuestas. La última imagen que propone Jiménez Lozano para su Magdalena es la de una mujer «con un guijarro entre sus manos, que a veces se lleva hasta los labios, pensativa; vestida con un trajecito sastre, raído, anticuado; sentada en la acera de una calle de suburbio». En esa nueva escena que nos traslada a los márgenes de una gran ciudad, Magdalena se reencarna en una mujer que habla sola y rebusca «en los contenedores y cubos de basura» mientras musita: «Ubi posuistis eum?, ¿Dónde lo habéis puesto?».
Por último, cabe citar una de las características esenciales de Jiménez Lozano y es la interpelación constante al lector. Más que interpelarlo, lo compromete, le exige respuestas o pensamientos alrededor de una posible respuesta. De hecho, la fórmula que encuentra para ello es la pregunta directa. La fantasía que acaba de inventar para su Magdalena acaba con esta frase de un interlocutor inquisitivo:
—¿Y le encuentra?
No queda otra que prolongar la interminable conversación de la literatura, ese diálogo a través del tiempo con los vivos, los muertos, y a través de todas las artes y los géneros, al que Jiménez Lozano contribuyó y cuyo testigo entregó a quienes se acercan a sus textos.