Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosLa experta en impacto social de la IA piensa que estamos ante «una redefinición de lo que esperamos del trabajo y lo que estamos dispuestos sacrificar por mantenerlo».

12 de marzo de 2025 - 12min.
Lucia Velasco. Economista e investigadora española experta en el impacto social de la inteligencia artificial. Actualmente trabaja para la ONU, donde es asesora principal en gobernanza tecnológica. Reconocida en 2025 como una de las 100 mujeres líderes en la ética de la inteligencia artificial.
Avance
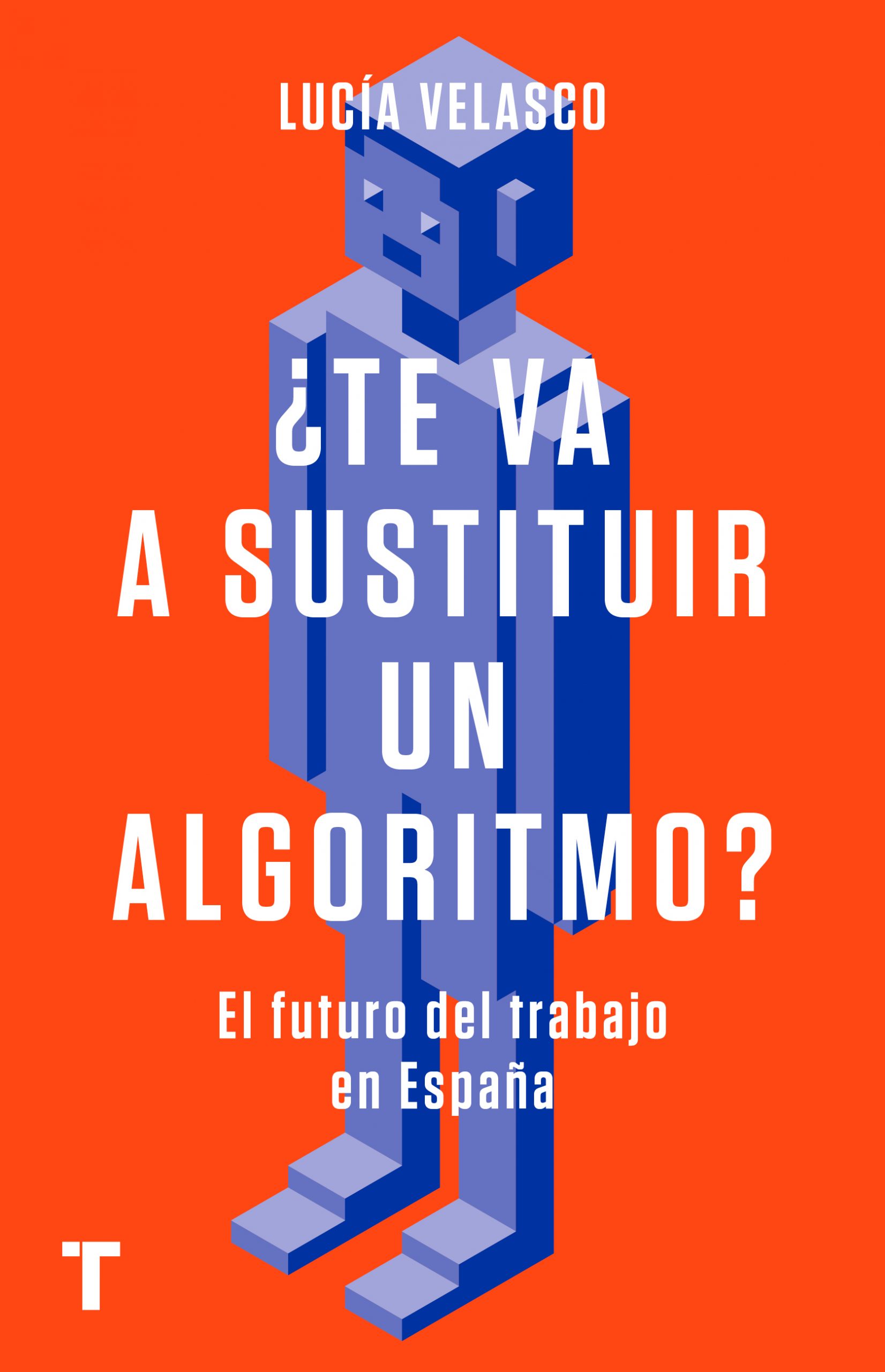
Han pasado muchas cosas en los últimos años, pero si nos referimos al ámbito laboral entonces han pasado mil millones más. Sobre todas ellas la más relevante, significativa, apabullante, la que agota los adjetivos, es la definitiva venida de la inteligencia artificial. Por eso ha sido un ejercicio muy interesante echar la vista atrás y reparar en el libro de la tecnóloga Lucía Velasco titulado ¿Te va a sustituir un algoritmo?, publicado por Turner en 2021 y hablar con ella. Realmente es ahora, cuando miramos cara a cara al algoritmo, cuando lo tenemos como compañero de trabajo o de clase o de casa, cuando lo convertimos en asistente o profesora o ayudante en mil tareas, cuando nos damos cuenta de la potencia que tiene. Que tiene. Presente. Porque ya está ahí, en los móviles que guardamos en el bolsillo, en los dispositivos de la mochila o los que están en la oficina, en todas partes. Se ha cumplido lo que apuntaba el libro y recuerda ahora Lucía Velasco, eso de que «la próxima revolución iba a ser en la oficina, en los trabajos de teclado, no en las fábricas como había sido hasta ahora. Y que afectaría a la clase media». Check. Y que desde la política no se le daba entonces la importancia que tendría. Check también. «Todos los gobiernos han entendido que esta es la agenda del futuro», subraya la autora, hasta el punto de convertirse de un asunto decisivo en la geopolítica mundial.
¿Es entonces el fin del mundo, el del trabajo? No, no tanto, pero quizá sí del significado que le damos: «No es el fin del trabajo como pilar social, sino una redefinición de lo que esperamos de él y lo que estamos dispuestos a sacrificar por mantenerlo», responde a la autora a la pregunta por fenómenos como «la gran renuncia» y «la renuncia silenciosa».
Como toda grandísima novedad trae sus grandísimos riesgos también: «La protección social para nuevas formas de empleo y la anticipación de los sistemas fiscales a empresas con cada vez menos trabajadores siguen siendo tareas pendientes. Como resultado, el mercado laboral se fragmenta cada vez más: mientras algunos trabajadores aumentan su productividad, otros quedan rezagados sin las herramientas necesarias para adaptarse», señala Velasco.
Si pensamos en la época en la que la autora escribió su ensayo, nos encontramos en el futuro. Le preguntamos por el futuro de aquel futuro que se ha hecho presente en cuatro años y ofrece un dato inquietante: «Hace poco estuve en Silicon Valley, y allí la idea de que la superinteligencia llegará en los próximos cinco años es común». Pero también una esperanza porque «el futuro no está escrito». «Dependerá de las decisiones que tomemos hoy. La diferencia entre un mundo en el que la tecnología mejora la vida de la mayoría y uno en el que solo beneficia a unos pocos está en nuestras manos. De momento solo hemos visto lo segundo. Por eso, más que un optimismo ingenuo, mantendría un optimismo crítico: hay oportunidades, pero necesitamos estar dispuestos a hacer lo necesario para aprovecharlas».
ArtÍculo
Soy periodista (o ilustradora o traductora) y, en relación al título de su libro, siento que era a mí a quien realmente iba a sustituir el algoritmo porque las IAs cada vez hacen mejor mi trabajo. ¿Qué puede decirme?
—Vivir exclusivamente del periodismo —o de cualquier disciplina creativa— en su formato más convencional va a ser cada vez más complicado. Será posible solo para unos pocos. Las herramientas digitales están cambiando la manera en que se generan y se consumen contenidos. La clave, a mi juicio, está en la diversificación y en la creación de un contenido con una impronta personal y un valor diferencial. Para que tu trabajo como periodista, ilustradora o traductora sea sostenible en el tiempo, tendrás que explorar nuevos formatos (pódcasts, newsletters de pago, colaboraciones crossmedia, etc.), profundizar en el análisis y en la interpretación de datos o fuentes, y ofrecer algo que la IA, con su tendencia a la homogeneización, todavía no puede aportar: la perspectiva humana, la creatividad crítica y la conexión emocional con tu audiencia. Ese toque personal —esa voz propia— será esencial para destacar en un entorno sobrecargado de información.
Pero también creo que la sociedad —y sobre todo la financiación pública— debería apoyar la prensa de calidad y plural, garantizando su sostenibilidad sin comprometer su libertad.
—El libro tiene fecha de 2021, ¿qué aspectos de los que exponía usted se han confirmado? ¿Cuáles no?
—El libro es pre-ChatGPT y desde entonces, han pasado dos cosas. 1) que los programas de recuperación tras la pandemia han tenido efectos positivos en las principales economías del mundo; y 2) que las capacidades de la inteligencia artificial de propósito general han cambiado mucho lo que creíamos que era posible hacer con la tecnología. Sin embargo, seguimos con un cuello de botella en la adopción tecnológica, que se va a solucionar a medida en que las herramientas se vayan desplegando y cada vez haya más segmentos de la población acostumbrados a usarlas.
En el libro ya apuntaba a que la próxima revolución iba a ser en la oficina, en los trabajos de teclado, no en las fábricas como había sido hasta ahora. Y que afectaría a la clase media. También decía que los sistemas de bienestar no estaban preparados y que la política no le estaba dando la importancia necesaria a la inteligencia artificial. Es verdad que eso cambió y la IA se convirtió en una de las prioridades globales, desde Davos, la ONU, el G7 o China. Todos los gobiernos han entendido que esta es la agenda del futuro.
Lo siguiente, como ya pedía entonces, debe ser priorizar el impacto que esta tecnología —cada vez más potente— va a tener en los mercados laborales. El presidente francés, Macron, el pasado mes de febrero durante el AI Action Summit, puso el «futuro del trabajo» entre las cinco prioridades para Francia y el vicepresidente J.D. Vance de Estados Unidos habló del impacto de la inteligencia artificial en los trabajadores, situándolo en la agenda política durante su primer discurso público sobre esta tecnología. Los líderes mundiales saben que esto es urgente.
—Uno de esos aspectos rotundamente confirmados es la desglobalización, que usted anunciaba como motor de cambio (junto con la demografía, la descarbonización y la digitalización). En un principio creíamos que la globalización era irreversible y luego resultó que no. ¿Puede pasar lo mismo con la digitalización?
—No veo probable una «marcha atrás» en digitalización. Si bien la globalización ha demostrado ser vulnerable a distintos liderazgos, la digitalización avanza en paralelo y con sus propias lógicas. De hecho, todos los incentivos económicos y políticos —incluyendo la competencia global por liderar la IA— apuntan a que la transformación digital será cada vez más profunda. Eso sí, habrá diferencias regionales y problemas de interoperabilidad, porque la creciente fragmentación geopolítica (con aranceles, bloqueos y disputas comerciales) tenderá a levantar barreras que afectarán a la libre circulación de tecnología y datos. Pero, lejos de frenarla, la presión competitiva y el despliegue de la inteligencia artificial acentuarán aún más la digitalización de nuestras sociedades. Incluido el sur global.
—Del trabajo afirma que es «el eje clave de nuestra identidad individual y colectiva». ¿No demuestran lo contrario fenómenos como «la gran renuncia» o «la renuncia silenciosa»? ¿No ha dejado o dejará de ser el trabajo la vara con la que medimos nuestra vida?
—«La gran renuncia» y «la renuncia silenciosa» no significan que el trabajo haya dejado de ser un eje central de identidad, sino que cada vez más personas buscan empleos con sentido y mejores
condiciones. Y que, si las condiciones se lo permiten, no están dispuestos a tragar con lo que sea necesario. No es el fin del trabajo como pilar social, sino una redefinición de lo que esperamos de él y lo que estamos dispuestos a sacrificar por mantenerlo. Sin embargo, en muchas sociedades el empleo sigue siendo la base del reconocimiento social y del acceso a derechos, principalmente económicos, lo que hace difícil imaginar un futuro donde deje de ser una referencia clave en nuestras vidas.
—Al final incluía una caja de herramientas para gobernantes con medidas claras y precisas que se deberían tener en cuenta. ¿Ve que alguna se haya puesto en marcha? ¿Se están desatendiendo y con qué consecuencias?
—Algunas medidas han avanzado, como la apuesta por la formación digital o la regulación del trabajo en plataformas, pero la implementación ha sido desigual. Lo vemos en la tensión Estados Unidos-Europa relacionada con la tecnología. Recientemente, en un informe con la Organización Internacional del Trabajo, volví a insistir en una de las recomendaciones clave: la necesidad de crear indicadores específicos para medir el impacto de la automatización en el mercado laboral. En Estados Unidos, donde vivo, ya se están reportando oficialmente despidos vinculados al uso de inteligencia artificial, en los que el aumento de productividad permite ajustes de plantilla.
Sin embargo, muchas cuestiones fundamentales siguen sin abordarse con la urgencia necesaria. La protección social para nuevas formas de empleo y la anticipación de los sistemas fiscales a empresas con cada vez menos trabajadores siguen siendo tareas pendientes. Como resultado, el mercado laboral se fragmenta cada vez más: mientras algunos trabajadores aumentan su productividad, otros quedan rezagados sin las herramientas necesarias para adaptarse.
Además, los sistemas de protección social —pensiones, sanidad pública, educación pública— están debilitándose en muchos países. Esto significa que el riesgo derivado de la transformación del trabajo lo terminan asumiendo las familias, lo que amplifica la desigualdad y genera una mayor inseguridad económica. Sin una intervención decidida, la transición tecnológica no solo aumentará la precariedad para ciertos grupos, sino que también erosionará los mecanismos de estabilidad social.
—En noviembre de 2023 The Economist publicaba un artículo muy optimista sobre la nueva edad de oro del trabajo. Se da de bruces con algunas de sus afirmaciones: «Estamos eligiendo entre trabajo de mala calidad y desempleo. El desempleo es creciente en algunos grupos de población que parece que empiezan a sobrar…». ¿Cómo se explican estas visiones tan dispares?
—Las diferencias de diagnóstico reflejan la segmentación del mercado laboral por países. Para trabajadores altamente cualificados en sectores estratégicos, la digitalización está creando oportunidades sin precedentes: en Estados Unidos, no es raro que un puesto intermedio en una tecnológica gane 200.000 dólares al año. Pero, para quienes tienen empleos menos cualificados o en sectores en declive, el panorama es muy diferente: más precariedad, menos estabilidad y mayores barreras de acceso. Personas de 70 años que no pueden parar de trabajar porque no tienen de qué vivir.
Ambas realidades coexisten. El optimismo de algunos análisis se basa en el auge de nuevas industrias o de mayores bolsas de consumo a medida que los países en desarrollo siguen creciendo,
mientras que la preocupación de otros proviene de la erosión de las condiciones laborales para una parte significativa de la población. La mejor forma de entender esta discrepancia es salir a la calle y preguntar: ¿Trabajas más o menos que antes? ¿Te sientes más o menos protegido? Si pierdes tu empleo, ¿crees que encontrar otro será fácil? ¿Puedes permitirte la vivienda que deseas? Esas respuestas dirán mucho más sobre el futuro del trabajo que cualquier dato frío.
—Al final del libro da una de las claves para que el futuro siga siendo habitable: las máquinas al servicio de las personas. Le pregunto cómo cree que va esta tarea porque muchas veces es justo al contrario, las máquinas, los trámites, lo que parecen hacer es expulsar a las personas.
—Las máquinas no toman decisiones por sí solas; las diseñamos, desplegamos y regulamos nosotros. No podemos culpar a la herramienta de los fallos de diseño o de implementación que
terminan excluyendo a las personas. Necesitamos más participación de los usuarios y mejores mecanismos de control, especialmente a medida que la tecnología avanza.
Hace poco estuve en Silicon Valley, y allí la idea de que la superinteligencia llegará en los próximos cinco años es común. Esa mentalidad influye en cómo se están desarrollando las herramientas: si se diseñan con la creencia de que la automatización total es inevitable, se priorizará la eficiencia sobre la accesibilidad. Se diseñarán productos que nos imiten en lugar de complementarnos. Pero no hay nada inevitable en esto. Podemos decidir qué tipo de tecnología queremos y cómo la integramos en la sociedad.
—También habla del trabajo como gran generador de propósito vital. Algo que está siendo rotundamente revisado, pero ¿puede algo sustituir al trabajo, a la necesidad de ser productivo? ¿Y qué es ese algo?
—El problema es que la estructura social sigue girando en torno al empleo como mecanismo de acceso a derechos y seguridad económica. Mientras el trabajo siga determinando quién tiene
estabilidad y quién no, quién puede pagar el alquiler y quién no, difícilmente podremos encontrar alternativas reales. La pregunta no es solo qué puede sustituir al trabajo, sino cómo podemos construir sistemas en los que el bienestar no dependa exclusivamente de él.
—Con todo, las últimas líneas de su ensayo son optimistas: «Podremos hacer que más personas del planeta disfruten de mejor educación, sanidad, servicios y recursos. Si esta revolución se gestiona bien, el futuro del trabajo puede ser uno en el que muchas más personas puedan desarrollar todo su potencial. Debemos estar preparados». Si escribiera el ensayo hoy, ¿seguiría cerrando con esas líneas y ese optimismo?
—Sigo creyendo que, si gestionamos bien esta transición, podemos mejorar la calidad de vida de muchas personas. La tecnología tiene el potencial de ampliar el acceso a educación, sanidad y servicios esenciales. Pero también veo con más claridad los riesgos: sin políticas adecuadas, esta revolución puede profundizar desigualdades y precarizar aún más el empleo, porque las lógicas del mercado se ven atravesadas por un mercado global de trabajadores, y ahora con una nueva dimensión que son los «agentes inteligentes» (un agente en inteligencia artificial es un sistema que percibe su entorno, procesa información y actúa de manera autónoma para alcanzar un objetivo que se le haya fijado). Ya hay empresas en California desarrollando «equipos» de trabajadores —agentes— sintéticos.
En definitiva, el futuro no está escrito. Dependerá de las decisiones que tomemos hoy. La diferencia entre un mundo en el que la tecnología mejora la vida de la mayoría y uno en el que solo beneficia a unos pocos está en nuestras manos. De momento, solo hemos visto lo segundo. Por eso, más que un optimismo ingenuo, mantendría un optimismo crítico: hay oportunidades, pero necesitamos estar dispuestos a hacer lo necesario para aprovecharlas.
La foto, de Eloy Muñoz, fue tomada con motivo del V ciclo de conversaciones «El MAE se mueve», impulsado por el Museo Andaluz de la Educación de Alhaurín de la Torre en 2022, que giró en torno a «La digitalización del ser humano» y donde participó Lucía Velasco. Se publica con conocimiento y permiso de ambos.