Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosEs posible que la inacción no sea estéril, sino «una forma de esplendor». Han se fija en este ensayo en las bondades de la vida contemplativa

25 de septiembre de 2025 - 8min.
Avance
Como suele ser habitual, de la mano de un puñado de nombres que integran la filosofía occidental, el pensador surcoreano comenta en este libro las bondades de la vida contemplativa, un modo de ser y estar en el mundo cada vez más raro —o directamente en vías de extinción— debido a fenómenos concatenados como la autoexplotación, el culto al yo, la aceleración y la sociedad del rendimiento… Vuelve así el autor a sus tesis y sus (otros) libros, pero por el camino deja una siembra de lecturas e ideas sobre las que quizá sea preciso reflexionar.
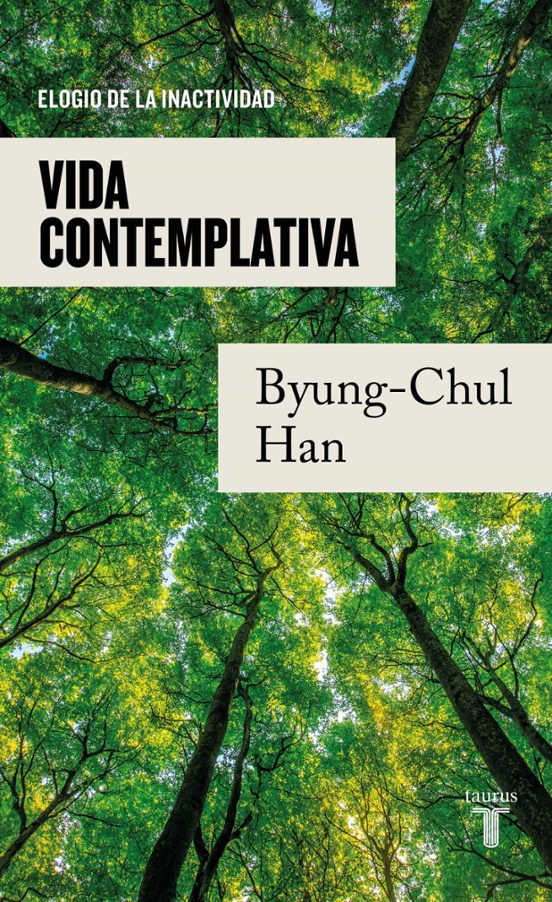
Una de ellas es si alguien es lo que hace o, al contrario, el ser se recarga y se imbuye de eso mismo cuando deja de hacer, cuando se dedica a la inacción gozosa, a la contemplación. Otra es la posibilidad de que la vida activa esté cortocircuitando la vida o la experiencia religiosa. Una más; considerar la inacción no como experiencia del vacío, sino, al revés, como «una forma de esplendor de la existencia humana», escribe Han. La última idea viene en forma de pregunta: ¿la felicidad tiene que ver más con la acción o con la contemplación?
ArtÍculo
En la primera edición del festival de las ideas que se celebró hace un año, uno de los nombres estelares anunciados era el del filósofo coreano-alemán Byung Chul-Han, pero finalmente no se presentó. Hizo algo similar a aquella amiga de Heidegger que recuerda este en su Rememoración pensante de Marcelle Mathieu (1973). Allí explica cómo la señora Mathieu, de visita en Friburgo, se había encontrado ante la puerta de los Heidegger, pero había optado por marcharse. «De esta forma, lo no ejecutado es a veces más poderoso y duradero que lo dicho y efectuado», escribe Heidegger. La anécdota la recicla Han en su ensayo Vida Contemplativa. Un elogio de la inactividad, como dice el subtítulo. A razón de un título (o dos) por año, no es precisamente la inactividad lo que le caracteriza al inquieto y prolífero autor, pero, obviamente, esto no le impide reflexionar sobre ella.
El libro, con su título, es una respuesta a La condición humana, de Hannah Arendt, que en la edición alemana de The Human Condition, eligió enfatizar el concepto clásico de vita activa. Así, el título alemán del libro, aparecido en 1960 es Vita activa oder vom tätigen Leben. Han plantea una crítica frontal a la pensadora alemana en el capítulo El pathos de la acción. Para ella, vivir es salir al ágora, a la plaza pública y actuar, hacer… Según Arendt, escribe Han, «solo un ‘alguien’ que aparezca ante su público y exhiba su singularidad puede reclamar para sí la realidad. Quien que no actúa solo posee un ‘modo de ser’ animal». Solo la libertad de acción, escribe Han explicando a Arendt, «libera al ser humano de la urgencia y la necesidad de la pura vida».
La revolución es la forma más alta de la libertad humana, pero la pensadora entiende esta como la posibilidad de que surja lo nuevo y la independiza de toda lucha por los derechos o conquistas sociales. Para eso ya está «la técnica y no la política». Han la reprende y habla de utopía, una utopía «de lo político [que] está ciega ante las relaciones de poder y de dominación que atraviesan el espacio económico». En ese aspecto Arendt se mostraría desactualizada, pero no respecto a algo en lo que también repara Han: «El énfasis de Arendt en lo nuevo y el nuevo comienzo, visto así, está en consonancia con el espíritu época al de hoy». Han trastoca la vita activa en vita performativa y la lleva así a su terreno: todo el mundo se performa a sí mismo, se narra sin tregua y para ello cuenta con el aliado de lo nuevo que «debe facilitar una vida intensa. De lo antiguo se desconfía».
Repasándose a sí mismo, Han vuelve a la lectura que hacía de Kierkegaard en su libro sobre los rituales y rescata también aquí la frase del danés: «Solamente se cansa uno de lo nuevo». Tira de sí mismo y llega a la conclusión de que bajo el imperio de lo nuevo no es posible la vida contemplativa: «la contemplación es una repetición».
Esa repetición no es más que una insistencia de la atención, la querencia perseverante de salir de uno mismo y volcarse en algo externo. En la parte final del libro Han desarrolla su teoría de que la crisis de la capacidad de contemplación tiene que ver con la crisis de la religión. «La vida activa […] impide la religión. La acción no forma parte de la experiencia religiosa».
Es preciso matizar que, de la mano del teólogo y filósofo alemán Friedrich Schleiermacher, Han admite una religión sin Dios, lo esencial es «el deseo de infinito», la necesidad de desprenderse de sí mismo. En esto radica la extrema dificultad del pensamiento religioso en la actualidad con y sin Dios: nadie sabe, ni puede, ni quiere desprenderse de sí mismo. «En la era de las permanentes autoproducción y autoescenificación narcisistas, la religión pierde su fundamento, puesto que el desprenderse de uno mismo es un acto constitutivo de la experiencia religiosa. La autoproducción es más dañina que el ateísmo para la religión».
Han se fija, a continuación, en la contemplación en la época de los primeros románticos. Ellos poseían ese espíritu religioso, no cuando se encumbraban frente a la naturaleza, dominando el reino de las cumbres y las nubes como el paseante de Friedrich, sino, al revés, cuando claudicaban de sí mismos ante la belleza natural y rompían a llorar frente a lo sublime. Ese querer hacerse uno con ella o querer ser con ella es contemplación verdadera: contemplación sin extracción, libre de utilitarismo. «A los primeros románticos la naturaleza se les presenta como un juego. La naturaleza está libre de meta y de utilidad. Su rasgo esencial es la inactividad».
Enredados en la lógica de autoproducción, los tiempos muertos no son de inacción sino de lapso entre una actividad y la siguiente. Ahí no hay verdadera inacción y sin esta no es posible la contemplación. Una paradoja que parece haber descubierto Han es la sensación —habitual, por otro lado— de que es al hacer nada, cuando se nos ocurren nuevas ideas, nuevos enfoques… Él lo dice muy bonito: «La inactividad tiene […] su propia magia». Y un poco después: «es una forma de esplendor de la existencia humana». Toma de la mano a Benjamin para afirmar la inactividad «no es contrario a la actividad», sería otro tipo de actividad o, mejor, condición para otro tipo de actividad. Esta vez es Benjamin quien lo expresa bellamente: «El tedio es el umbral de los grandes hechos».
Una sociedad que nunca para es una sociedad donde nunca sobrevienen grandes hechos. Obligación de actuar, para Han, unida a aceleración es una suma que tiene como resultado la dominación. A quienes hayan leído a Han les sonará esta idea, pero a continuación hace un entrelazamiento agudo cuando trae a Nietzsche con su frase: «Dado que falta tiempo para pensar y sosiego al pensar, ya no se ponderan los pareceres divergentes: basta con odiarlos», de Humano, demasiado humano. Es verdad. Quizá odiamos por falta de tiempo. La comprensión es lenta, enemiga de las prisas y no tolera bien que la apresuren. Es más rápido odiar y más fácil. Tiene buenas coordenadas para triunfar.
La vida activa tiene muchos afanes, objetivos y servidumbres, al fin. Esos objetivos engañan y distraen del único o el mejor fin de todas las actividades de la vida: lograr la vida contemplativa. Esto es Tomás de Aquino, que lo dijo en latín: «Vita activa est dispositivo ad contemplativam». Agustín equipara contemplación y amor. Ambos filósofos (y santos) tienen en la más alta estima la forma de vida contemplativa. Algo que ya Aristóteles había intuido: «Los dioses no actúan», escribe Han (y la cursiva también está en el libro). Cuando más se parece o se acerca un ser humano a lo divino es cuando está quieto y contempla.
Recoge Han, recordando la Apología de Platón, la relación de Sócrates con su daimon, su genio espiritual, su voz interior. ¿Qué era lo que este hacía? Refrenarle, decir que no haga esto o lo otro. Es un genio, pero «es, claramente, un genio de la inactividad […]. Quien solamente actúa está abandonado por el genio que genera entusiasmo y hace feliz. La felicidad se debe a la inactividad». Han vuelve de nuevo, para confrontar, a Hannah Arendt y escribe: «No resulta infundado que Arendt mire con tanto desprecio la felicidad humana». Lo hace por la frase de La condición humana: «No deberíamos olvidar que solo el animal laborans tiene la particularidad de exigirla; ni al trabajador que produce ni a la persona política que actúa se les ocurrió jamás querer ser felices o creer que las personas mortales pueden ser felices».
Así las cosas, expulsados del reino de la feliz contemplación por la inevitabilidad de la acción a la que está abocada toda vida humana, quizá podamos aún hacer pequeñas prácticas o intentos de acercarnos a aquella dicha, para exclamar con Deleuze: «¡Qué tranquilidad supondría no tener nada que decir, contar el derecho a no tener nada que decir pues tal es la condición pura para que se configure algo raro o enrarecido que merezca la pena de ser dicho!».
La imagen de este texto es obra de Polifoto y se encuentra en el repositorio de Pixabay. Se puede consultar aquí.