Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosJoseph Weiler vuelve a ocuparse de las raíces de Europa y el papel de los cristianos en la UE

7 de mayo de 2025 - 12min.
Benigno Blanco es jurista. Exsecretario de Estado y expresidente del Foro de la Familia.
Avance
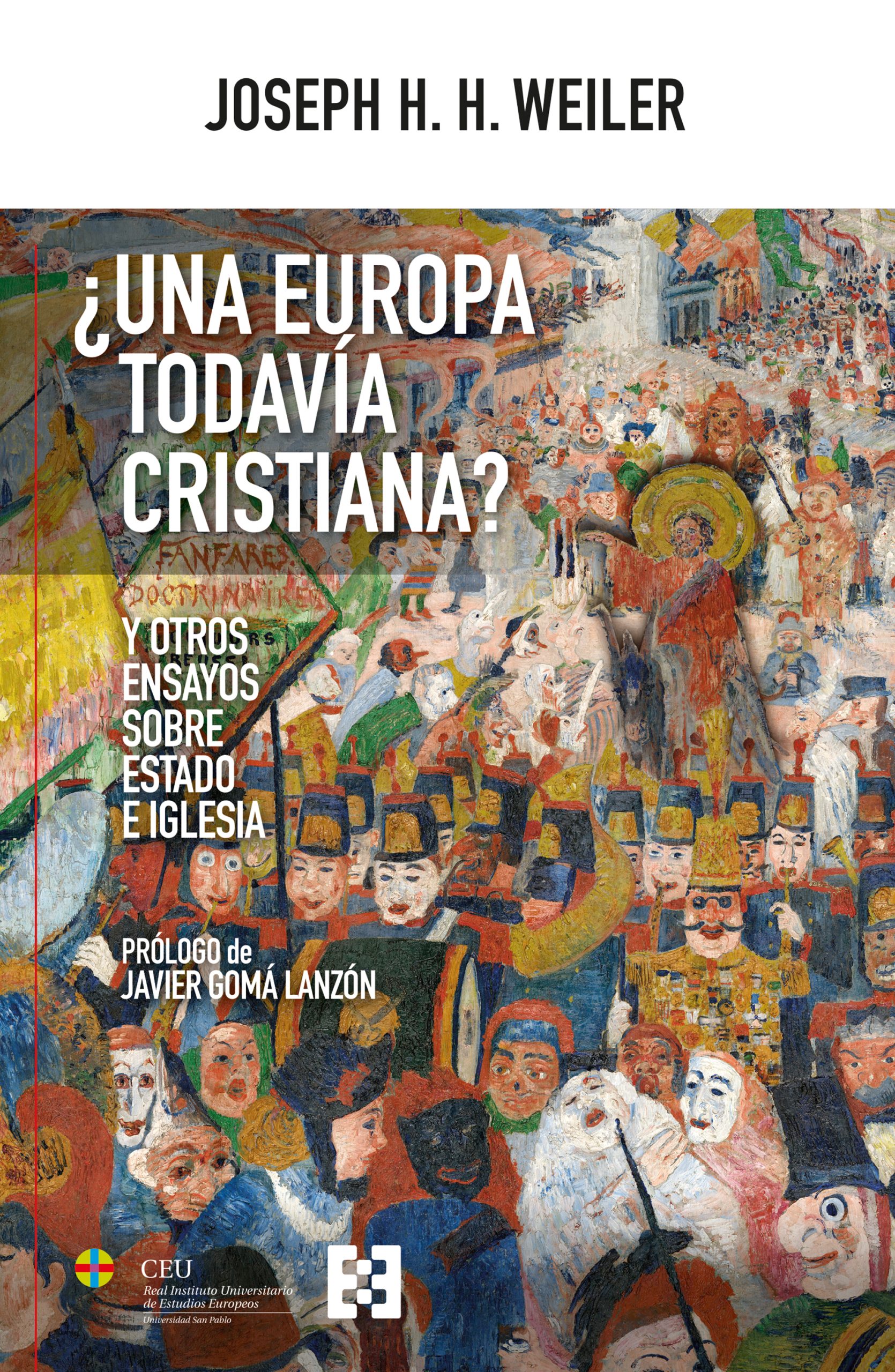
Joseph H. H. Weiler, judío practicante, jurista constitucionalista en las universidades de Nueva York y Harvard y experto en el proceso de construcción europea, hizo, algo más de veinte años atrás, una aportación de gran valor con su libro Una Europa cristiana al discutir la opción de los poderes legislativos europeos de omitir toda referencia a Dios y a las raíces cristianas de Europa en el proyecto de nueva Constitución de la Unión Europea (UE), aquella que no llegó a aprobarse. En aquella ocasión, el dogmatismo laicista belga-francés se impuso ante la indiferencia o la falta de convicción de la mayor parte de los países de la UE, a pesar de las sugerencias del Vaticano con el apoyo de algunos países como España, Italia o Polonia. Con aquel libro, Weiler generó un debate cuya importancia el tiempo no ha hecho más que aumentar: ¿se puede entender Europa sin sus raíces cristianas? Más aún: ¿no tiene nada que aportar el cristianismo al futuro de Europa?
Además, Weiler planteó un reto específico a los cristianos europeos: ¿no tenéis nada que decir en cuanto cristianos, y más allá de las luchas partidistas, sobre la construcción de la Europa del siglo XXI? La propuesta de Weiler, renovada y actualizada en este nuevo ensayo titulado ¿Una Europa todavía cristiana? (Encuentro, 2025), es muy sugestiva, quizá más hoy que cuando la formuló a comienzos de siglo: la cosmovisión cristiana no solo forma parte de la historia de Europa, sino que puede aportar luces interesantes hoy a la construcción de la Unión Europea (UE); y los cristianos debieran contribuir desde su identidad a ello, perdiendo el miedo que les cohíbe a expresarse desde su identidad religiosa en esta labor. Nos lo dice un judío no europeo, pero que piensa sin prejuicios; a veces las cosas se ven más claras desde fuera.
En aquellas fechas –2003– y ocasión –el debate sobre una Constitución para Europa–, Weiler defendió que no hay ninguna razón de derecho constitucional que exija omitir toda referencia a Dios y a la tradición religiosa cristiana o judeo-cristiana en el preámbulo de los textos constitucionales de la UE; pues, de hecho, esa referencia existe en las constituciones vigentes para casi la mitad de los ciudadanos europeos (Gran Bretaña, Dinamarca, Polonia, Alemania, Grecia, etc) y por tanto es algo aceptable para la tradición jurídica europea y perfectamente compatible con el compromiso constitucional con la libertad religiosa y de religión, es decir con el derecho a practicar una u otra religión o ninguna. Pero Weiler no se quedó en ese análisis técnico-jurídico, sino que fue más allá y se asombró de que Europa se negase a referirse a una de sus más evidentes e importantes influencias históricas y actuales en su identidad. De ese asombro nació su libro Una Europa cristiana que ahora se reedita con gran oportunidad pues el debate sobre la identidad europea es hoy, si cabe, más urgente y necesario que hace 20 años, como acreditan los resultados electorales que se suceden en todos los países de la UE. Y el libro de Weiler sigue aportando ideas muy sugerentes e interesantes para afrontar el presente y futuro de la UE.
En 2025, la editorial Encuentro, en colaboración con el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos del CEU, publica de nuevo aquella obra, pero con algunos significativos cambios y adiciones. El cambio más importante es que Weiler ha decidido transformar ligeramente el título poniéndolo entre interrogantes: el libro que en 2003 se llamaba Una Europa cristiana, ahora se titula ¿Una Europa todavía cristiana? Los interrogantes que en 2025 enmarcan el título ponen de manifiesto —nos explica el autor— que lo que hace veinte años eran viejos resabios de un laicismo decimonónico y una cierta cristofobia ambiental en la cultura dominante, hoy se han transformado en indiferencia ante —e ignorancia sobre— el cristianismo y su impronta en la cultura europea. A explicar y analizar este cambio dedica Weiler la novedosa Introducción (que comentaré con detalle más abajo) a esta nueva edición de su clásico, que ocupa las páginas 17 a 48 con el título «Cristianismo en una Europa postconstantiniana».
Esta nueva edición de Una Europa cristiana reproduce la obra original de Weiler (págs. 49 a 187) e incorpora un prólogo muy sugestivo de Javier Gomá (págs. 11 y ss.), tres breves ensayos del autor publicados tras 2003 sobre temas concomitantes (págs. 189 a 251) y un apéndice (págs. 255 y ss.) con los prólogos a las ediciones originales francesa, alemana, italiana y española, escritos por intelectuales de primer nivel como Rémi Brague o Rubio Llorente, por ejemplo; así como un epílogo dialogado a la edición española. Estos materiales ayudan a una lectura de amplia mira y actualizada del texto base de Weiler. Es un acierto de los editores haber incorporado estas reflexiones a la nueva edición.
La propuesta de Weiler
Más allá del viejo debate sobre la Constitución europea, ya abandonado, lo que sigue teniendo total actualidad es la propuesta de Weiler sobre cómo entender y fortalecer la identidad europea y el papel del cristianismo en esa comprensión. Parte nuestro autor del análisis de las razones por las que a comienzos de siglo se rechazó sin mayor debate ni contestación relevante toda mención a Dios y a la religión al definir Europa, e identifica esas causas como la construcción de un gueto para el cristianismo cuyos muros exteriores están formados por la falsa idea de que la neutralidad exigible a los poderes públicos implica necesariamente reducir la religión a la vida privada y negarle toda presencia en la vida pública (la opción laicista francesa): «Existe el convencimiento ingenuo de que el Estado, para ser verdaderamente neutral, tiene que practicar la laicidad. Eso es falso por dos razones. Si la solución se define como una elección entre laicidad y religiosidad, está claro que no existe una postura neutral tomando una alternativa entre esas dos opciones» (pág. 86). Y propone una «opción totalmente europea: no practicar la neutralidad en el sentido de excluir las dos opciones, sino el pluralismo tolerante que consiste en incluir ambas (…) La solución es obvia: reconocer tanto la sensibilidad religiosa como la sensibilidad laica» (pág. 88).
Frente a esta propuesta se eleva un muro interior que opera también en muchos cristianos que Weiler denomina cristofobia, y que define como «una forma de resistencia que no deriva de razones constitucionales de principio, sino de motivos de tipo psicológico, sociológico o emotivo» (pág. 110), cuyas causas pueden identificarse en la historia (guerras de religión, integrismo católico en el pasado, Inquisición, rechazo amplio a la moral católica en materias como aborto, matrimonio y visión de la sexualidad, responsabilidad en el holocausto, etc) pero que hoy carecen de vigencia según la moderna autocomprensión de la Iglesia sobre sí misma y su doctrina y propuestas. Ese gueto en que las ideologías modernas han encerrado a la religión y en el que muchos cristianos se han encerrado voluntariamente hace que «el pensamiento cristiano y la integración europea parecen moverse en dos esferas que se excluyen mutuamente. El cristianismo no entra en el campo visual de la integración europea; y Europa, por lo que parece, no entra de ninguna forma significativa en el campo visual cristiano» (pág. 122).
Para romper los muros exteriores e interiores de este gueto que bloquea la autocomprensión europea de su identidad, Weiler plantea una audaz propuesta: aprender del magisterio reciente de los Papas criterios de actuación que -además de ser doctrina autorizada para los católicos- pueden ayudar a Europa a entenderse y definirse a sí misma atendiendo a sus raíces, sin que eso suponga para nada confesionalismo alguno (recordemos que nuestro autor no es cristiano, sino judío practicante), sino lo que Weiler denomina «un aperitivo de una historiografía cristiana de la integración europea» (pág. 129). Pretende así nuestro autor superar el «déficit cristiano» (pág. 133) que observa en la construcción europea y que quiere ayudar a superar. «El pensamiento cristiano nos ofrece un conjunto de instrumentos, de retos conceptuales, de ideas, que pueden ser –con las debidas cautelas– extremadamente útiles a la hora de definir la modalidad típicamente europea de la relación» (pág. 142) con los otros, tanto dentro de la UE como exteriormente. Partiendo de la encíclica Redemptoris misio de Juan Pablo II, Weiler propone que Europa haga suyos a sus propios efectos los principios cristianos de:
– Afirmación de la propia identidad como única forma de afirmar la de los distintos o ajenos a ella; pues solo desde mi verdad puedo reconocer la verdad del otro, principio válido tanto para integrar a los distintos pueblos europeos desde la identidad de cada uno como para abrirse a los que proceden de culturas no europeas. La relación con el otro, con el forastero, está en el centro de la civilización europea y esa relación exige no enmascarar las diferencias de identidad.
– Proponer sin imponer, pues solo así se mantiene una relación digna entre verdad y libertad. Se trata de reconocer y respetar las diferencias y, al mismo tiempo, superar esas diferencias en nombre de la común humanidad. Europa debe, como propone la Iglesia católica a sus efectos de evangelización, proponer y no imponer sus señas de identidad.
– La que denomina disciplina de la tolerancia, que no es mera cortesía con el otro, sino reconocimiento de su derecho a rechazar mi propuesta de verdad con el mismo valor que mi derecho a proponerle al otro mi verdad.
Weiler propone así a Europa superar «el escepticismo epistemológico y la relativización de la verdad, actitudes típicas de la post-modernidad» (pág. 145) que pueden obstaculizar comprender su propia identidad y abrirse al otro, tanto en la dimensión interna de integración y ampliación como en el proceso de apertura al mundo y recepción de forasteros procedentes de otras civilizaciones de tradiciones culturales y religiosas distintas.
Nuestro autor hace una reflexión crítica sobre los fallos e insuficiencias de la construcción europea: déficit democrático, primacía de la eficiencia del mercado sobre la dimensión política, burocratización tecnocrática frente a participación política, alejamiento del gobierno europeo de los mecanismos parlamentarios clásicos, gestión más cercana a los intereses lobistas que a la sensibilidad soberana del pueblo, conversión del ciudadano en consumidor de derechos políticos más que en actor de la vida política, etc. Y encuentra en la doctrina católica expuesta en la encíclica Centesimus annus de Juan Pablo II luces que pueden ayudar a superar esas deficiencias en la construcción europea; también a este respecto, Weiler percibe una capacidad de influencia positiva de la perspectiva cristiana en el diseño de la UE sin que eso suponga confesionalismo alguno ni merma del compromiso absoluto con la libertad de religión y frente a la religión de todos los ciudadanos europeos, sea cual sea su religión o ausencia de la misma. Reconocer que hay ideas de matriz cristiana que pueden ser útiles para fortalecer la UE actual no implica imponer religión ni fe concreta a nadie, sino seguir nutriéndose del patrimonio cultural que en la historia ayudó a crear Europa.
Por último, Weiler –con audacia intelectual– se atreve a poner de manifiesto algo que cuando escribió su libro quizá no era evidente con carácter general pero que hoy es el gran problema de la cultura humanista occidental y su expresión política, la que pretende encarnar Europa: «No hay duda de que la idea de que todas las observaciones son relativas a la percepción del observador, y que todo lo que poseemos no es otra cosa que diversos posibles relatos que compiten entre sí, era inicialmente una postura filosófica que luego se ha transformado en una realidad social. Todo esto forma parte del discurso político: en ese presupuesto se basan el multiculturalismo, el colapso de la autoridad (política, científica, social) y el predominio de una cultura de la subjetividad. Más aún, la misma objetividad se considera una atadura para la libertad. Una extraña libertad, vacía de contenido» (pág. 184). «En esto también el fracaso de Europa es colosal» (pág. 185), al rendirse y hacer suya esta ideología pos-moderna que mina nuestras democracias.
Y también a este respecto, Weiler afirma que «hay mucho que aprender del actual magisterio cristiano», en concreto del «conjunto unitario de tres de sus grandes expresiones: las encíclicas Redemptoris missio, Centesimus annus y Fides et ratio. Ofrecen una respuesta muy audaz a la crisis contemporánea (…) La enseñanza que nos llega de las tres encíclicas citadas no es tímida frente a la modernidad y tampoco le vuelve la espalda. Por el contrario, afirma el valor de la razón, de la ciencia, de la tecnología, el bienestar que puede producir el mercado libre y la importancia de la democracia en el ámbito político. Pero sobre todo integra la idea de elección, elemento que es quintaesencia de la modernidad, en el corazón de la sensibilidad religiosa y humana» (pág. 186-187).
¿Sigue siendo Europa cristiana?
La edición original acaba con un mensaje de esperanza, pues el autor concluía su obra afirmando que Europa podía seguir siendo un espacio propicio para esa esperanza «si aprendemos también nosotros a atravesar el puente de la modernidad y de la pos-modernidad sin comprometer la dignidad humana y el amor. Lo importante es no tener miedo» (pág. 187). Pero han pasado veinte años desde entonces… y el autor pone entre interrogantes el título de su obra en esta reedición, como indiqué más arriba. A explicar las novedades de nuestro tiempo dedica Weiler la Introducción a esta nueva edición de su clásico, texto de nueva redacción que ocupa las páginas 17 a 48 con el título «Cristianismo en una Europa postconstantiniana», en la que escribe: «Hoy diagnosticaría el problema de otra manera. No se trata tanto de una fobia como de una incomprensión total de lo que significa realmente la religión en general y la experiencia cristiana para la menguante comunidad de fieles» (pág. 18), «una Europa no cristiana no es simplemente posible, es la realidad contemporánea» (pág. 22).
A pesar de este aparentemente duro diagnóstico –muy discutible, por otra parte– Weiler sigue encontrando en el magisterio de la Iglesia católica las luces para afrontar esta nueva situación. Se plantea el autor el dilema de las minorías religiosas en una sociedad pos-religiosa en la que «la gente cree ampliamente que las reglas del bien y del mal son creadas por la sociedad y no son intrínsecas a la naturaleza humana» (pág. 41), haciendo así muy difícil que un discurso moral específico en materias como aborto o matrimonio, por ejemplo, pueda ser defendido con eficacia política en el lenguaje de la razón universal; y sugiere que quizá sea más eficaz defender las posturas minoritarias «como una norma religiosa que debe respetarse en virtud de la libertad religiosa» (pág. 44), tesis que me parece muy matizable y discutible pero digna de ser valorada.
En cambio, me parece muy acertada y oportuna la sugerencia de Weiler a las personas religiosas, específicamente a los cristianos, sobre el «peligro de reducir la propia religiosidad a lo ético, por importante que esto pueda ser»(pág. 45). Inspirándose de nuevo en la doctrina de un papa, en este caso de Benedicto XVI, Weiler nos recuerda que «la riqueza del sentido religioso no se agota en llevar una vida ética y solidaria» sino que «se extiende a una relación con lo divino a través de la oración, de los sacramentos, viendo la mano del Creador en el mundo que ha creado» (pág. 47) y exige «una amplia zona de caridad, de cuidado, de amor que deriva de la narrativa cristiana específica» y que debe formar parte de la identidad cristiana aunque no se pueda exigir por las leyes generales.
Me atrevo a traducir esta última sugerencia de Weiler a los cristianos de esta sociedad europea poscristiana de la siguiente forma: lo que Europa necesita de los cristianos es que sean más coherentemente cristianos. Estas son las palabras finales de esta Introducción que Weiler ha querido incorporar a la reedición de su obra: «Es precisamente en la situación de minoría donde el cristiano predica con el ejemplo, con el testimonio. Y el testimonio debe referirse a las dos dimensiones de la fe; la ética y la sacramental».
Las propuestas de Weiler a los europeos, especialmente a los cristianos, me parecen sólidas y muy oportunas.
La imagen que ilustra este artículo es la Catedral de Santa María del Fiore de Florencia. Su autor es Xosema y el archivo se encuentra en Wikimedia Commons bajo licencia CC. Se puede consultar aquí.