Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productos¿Existe Dios? La cuestión pone a prueba los límites de la racionalidad y del conocimiento

22 de octubre de 2025 - 8min.
Bertrand Russell (1872-1970) es uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Sus obras sobre lógica y fundamentos de las matemáticas son pioneras. Defendió posiciones pacifistas. En 1950 obtuvo el premio Nobel de Literatura (sí, de Literatura), en reconocimiento a sus «variados y significativos escritos, en los que defiende los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento».
Frederick C. Copleston (1907-1994) se convirtió al catolicismo desde el anglicanismo a los 18 años e ingresó en la Compañía de Jesús. Entre 1946 y 1975 publicó su obra magna: una monumental Historia de la filosofía. Adquirió gran notoriedad a partir de su debate con Bertrand Russell en 1948.
Avance
En 1948, la BBC emitió un programa sobre la existencia de Dios. Hizo historia y la transcripción de aquel debate ha dado lugar a su vez a innumerables debates. Los invitados eran (y son) dos celebridades globales: Frederick C. Copleston y Bertrand Russell. El primero, un jesuita mundialmente conocido por su Historia de la filosofía. El segundo, un agnóstico, lógico matemático, filósofo también, y una de las mentes más agudas del siglo XX.
Durante la discusión repasaron tres argumentos relacionados más o menos directamente con la posible demostración de la existencia de Dios. La contingencia es el primero. Todos los seres que constituyen el mundo son contingentes: existen, pero podrían no haber existido. Existen, pero no existen por sí mismos. Eso, para Copleston, no para Russell, remite a un ser necesario cuya esencia incluya existir. Los otros dos argumentos son el de la experiencia religiosa: muchos hombres la tienen y la manera más sencilla de explicarla es por alguna causa objetiva. Y el argumento moral: en la medida en que reconocemos bien y mal, hay que pensar en un ser supremo, justificación y garante de esa realidad.
La existencia o no existencia de Dios es una cuestión decisoria, el filo de la navaja para muchos seres humanos, quizás para todos, pero tiene además un interés intelectual añadido: pone a prueba los límites de la racionalidad y del conocimiento.
Según Copleston, la existencia de Dios puede ser filosóficamente probada por un argumento metafísico. Metafísico quiere decir más allá de lo experimental. Además, según él, solamente la existencia de Dios da sentido a las experiencias moral y religiosa.
Russell está de acuerdo con Copleston en que lo que llamamos «el mundo» consta sencillamente de seres contingentes. Pero para Russell los seres contingentes están simplemente ahí y carece de sentido incluso plantear la cuestión de explicar su existencia. Russell argumenta que no necesita recurrir a Dios para dar cuenta ni de las obligaciones morales ni del sentido religioso. Se remite a soluciones distintas, como la costumbre o la educación.
ArtÍculo
Al comienzo del famoso debate de la BBC sobre la existencia de Dios, Frederick C. Copleston pregunta a Bertrand Russel si está de acuerdo en que por Dios se significa «un ser personal supremo, que es distinto del mundo y creador del mundo». Russell responde: «Sí», sin más. Puede ceder ahí porque es un agnóstico. No persigue demostrar que Dios no exista (no es ateo), sino que el conocimiento de Dios es inaccesible al entendimiento humano. Copleston, como cabía esperar, afirma que «un ser tal existe realmente», y que su existencia «puede ser probada filosóficamente».
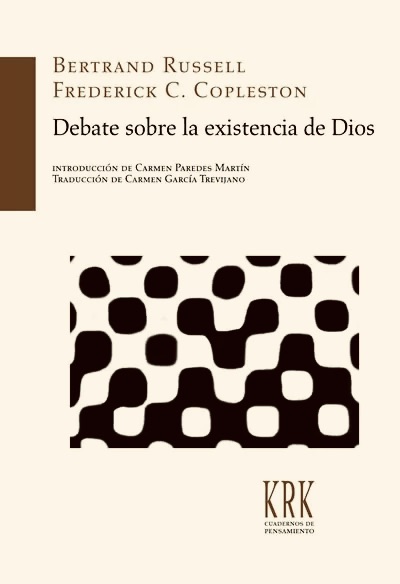
Copleston pregunta a Russell: «¿Estaría usted de acuerdo en que si no hay Dios —si no hay Ser absoluto— no puede haber valores absolutos? Quiero decir, ¿estaría usted de acuerdo en que si no hay bien absoluto se sigue como resultado la relatividad de los valores?». Russell no está de acuerdo: «No; yo pienso que estas cuestiones son lógicamente distintas».
Copleston defiende que «para poder explicar la existencia [toda existencia, la existencia en general], hemos de llegar a un ser que contenga dentro de sí mismo la razón de su propia existencia, es decir, que no pueda no existir». Russell responde: «La dificultad de este argumento es que yo no admito la idea de un ser necesario, ni admito que tenga significado particular alguno decir de otros seres que son “contingentes”». Estas frases no tienen para Russell significación, «a no ser dentro de una lógica que rechazo». Lo ilustra de esta manera: «La palabra “necesario” es, me parece, una palabra inútil, salvo en el caso de que se aplique a proposiciones analíticas, no a cosas». Las proposiciones analíticas (como Dos y dos son cuatro) expresan verdades necesarias: pueden ser demostradas dentro de un sistema formal. En cambio, las proposiciones sintéticas (como Me duele el estómago) expresan hechos contingentes y dependen de la experiencia.
Copleston le recrimina su actitud dogmática. Lo que no encaja en su máquina es «no existente o es carente de significado». Le echa en cara que un sistema particular de lógica moderna sea el solo criterio de significado. «Usted sabe tan bien como yo que ni su existencia ni la mía pueden ser explicadas sin referencia a algo o a alguien fuera de nosotros, nuestros padres, por ejemplo. Un ser “necesario”, por otra parte, significa un ser que tiene que existir y no puede no existir. Usted puede decir que no hay tal ser, pero le resultará difícil convencerme de que no entiende los términos que estoy empleando».
Llevado a este extremo, Russell precisa que no entra en su lógica «un ser cuya esencia envuelve existencia», aunque no conozcamos «esa esencia». El universo «está justamente ahí, y eso es todo», carece de explicación para el premio Nobel. Inteligible, según Russell, es algo diferente. Lo «inteligible tiene que ver con la cosa misma, intrínsecamente, y no con sus relaciones». Para Russell, el concepto de causa es «un concepto íntegramente derivado de nuestra observación de cosas particulares». No ve «razón de ningún género para suponer que el total tenga causa alguna». Copleston responde: «Si el total no tiene causa, entonces, según pienso, tendría que ser su propia causa, lo cual me parece imposible». Y de nuevo Russell: «Todo hombre que exista tiene una madre; se me antoja que su argumento es que, por lo tanto, la raza humana tiene que tener una madre. Pero es obvio que la raza humana no tiene una madre: pertenece a una esfera lógica distinta».
Copleston resume el pensamiento de Russell: «No es legítimo ni tan siquiera plantearse la cuestión de la causa del mundo», a lo que Russell responde: «Sí, tal es mi posición».
Llegados a este punto, no pueden avanzar más por el argumento de la contingencia.
Copleston no considera la experiencia religiosa «como una prueba estricta de la existencia de Dios», pero piensa que «es cierto decir que la mejor explicación de ella es la existencia de Dios». La réplica de Russell es esta: «Todo lo que sea argüir, partiendo de nuestros estados mentales, la existencia de algo fuera de nosotros, es un asunto sumamente espinoso». Llega a sostener: «Hasta donde a mí se me alcanza, no veo que pueda usted, partiendo de lo que dicen los místicos, construir un argumento a favor de Dios que no sea igualmente un argumento a favor de Satanás». Y a subrayar: «El hecho de que una creencia tenga un buen efecto moral sobre un hombre no constituye evidencia alguna en favor de su verdad». Más: «Un hombre puede ser profundamente influido por la lectura de Licurgo, bajo la impresión de que este personaje existió anteriormente. En tal caso, ese hombre estaría influido por un objeto al que amaría, pero que no sería un objeto existente». Pero Copleston no se deja avasallar: «En un sentido ese hombre está amando un fantasma —eso es perfectamente cierto—. Pero en otro sentido está amando lo que él percibe que es un valor».
Para Copleston, hay un orden moral inscrito en la conciencia humana, y «es ininteligible si se prescinde de la existencia de Dios». Russell no puede «atribuir un origen divino a este sentido de obligación moral», que juzga «muy fácilmente explicable por vías bien distintas».
Russell siente que algunas cosas son buenas y que otras son malas. Ama las cosas que son buenas o que piensa que son buenas, y odia las cosas que piensa que son malas. «Pero no digo que esas cosas son buenas porque participan de la bondad divina».
Copleston contraataca: «¿Cómo justifica usted la distinción entre bueno y malo y cómo considera la distinción entre ambos?». Pero Russell no ve que haya que justificar tal distinción más «de lo que deba justificarme cuando distingo entre el azul y el amarillo. ¿Cómo me justifico al distinguir entre el azul y el amarillo? Simplemente, veo que son diferentes».
Copleston pregunta: «¿Por qué facultad distingue lo bueno y lo malo? A lo que Russell responde: «Por mis sentimientos».
Copleston discrepa acerca de que el bien y el mal digan simplemente referencia al sentimiento, porque ello conduciría a que el bien y el mal los impondría el más fuerte del momento, como los nazis en su día. Pero para Russell eso es una simplificación, porque hay que «tomar también en cuenta los efectos de las acciones y sus sentimientos hacia esos efectos».
Copleston, finalmente, piensa que el modo en que Russell da razón de los juicios morales del hombre lleva inevitablemente a una contradicción entre lo que exige su teoría y sus propios juicios espontáneos.
Las citas de este artículo están tomadas de:
—Russell, Bertrand/Copleston, Frederick C. (2017). Debate sobre la existencia de Dios. Introducción de Carmen Paredes Martín. Traducción de Carmen García Trevijano. Oviedo: KRK Ediciones. Cuadernos de Pensamiento 21.
—Este debate fue originalmente radiado en 1948 en el tercer canal de la BBC de Londres y publicado en otoño de ese mismo año en la revista Humanitas. Primera edición española en Revista Teorema, Valencia, 1978. 2.ª edición, 2012. 3.ª edición, 2017.
—El debate también se puede escuchar aquí.
—Imagen (recortada): Group IX SUW, The Swan No. 9, obra de Hilma af Klint. Licencia de Wikimedia Commons. Se puede consultar aquí.