Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosEl filósofo griego insiste en que el buen gobierno no puede darse por sentado y en que la razón es la clave del avance: «No puede ser una casualidad que el nombre de esta institución tan maravillosa, la ley (nomos), se relacione de forma tan sugerente con la razón (nous)».
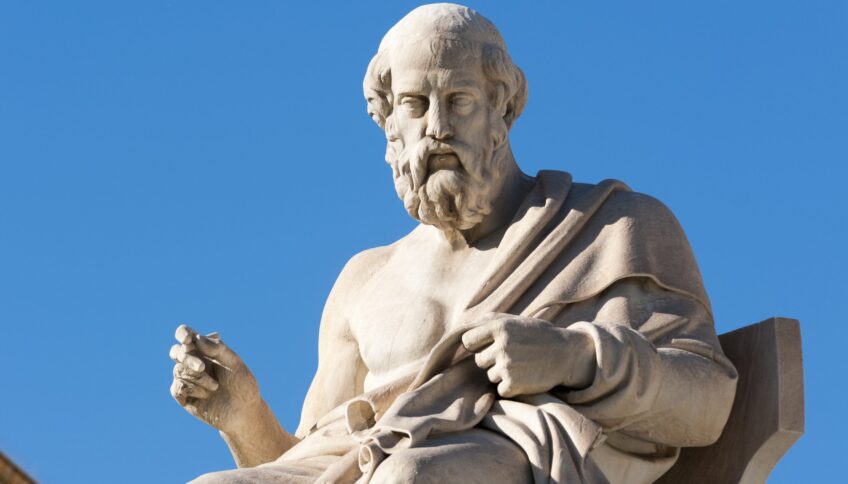
20 de julio de 2022 - 13min.
[Reproducimos este artículo con la autorización de First Things, que lo publicó inicialmente. Esta es la versión en inglés.
Texto procedente del número impreso de Nueva Revista 181; al final del artículo lo ofrecemos en PDF].
COMO OBSERVÓ Max Weber en La política como profesión y La ciencia como profesión –y como ponen de manifiesto sus propias incursiones infructuosas en la vida política–, las cualidades que constituyen a un teórico político o social de primera no son las mismas que se necesitan para tener éxito como estadista. Por cada Cicerón o Edmund Burke, hay muchos más como Weber, Tocqueville y Platón, cuyos anhelos de influir en los asuntos públicos quedaron en gran medida insatisfechos.
Platón fue especialmente desafortunado en sus intentos de participar en la política. En su Séptima carta cuenta cómo de joven entró brevemente a formar parte de dos administraciones atenienses sucesivas y ambas las abandonó desilusionado y disgustado. Muchos años después, viajó a Siracusa para convertirse en asesor de Dionisio II, un gobernante que se declaraba interesado por la filosofía.
Dionisio II resultó ser un caso difícil, y Platón fue víctima de las intrigas palaciegas. Pese a ello persistió, realizando el arduo viaje por mar de Atenas a Sicilia no una sino dos veces. A duras penas escapó con vida tras el segundo, hasta aceptar finalmente que sus esfuerzos habían sido inútiles
Aunque al principio tenía sus dudas –un encuentro anterior con el padre de Dionisio había ido mal–, se convenció a sí mismo de que «si alguna vez alguien iba a intentar llevar a la práctica mis ideas sobre leyes y constituciones, ese era el momento de hacerlo». Dionisio II resultó ser un caso difícil, y Platón fue víctima de las intrigas palaciegas. Pese a ello persistió, realizando el arduo viaje por mar de Atenas a Sicilia no una sino dos veces. A duras penas escapó con vida tras el segundo, hasta aceptar finalmente que sus esfuerzos habían sido inútiles.
Y, sin embargo, sin estas descorazonadoras experiencias, resulta poco probable que Platón hubiera sido capaz de escribir las Leyes, su último y más político diálogo. De todos ellos, las Leyes es el que más apunta hacia las ciencias sociales, con importantes cosas que decir sobre las eternas grandes cuestiones acerca del ámbito y los límites de la ley, el estado de derecho, la relación entre la ley y la costumbre, y los fundamentos culturales del buen gobierno.
IDEAS REINVENTADAS Y RETOMADAS
En las Leyes también se descubren muchas ideas que luego fueron reinventadas, retomadas o de las que se apropiaron pensadores posteriores: la distinción de Maquiavelo entre legislar para reinos imaginarios y hacer leyes para una ciudad real, por ejemplo; la insistencia de Montesquieu en que los legisladores deben tener en cuenta las circunstancias físicas y culturales de aquellos para los que legislan; y la distinción entre ciudadanos y súbditos que fue capital para Rousseau y, de manera diferente, para Tocqueville.
El diálogo de las Leyes tiene lugar entre tres ancianos peregrinos que se encuentran en el camino de Cnosos al templo de Zeus, en la isla de Creta. Como el camino es largo, el protagonista, conocido solo como el forastero de Atenas, propone a Clinias, cretense, y a Megilo, espartano, amenizar el tiempo con una comversación sobre el gobierno y las leyes de Creta y Esparta. Ambas ciudades eran famosas en aquella época por sus leyes. De hecho, el santuario al que llegan los viajeros conmemora el origen supuestamente divino de las leyes de Creta. Atenas, según el anónimo forastero, no era tan afortunada: padece numerosos males cívicos que él atribuye al mal uso de la libertad y a la falta de moderación por parte de gobernantes y gobernados. En algunos aspectos, el ateniense sin nombre se parece al Sócrates de los primeros diálogos, pero es menos encantador y más piadoso, menos esquivo y más pedante. De hecho, el régimen esbozado en las Leyes –con sus controles y equilibrios, la propiedad privada, la organización familiar, los derechos de las mujeres y la condena de la homosexualidad– es tan diferente de la política ideal de La República que algunos estudiosos han dudado de la autenticidad de la obra posterior. Pero otros, de forma más probable, concluyen que el extranjero es lo más parecido a la voz del mismo Platón, un Platón que se acerca al final de su propio viaje por la vida, un viejo filósofo que hace un último intento de aconsejar a los gobernantes, esta vez a través de la palabra escrita.
Cuando el ateniense pregunta al cretense y al espartano cómo han llegado las políticas de sus ciudades a tener leyes tan excelentes, Clinias y Megilo responden que sus leyes les fueron dadas originalmente por un dios. Pero no parecen estar muy seguros de ello. En Creta, el legislador «se dice» que fue Zeus, o «al menos esa es nuestra tradición». Y en Esparta, «creo que dicen que es Apolo».
Más tarde, cuando comienzan a hacer conjeturas sobre el desarrollo histórico de los sistemas políticos, los viajeros coinciden en que, en las sociedades más sencillas, originarias, la costumbre debe de haber precedido a la ley. La clave de las buenas leyes, especulan, tiene que ver con los buenos hábitos desarrollados a lo largo del tiempo: la contención y responsabilidad de los ciudadanos y alguna forma de control del poder de los gobernantes, ya sea el régimen una monarquía, una aristocracia o una democracia. Una cosa está clara: el buen gobierno no puede darse por sentado, ya que cualquiera puede ver que muchas ciudades no han desarrollado el tipo de costumbres y leyes que conducen a una vida digna. El ateniense comenta con cierta amargura que, después de todo, «parece que algún dios sí se preocupó por Esparta».
Más tarde nos enteramos de que el extranjero de Atenas en realidad parece tener una opinión sobre el sentido en que un dios podría ayudar a los legisladores. Pero no tiene nada que ver con los habitantes del Olimpo. Puede ser, «como se cuenta en la actualidad», que los antiguos legisladores descendieran de los dioses o fueran instruidos por ellos. Pero los legisladores actuales «son seres humanos que legislan para los hijos de la humanidad».
Lo que le interesa al forastero es que los seres humanos están dotados de una «chispa divina» de razón que les permite, tanto individual como colectivamente, controlar sus impulsos más primitivos. «Deberíamos dirigir nuestra vida pública y privada, nuestros hogares y nuestras ciudades», dice, «obedeciendo a esa pequeña chispa de inmortalidad que habita en nosotros, y dignificar esta asignación de razón con el nombre de ley». «No puede ser una casualidad que el nombre de esta institución tan maravillosa y de origen divino, la ley (nomos), se relacione de forma tan sugerente con la razón (nous)».
En una memorable serie de conferencias en el Boston College sobre los diálogos tardíos de Platón, Hans-Georg Gadamer afirmó que en pasajes como estos el autor estaba promoviendo discretamente el monoteísmo en un momento en que la religión popular griega estaba desapareciendo
En una memorable serie de conferencias en el Boston College sobre los diálogos tardíos de Platón, Hans-Georg Gadamer afirmó que en pasajes como estos el autor estaba promoviendo discretamente el monoteísmo en un momento en que la religión popular griega estaba desapareciendo. Clinias y Megilo, con sus titubeos sobre el origen de sus leyes, dudan claramente de la tradición que atribuye estas a deidades antropomórficas. Pero, al mismo tiempo, se resisten a abrazar las opiniones de «algunas personas» que sostienen que la ley es solo la voluntad del más fuerte y que las leyes solo obedecen a la voluntad del legislador. Parecen sentirse aliviados cuando se les invita a pensar en las buenas leyes y costumbres de otra manera: como la creación de seres falibles dotados de una facultad que les permite reflexionar sobre la experiencia, darse reglas, orientar su conducta hacia las normas que establecen y revisarlas a la luz de todo ello, corrigiéndolas cuando sea necesario.
Pero, por desgracia, la razón es falible, está sujeta a todo tipo de distorsiones, personales y culturales, conscientes e inconscientes. Y los seres humanos son constantemente arrastrados por las pasiones «como marionetas de hilos». Entonces, ¿cómo garantizar que la siempre frágil facultad de la razón se usará bien?
Los interlocutores pronto se encuentran atrapados en un extraño bucle: las buenas leyes pueden desempeñar un papel importante en la promoción del buen gobierno, el correcto proceder y las buenas costumbres. Pero las leyes buenas solo pueden ser producidas por legisladores sabios, y el buen gobierno requiere estadistas y ciudadanos dispuestos a entender y a cumplir las buenas leyes. Parece como si las mejores leyes surgieran solo donde menos se necesitan.
En este punto de las Leyes, Clinias revela que su interés en la conversación no es pura curiosidad. Acaba de ser nombrado miembro de una comisión encargada de establecer una nueva colonia en Creta y de dotarla de una constitución y unos estatutos. Sería útil, dice, que los tres viajeros pasaran el resto del día «fundando una ciudad de palabra» mientras pasean y hacen frecuentes paradas para descansar bajo los cipreses.
NO SE TRATA DE UN ESTADO IDEAL
Megilo y el extranjero aceptan de buen grado la propuesta. Los tres coinciden desde el principio en que no se trata de aspirar a un Estado ideal; la nueva colonia estará habitada por hombres y mujeres de verdad, no por «gente de cera». Incluso alcanzar una política «de segunda», solo por detrás de la mejor, sería un logro considerable. Reconocen que lo que el legislador puede lograr se verá siempre muy afectado por la situación física y las circunstancias económicas de la ciudad. ¿Cuánta gente vivirá allí? ¿Estará en el interior o en la costa? ¿Qué tipo de vecinos tendrá y cuán cerca estará de las ciudades vecinas? ¿Sus habitantes se dedicarán principalmente a la agricultura o al comercio? ¿Serán de orígenes similares o de diversa procedencia?
«Cualquiera que sea la forma de gobierno», dice el ateniense, «donde el poder supremo vaya de la mano de un juicio sabio y de la autocontención, ahí tienes el nacimiento del mejor sistema político con leyes a la altura»
Asimismo se entiende que hay otros factores que pueden imponer condicionantes a la hora de legislar. Desastres como la guerra, la pobreza, la enfermedad y las catástrofes naturales pueden anular las constituciones y hacer que las leyes deban ser reescritas. En ese sentido, el azar y los accidentes son «los legisladores universales del mundo». El estadista, por tanto, es como el navegante de un barco. No puede controlar el viento y las olas, pero debe tener la habilidad de reconocer y aprovechar las oportunidades favorables, dirigiéndose de la mejor forma que le sea posible hacia su objetivo.
Entonces, ¿por dónde empezar? «En nombre del cielo», plantea el extranjero, «¿cuál debe ser la primera ley que nuestro legislador debería establecer?». Sin esperar a escuchar lo que Clinias y Megilo tienen que decir, responde a su propia pregunta: «Sin duda, el primer tema que tratará en su normativa será el del nacimiento de los hijos en el Estado: la unión de dos personas en la sociedad del matrimonio». Clinias se muestra de acuerdo en que el matrimonio debe regularse antes que cualquier otra cosa ya que es crucial para la crianza y la educación de los futuros ciudadanos. Pero no todo lo que tiene que ver con el cultivo del carácter y las cualidades debe ser regulado. Las costumbres no escritas, según el forastero, «son los vínculos de todo el entramado social». Cuando están bien establecidas y se respetan habitualmente, «blindan y protegen» la ley escrita. «Pero si se equivocan», dice el ateniense por amarga experiencia, «bueno, ya sabéis lo que pasa cuando los puntales de un carpintero se doblan en una casa: se derrumba todo el edificio. No debemos dejar de observar, oh Megilo y Clinias, que hay diferencias entre los lugares, y que unos engendran hombres mejores y otros peores; y debemos legislar en consecuencia».
La máxima preocupación en esta obra de Platón, al igual que en «La República», no es tanto la consideración de las leyes adecuadas para el Estado, como la educación adecuada para la ciudadanía
Cuando los protagonistas reflexionan sobre cómo el derecho puede fomentar las buenas costumbres y los buenos hábitos, la conversación gira hacia la educación. De hecho, desde el principio hasta el final de las Leyes, sea cual sea el tema jurídico que se discuta, la educación pasa con frecuencia a primer plano. La máxima preocupación en esta obra de Platón, al igual que en La República, no es tanto la consideración de las leyes adecuadas para el Estado, como la educación adecuada para la ciudadanía. El ateniense lleva continuamente el debate a la idea de que el objetivo de la ley es guiar a los ciudadanos hacia la virtud, hacerlos nobles y sabios. Subraya que el legislador no solo dispone de la fuerza, sino también de la persuasión para lograr este objetivo, y que un legislador de hombres libres debe tratar de elaborar las leyes de modo que se gane la comprensión y la cooperación voluntarias de los ciudadanos. Al mismo tiempo, reconoce que, para que este enfoque funcione, los ciudadanos, al menos una buena parte de ellos, tienen que estar abiertos a esa perspectiva.
Para ilustrar estos argumentos, el ateniense compara al legislador que se limita a dar órdenes con un cierto tipo de médico al que llama médico esclavo. El médico esclavo ha aprendido lo que sabe de medicina trabajando como sirviente de un médico. Su manera de ejercer su profesión es hacer una visita apresurada, mandar cualquier remedio que la experiencia le sugiera y luego salir corriendo hacia el siguiente paciente. En cambio, el verdadero médico solo visita y cuida de los enfermos que son de condición libre como él. Su tarea comienza por conocer al paciente: su historia, su familia y su modo de vida. Indaga en profundidad sobre el trastorno y, una vez ha obtenido toda la información posible, comienza a instruir al paciente sobre lo que debe hacer para recuperar la salud. Ese médico solo emite sus prescripciones después de haberse ganado la comprensión y la cooperación del paciente.
En cuanto al legislador, pregunta el extranjero, ¿acaso debe limitarse a emitir una serie de mandatos y prohibiciones, añadir la amenaza del castigo y pasar enseguida a anunciar otro decreto, sin una palabra de aliento o consejo hacia aquellos para los que está legislando?
Este tipo de ley puede ser adecuada para los esclavos, dice, pero, sin duda, aquel que legisla para hombres libres debe tratar de diseñar sus leyes de manera que creen buena voluntad en las personas a las que se dirigen y las preparen para recibir con inteligencia el mandato que sigue.
Resulta interesante que la cuestión sobre cuál es mejor tipo de régimen se deje de lado una vez se esté de acuerdo en la importancia vital del imperio de la ley. «Cualquiera que sea la forma de gobierno», dice el ateniense, «donde el poder supremo vaya de la mano de un juicio sabio y de la autocontención, ahí tienes el nacimiento del mejor sistema político con leyes a la altura». Y de nuevo: «El Estado en el que la ley está por encima de los gobernantes, y los gobernantes están por debajo de la ley, tiene la salvación, y todas las bendiciones que los dioses pueden otorgar».
El mensaje, en términos actuales, apunta a que la cultura es anterior al derecho, pero también a que las normas e instituciones jurídicas pueden ejercer cierta influencia en la cultura, para bien o para mal
El mensaje, en términos actuales, apunta a que la cultura es anterior al derecho, pero también a que las normas e instituciones jurídicas pueden ejercer cierta influencia en la cultura, para bien o para mal. El proyecto de hacer leyes para una ciudad real, como reconoce el extranjero, es siempre un trabajo en curso; las circunstancias cambiarán y surgirán nuevos retos. El paso del tiempo revelará los aciertos y los defectos de las distintas disposiciones legales y, de vez en cuando, habrá que hacer correcciones. «¿Imagináis que haya habido alguna vez un legislador tan necio como para no saber que hay muchas cosas que alguien que venga después de él debe corregir, si la constitución y el orden de gobierno no han de deteriorarse, sino mejorar el Estado que él ha establecido?» Las leyes pueden cambiar, pero lo que no cambia son los procesos recurrentes del conocimiento humano por los que estas pueden ser probadas, evaluadas y mejoradas.
En cierto punto de las Leyes, Clinias pregunta al extranjero ateniense: «¿Puedes demostrar que lo que has dicho es cierto?». El forastero responde: «Estar absolutamente seguro de la verdad de los asuntos sobre los que existen muchas opiniones, Clinias, es un atributo de los dioses que no ha sido dado al hombre. Pero estaré encantado de explicar lo que pienso y de entrar en discusión al respecto».
Sin embargo, el tiempo de su charla se acerca a su fin. Al caer la noche, el cretense ruega a su sabio amigo que se quede y le ayude a fundar la nueva ciudad. Sin la ayuda del ateniense, dice, no ve cómo puede continuar. Por fin, un estadista abierto a las ideas de un filósofo. Pero, en las Leyes, el extranjero nunca responde y no vuelve a hablar. El último diálogo de Platón termina con un silencio atronador.
(Traducción: © Pilar Gómez)
Se puede descargar aquí en pdf el artículo de Mary Ann Glendon «Platón: la ley en la forja del carácter».