Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productos«No solo entre los cristianos de izquierda y prosocialistas, también en círculos eclesiásticos conservadores se hace caso omiso de un pensamiento económico sólido», afirma el autor

11 de diciembre de 2018 - 10min.
Martin Rhonheimer es el presidente del Instituto Austriaco de Economía y Filosofía Social. En Libertad económica, capitalismo y ética cristiana (Unión Editorial, 2017), el autor confronta principios centrales del pensamiento social cristiano, como la dignidad, el bien común, la justicia social y el principio de subsidiariedad, con las ideas y autores de la tradición liberal clásica.
Avance
Martin Rhonheimer reflexiona sobre la importancia de proteger y potenciar la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos y critica las tendencias expansivas de los Estados de bienestar contemporáneos. Para ello analiza en primer lugar la relación entre la libertad económica y la acción gubernamental, y el impacto que tiene sobre la solidaridad ciudadana la estructura burocrática del Estado de bienestar. Rhonheimer valora la economía de mercado como un potencial marco institucional canalizador de la justicia social. Para él hay armonía entre la economía libre o capitalista y las bases antropológico-morales de la tradición judeo-cristiana. El autor subraya la importancia de un Gobierno limitado puesto que es la economía libre la que consigue el bien común en una sociedad libre.
Los trabajos incluidos en el presente volumen ofrecen un punto de vista sólido y desafiante frente al pensamiento dominante en temas de economía, política y sociedad. De ello dan cuenta las citas que ofrecemos al final de esta entrada.
ArtÍculo
La condena del interés propio y del lucro está en la raíz de la mayor parte de la confusión que vive la Iglesia católica sobre el capitalismo y la economía del libre mercado. En el pasado —escribe Martin Rhonheimer en Libertad económica, capitalismo y ética cristiana (Unión Editorial, 2019)—, la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) mostró un «cierto sesgo en favor del intervencionismo y las regulaciones estatales», aun cuando no estuviera de acuerdo «con sus propios principios básicos, por ejemplo, la subsidiariedad y los derechos de propiedad». Sigue argumentando: «La ganancia del capitalista es la recompensa que él o los accionistas de una compañía tienen el justo derecho de esperar o de recibir por haber asumido su propio riesgo». Aun cuando la realidad no siempre concuerda con esta idea, «esta ha demostrado ser exitosa y aportar una ventaja real para la sociedad en su conjunto». Por lo tanto, aunque la ganancia del capitalista sea mucho mayor de lo que parecería merecer según los estándares de la justicia, «su expectativa de ganancia y la motivación que esta conlleva son sumamente útiles para la sociedad toda, sirviendo así al bien común».
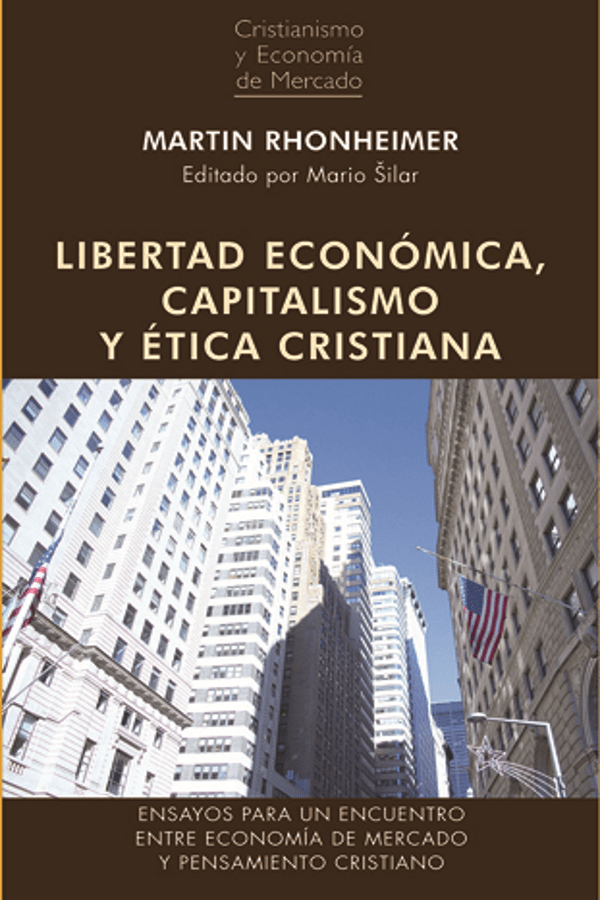
El magisterio social de la Iglesia tiene su punto de partida con la encíclica de León XIII Rerum novarum, de 1891, en un momento en que el «catolicismo generalmente se oponía al mundo moderno, a saber, al espíritu moderno de los negocios y el capitalismo, que los principales teólogos y referentes de la prensa católica solían identificar con un espíritu esencialmente impropio de un cristiano e incluso “judío”». A esto se unía y se une otro problema. Según Rhonheimer, «no solo entre los cristianos de izquierda y prosocialistas, sino también en círculos eclesiásticos más conservadores, aun hoy se hace caso omiso de un pensamiento económico sólido, tan ventajoso para los pobres, y con frecuencia se lo sigue tildando de insensible, egoísta y al servicio únicamente de los ricos».
Centesimus annus, una encíclica de san Juan Pablo II publicada en 1991, supuso un giro porque respaldó el capitalismo. Centesimus annus entiende el capitalismo como un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado y de la propiedad privada, de la libre creatividad humana en el sector de la economía. La economía libre de mercado, según Centesimus annus, «es el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades». Según Rhonheimer, esa encíclica adopta además «una visión sobre el Estado de derecho, la separación de poderes, la democracia y el papel del Estado respecto de la economía en el marco de la mejor tradición del constitucionalismo liberal y el ordoliberalismo». Con esta promulgación, señala Rhonheimer, Juan Pablo II abandonó la idea de que la DSI es «una ‘tercera vía’ entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista», como anunció en su encíclica de 1987 Solicitudo rei socialis.
Desde Centesimus annus, la DSI defiende la idea de una economía de libre mercado capitalista, bien entendida, que incluya «la justa función de los beneficios, como índice de la buena marcha de la empresa» y «que los factores productivos han sido utilizados adecuadamente», como se señala en esa encíclica.
Según el Compendio de la DSI, «la propiedad privada es un elemento esencial de una política económica auténticamente social y democrática y es garantía de un recto orden social». A la vez, «la tradición cristiana nunca ha aceptado el derecho a la propiedad privada como absoluto e intocable». Siempre lo ha entendido «en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la creación entera: el derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho al uso común, al destino universal de los bienes» (n. 282). Y según el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC), «el destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio» (n. 2403). El Concilio Vaticano II, en la constitución Gaudium et Spes, n. 71, subraya: «La misma propiedad privada tiene también, por su misma naturaleza, una índole social, cuyo fundamento reside en el destino común de los bienes».
Rhonheimer insiste en que «los que se arrogan juicios morales sobre el capitalismo y la economía del libre mercado» ignoran «en muchos casos también hechos y datos obvios», como «la continua disminución durante los últimos decenios y en el mundo entero de la pobreza extrema» y «de la desigualdad entre las naciones más ricas y más pobres», y esto «gracias a políticas favorables a la libertad económica».
Para este teólogo, filósofo y sacerdote suizo, «la actual crisis moral y el galopante consumismo no son consecuencia del ‘capitalismo individualista’, sino de un Estado del bienestar repartidor de dinero y de estímulo equivocados, cuando no perverso». Bastaría para solucionarlo que el Estado «impulsara leyes que protegieran la propiedad privada». Solo así «el capitalismo, la libre empresa y la competencia reforzarían entonces la responsabilidad propia, el espíritu de iniciativa y la solidaridad. Una sociedad como esa también sería, sin duda alguna, más cristiana, o tendría mejores oportunidades de serlo».
Tanto el índice de Libertad económica, capitalismo y ética cristiana como el primer capítulo los ofrece la editorial en su página web.
A continuación reproducimos una serie de citas de Martin Rhonheimer procedentes de este primer capítulo: «’El malvado capitalismo’. La forma económica del dar»
«El capitalismo es en esencia la forma económica del dar: el capitalista invierte, y para ello pone su riqueza a disposición de los demás. Los primeros beneficiados son quienes perciben un salario gracias a los puestos de trabajo así creados» (Martin Rhonheimer, p. 40).
«Una cosa son el capitalismo y la economía de mercado -que constituyen el único camino que lleve a la “riqueza de las naciones”- y otra las condiciones históricas concretas y los frecuentes fallos humanos que han acompañado la configuración y la evolución del capitalismo moderno» (Martin Rhonheimer, p. 41).
«En el siglo XIX existía en las zonas agrícolas una increíble presión demográfica… la tierra no podía alimentar a sus habitantes… la emigración… el capitalismo industrial salvó de morir a esas masas de desempleados» (Martin Rhonheimer, p. 42).
«La I Guerra Mundial y los años posteriores dieron al traste con muchos de esos logros. La guerra forzó al Estado a convertirse en el principal agente económico. En muchos lugares comenzó así la fatídica coalición del Big Governmenty el Big Business. Hoy en día llamamos a eso ‘capitalismo clientelista’, una perversión del capitalismo» (Martin Rhonheimer, p. 43).
«Por primera vez aparece en ese contexto (encíclica Quadragesimo Anno, publicada en 1931) la expresión ‘justicia social’, la poco clara expresión de ‘justicia social’ como tarea del Estado para corregir las fuerzas del mercado. El mercado fracasa como principio regulador y el Estado debe hacer justicia: así se dijo fatídicamente desde ese momento en adelante». (Martin Rhonheimer, p. 44).
«La crisis financiera de 2008 nunca se habría producido si solo hubiesen entrado en juego las fuerzas del mercado y la mentalidad empresarial hubiese determinado la marcha de los acontecimientos… La crisis no fue consecuencia del capitalismo, de la economía de mercado y del espíritu emprendedor, sino, al contrario, consecuencia de un gigantesco fracaso de los responsables políticos y del Estado» (Martin Rhonheimer, p. 45).
«También el euro fue un proyecto meramente político que no seguía ninguna lógica de mercado» (Martin Rhonheimer, p. 45).
«La responsabilidad por el elevado desempleo que sufren muchos países de la eurozona también recae en parte en los sindicatos, que, llevados del egoísmo y poseídos por el afán de conservar su propio poder, impiden la desregulación del mercado de trabajo. Así, junto con la exigencia de salarios mínimos, de programas públicos de estímulo de la coyuntura y de numerosas otras intervenciones del Estado, obstaculizan con una carga tributaria exorbitante el dinamismo creador de riqueza de la libre empresa. Es decir, del capitalismo» (Martin Rhonheimer, p. 45).
«La economía no es un juego de suma cero: la prosperidad de los ricos no tiene su causa en que se les haya quitado algo a los pobres» (Martin Rhonheimer, p. 46).
«Allí donde reinan condiciones capitalistas, y no como sucede en diversos en diversos países de Iberoamérica condiciones postcoloniales y feudales, la riqueza de los ricos ha sido ‘creada’, y no a costa de los pobres. Si no la hubiese, todos, también los paupérrimos, serían más pobres. El capitalismo no quieta nada a nadie -según afirma el marxismo-, sino que crea nueva riqueza» (Martin Rhonheimer, p. 46).
«Existe, obviamente, desigualdad injusta, basada en la exclusión sistemática de grupos sociales y étnicos de las posibilidades de acceder a la educación y al trabajo. Pero la desigualdad no es eo ipso injusta, sino que precisamente en una economía dinámica y en auge resulta inevitable» (Martin Rhonheimer, pp. 46-47).
«En una economía nacional dinámica, el bienestar de las clases bajas aumenta, pero al principio (a causa de la acumulación de capital necesaria para el desarrollo económico) también lo hace la desigualdad. De lo contrario, no se crearían puestos de trabajo y no habría innovación. Y es que tampoco existirían los correspondientes estímulos: ¿quién va a invertir y asumir riesgos sin la perspectiva de, al hacerlo, obtener una ganancia y enriquecerse?» (Martin Rhonheimer, p. 47).
«El intento de hacer justicia social con medidas estatales ha causado más males que bienes, tanto en la política de ayuda al desarrollo como en la política social de los distintos países. Ha sido el ‘malvado’ capitalismo el que, en realidad, ha creado la riqueza que el Estado redistribuye después en nombre de la justicia social» (Martin Rhonheimer, p. 50).
«El Estado del bienestar ‘consume’ riqueza, además es improductivo, obstaculiza la economía a la hora de crear más riqueza, es decir, a la hora de hacer que aumente el pastel de tal modo que a todos les toque una parte mayor» (Martin Rhonheimer, p. 51).
«Si no fuese por la desaforada redistribución y por el endeudamiento estatal resultante de ella, todos seríamos más ricos, también los más pobres» (Martin Rhonheimer, p. 51).
«Sin la burocracia estatal dedicada a la beneficencia y a la redistribución, la sociedad también sería más solidaria: habría menos pobres, pero quienes lo fuesen necesitarían realmente la ayuda de sus conciudadanos. Ya no podríamos escudarnos en que al pagar nuestros impuestos ya hemos cumplido nuestra obligación. El principio de subsidiaridad desplegaría todo su potencial» (Martin Rhonheimer, p. 51).
«La actual crisis moral y el galopante consumismo no son consecuencia del ‘capitalismo individualista’, sino de un Estado del bienestar repartidor de dinero y de estímulos equivocados, cuando no perversos» (Martin Rhonheimer, p. 51).
«La justicia social -¡cuántas veces ha servido este concepto para justificar políticas que atacan el bien común!- no consiste en disminuir la desigualdad haciendo más pobres a los ricos… sino en hacer más ricos a los pobres … con el aumento de oportunidades de trabajo» (Martin Rhonheimer, pp. 51-52).
«El modelo de ‘Estado social’ que conocemos hasta ahora ha quedado obsoleto, y no solo no podemos pagarlo, sino que todos sufrimos las consecuencias de sus erróneos estímulos económicos y morales. Ese modelo solo puede funcionar porque el Estado cuenta con la posibilidad, gracias a su monopolio del dinero, de sufragar el cada vez mayor endeudamiento mediante la constante inflación de la masa monetaria y las bajadas de los tipos de interés, lo cual, por otra parte, equivale a expropiar a los ahorradores. De ese modo los políticos hacen constantemente nuevas y caras promesas» (Martin Rhonheimer, p. 52).
Imagen de cabecera: Puente de Brooklyn y Manhattan. Shutterstock id 1057930991 / © blurAZ. Se puede consultar aquí