Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosy a su propia persona.

30 de octubre de 1999 - 10min.
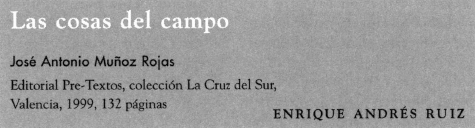
Quien sabe de él, quien lo ha vivido, incluso quien ha tenido cerca y ha escuchado a quienes lo hicieron sabe también que el campo nada tiene que ver con la Naturaleza. A la Naturaleza hay que escribirla demasiadas veces así, con mayúscula. Y al campo no. La Naturaleza es más bien para gente de ideas; de hecho viene a ser una de las grandes y poderosas ideas que se han disputado la primacía por los últimos fundamentos en las mentes de los filósofos. De ser eso, la idea de lo que por estar fuera de nosotros se nos aparece como lo fijo, lo dado, como el núcleo eterno e inmóvil de la realidad, el que no está sometido a la caducidad del tiempo o a nuestras subjetividades, la Naturaleza pasó un buen día a ser tomada por un hecho y además por un sitio. Ese hecho de la Naturaleza ocupa para mucha gente un lugar en el espacio y también en el tiempo. Por eso, de la Naturaleza se habla ingenuamente con nostalgia, porque, en cuanto al espacio, viene a corresponderse con eso que se llaman «los espacios naturales», creyéndolos desde luego originales, puros, intocados por la mano humana y, lo que más importa, perdidos. Y, en cuanto al tiempo, viene a tenerse por un estado primigenio de la felicidad, antes de que la historia de nuestra especie se empeñara en destruir aquella arcadia de la infancia permanente en la que los hombres vivían con las piedras y los pájaros.
El campo pudiera muy bien ser todo lo contrario. Antonio Machado, en el Juan de Mairena, hace decir al maestro que «nuestro amor al campo es mero amor al paisaje, a la Naturaleza como espectáculo». Es conocido lo mucho que sabían Machado y Mairena y Abel Martín de los sutiles espejos que reflejan nuestra imaginación, formando una especie de jaula de la que nuestra conciencia no puede salir aunque tome por verdades las pajarerías que ella misma proyecta. Una de las pajarerías de mayor éxito, a juzgar por la cantidad de vehículos y ropas de campaña que invaden las ciudades, es la de la Naturaleza. Para Mairena, el campo es entre los modernos una invención de la ciudad, y al menos es así desde Rousseau. Pero si queremos sacar partido a la diferencia, habrá que señalar que donde Mairena dice campo debemos entender Naturaleza. El mismo lo aclara, cuando escribe de lo que los poetas debieran buscar en el campo, es decir, un ritmo bastante distinto del propio; una distancia que no está ahí para ser medida, sino para ser sentida y hacerla luego sentir en la temporalidad de los versos. Después de Lope de Vega —dice—, «la emoción campesina, la esencialmente geórgica, de tierra que se labra, la virgiliana […] ha desaparecido».
Se dice que la poesía actual es ante todo poesía urbana, y puede que sea así. A veces es así honradamente, cuando los poetas de las ciudades no quieren cantar evasiones estereotipadas de algo que, como el campo, no conocen ni viven y que con unos versos falsos convertirían en algo pintoresco, algo de postal, algo de romanticismo paisajista. Otras veces, ellos mismos no pueden zafarse de convertir la ciudad en otra mitografía estética para poetas. El caso es que la poesía española, la literatura española en general, no ha sido muy dada al temblor por la emoción del campo. La moderna cuenta con las excepciones de cierto Unamuno, de no poco Azorín y, claro, de Antonio Machado, que ya sabemos lo que pensaba. Pero la excepción absoluta, un libro excepcional dedicado a captar esa emoción por la «naturaleza labradora», o sea, por el campo, fue un libro escrito por José Antonio Muñoz Rojas entre 1946 y 1947 como gavilla de apuntes de lo visto y vivido por entonces en el laboreo diario de la campiña de su querida Casería del Conde antequerana, al que tituló Las cosas del campo. El librito fue publicado en 1951, con una tirada de doscientos ejemplares y en la colección El Arroyo de los Ángeles, al cuidado de su amigo Bernabé Fernández Canivell. Después vino otra edición, con algunos apuntes más, en Insula, en 1951, pero la que más circuló fue la que publicó Destino en 1975, en un volumen que reunía también otros escritos íntimos y evocadores, Las musarañas y Las sombras, que todavía era posible encontrar hasta hace poco entre saldos de libreros de lance.
Las cosas del campo ha sido siempre, pese a esa circulación precaria, un libro encomiado por los gustadores de la literatura y un libro, si se quiere, para pocos. Se entiende bastante bien por qué. El libro está hecho en cierto modo para el gusto, para el sabor, para quien gusta de la literatura y de la vida queriendo así saber de ellas. Quizá tenga algo que ver el talante de su autor, del que conviene decir algunas cosas. José Antonio Muñoz Rojas (Antequera, 1909) aparece en casi todas las historias literarias como el nombre de un escritor a caballo (que lo es) pero a caballo entre generaciones, la del 27, con algunos de cuyos miembros compartió diversas aventuras literarias, y la del 36 o la de la guerra. Con esta última generación suele asociarse a Muñoz Rojas y es dentro de ella como Dámaso Santos, en Generaciones juntas, habló de su cuerda distintiva, de un «clasicismo geórgico». Pero produce un poco de rubor emprender un repaso biográfico o bibliográfico de un escritor que debiera ser tan conocido como para obviar el intento. Nada evitará, sin embargo, que siga siendo el nombre de uno de los pocos verdaderos escritores que retienen en su recuerdo los pocos lectores verdaderos. La causa es ese mismo su talante propio y la condición que éste impone a la literatura. Fernando Ortiz llamó a eso, hablando de él, elegancia: «Esta cualidad espiritual se caracteriza por su discreción, por su falta de estridencia, por ese pasar sin que se advierta». Y así es, José Antonio Muñoz Rojas ha vivido sin escribir, ha escrito sin publicar y ha gustado el sabor y el saber de lo vivido como sólo hace quien en su orilla apartada tiene para sí la inseparable juntura que suelda la cultura y el cultivo de la vida. A esto, no sé si a cuento de Perucho, o de Pía, o de no sé quién, Miguel Sánchez-Ostiz lo llamó en su día ser «un señor particular». Lo de ser un señor no está muy bien visto, mucho menos decirlo de un escritor (sólo se dice, en su ambiente, de Antonio Bienvenida) porque todo parece llenarse entonces de un dejo de heredad antigua, de nostalgia y de melancolía. Pero a nadie conviene más la definición que a Muñoz Rojas. El señor particular nada quiere saber de la literatura tomada como carrera profesional.
José Antonio Muñoz Rojas ha publicado más versos, ensayos y narraciones de las que parece, pero siempre con ese desgaire de escribir de lo cercano para los cercanos que granjea tan pocas campanillas. Tan cercana quiso ser la escritura de Las cosas del campo que el autor ha dicho en ocasiones que nació como un diario de apuntes campesinos sin ánimo de darlos a edición. Diciendo esto se podría pensar en un ayuno de voluntad literaria, pero nos equivocaríamos. En ése que es el mejor libro español sobre su asunto, está también una de las más leves e intensas prosas poéticas que al punto de su lectura contagia de inmediato el sentimiento de la necesidad de su escritura y, con él, el roce profundamente sensitivo de la tierra en que late, al paso de cada estación, el corazón del tiempo. Su originalidad, que la tiene, evoca enseguida la paradoja de una tradición de buenos gustadores literarios que bien pudieran resultarle compañeros en una cierta filiación subterránea de nuestra literatura. Hay recuerdos, si cabe, a la vanguardia a veces ramoniana y a veces surrealista que el poeta conoció («La matalahúga la siembra la luna»). Los hay, casi por sorpresa, al Antonio Machado que no ha dejado de ser nunca para él su gran faro («¡Ay, lástima de amantes para estos lechos, de cifras para estas cortezas! »). O al Juan Ramón de Platero («Es bajo, achaparradete, rubio, tostado, cabezón»). El apunte, la estampa y el diario traen pronto la memoria de muchas páginas azorinianas, de otras, como las de las Historias de las esparragueras, de d’Ors, del Ocnos de Cernuda, de los diarios de Mariá Manent, de las estampas de Mariá Villangómez, del Diario de una tregua de Ridruejo, de los diarios segovianos que escribió entre los años cincuenta y sesenta Luis Felipe Vivanco, y de otras páginas más escondidas, de novelas casi secretas como la Historia de una finca que escribieron los hermanos Cuevas. Pero Las cosas del campo no es verdaderamente un diario, al menos no lo es de su autor, que es lo que están condenados a ser los diarios. Lo es de esa criatura que es el campo para el poeta que ha seguido el consejo de Mairena. Ante la evidencia de ese ser casi hermano, su voz canta de vez en vez en interrogaciones y efusiones que señalan, antes que nada, la ruptura de cualquier posición fija y estable ante lo contemplado, que es sobre todo lo visto y tocado, gustado y olido. A la par, el campo no es nunca, como la Naturaleza, algo estático o estético, sino una presencia, muchas presencias que viven también bajo el azar, bajo la falta de fijeza, en movimiento, en caíd y resurrección, algo que se va, que se nos va por los poros de la piel, como sucede con la más alta y antigua concepción de las cosas físicas. Esa condición compartida por los abejarucos y las gayombas, los zapaticos y las herrizas (cuánto saber con sabor —«El corazón […] se hace sentido», dice— en estas palabras), compartida por los olivos y los hombres, se insinúa de cuando en cuando y sobre todo si toca hablar de alguno de esos personajes que parecen crecidos de surco y savia. Los no muchos que asoman, Miguelillo el pavero, Narciso el cantor, «sin letra ni oficio», que no sabe hasta cuándo hará eso, Dolores, que tampoco sabe cuándo dejará de cantar, las terribles amazonas, por sus caminos polvorientos, Juanillo el loco, capitán de los olivos, la Flauta, andadora en campos, que vive en una cueva con sus hijos y no entiende la razón de trabajar…, son una especie de seres a la vez desvalidos y suficientes, algo más y algo menos que humanos y que anímulas libres y desguarnecidas, inocentes en suma, como si su condición de cosas del campo les facultara para su misma vida de funámbulos, por trochas y
serrijos que ellos convierten con su paso en tan fantásticos y alucinatórios lugares, al menos, como los que eían pasar a Alfanhuí. El campo, sin embargo, las más habituales y animales o vegetales criaturas del campo, se intercambian con ellos su humanidad —y parece otra paradoja poder hablar de esta poesía eminentemente moderna, una poesía que desde luego ha conocido la deshumanización, y a la vez de su humanismo que es humanidad—, se la pasan, como si la condición de criaturas les igualase, y el poeta se cuida bien de decírnoslo cuando puede, porque para él «cuando florecen las encinas […] hay en ello algo humano », cuando «se enlutan las puntas de las rejas» piensa: «¡Oh condición humana de la naturaleza! ¡Oh azar!», cuando pasan las nubes repara en su destino «tan humano», cuando los álamos blancos rumorean a la luna del verano «se hacen vividos, humanos casi»… Y ese intercambio es lo que aquí importa más, porque Dios rueda por encima de todos y de todo esto, «haciendo su música».
Dios no toma en Las cosas del campo papel de fundamento filosófico, como lo pueda tomar, para entendernos, la Naturaleza. Su proximidad viene a estar en una íntima lejanía. Y tampoco hay otro fundamento aquí que evite el azar y la helada, que evite la guadaña del solano y la desesperanza de la condición humana sin otra estabilidad que la de sentirse caída y ascensión, y la de verse, desde luego, gloriosamente sentiente. Quizá por eso, por aquí y por allá hay entre estas páginas declaraciones entre velos que nos hablan de la imposibilidad de una novela, de un simulacro de ordenación del tiempo fingido por una narración que hiciera del tiempo una sucesión con sentido, con principio y final, una historia. Estos apuntes abiertos como ramas hacen pensar —lo hacen a cuento de Nicolás el historiador, ante cuyo recuerdo se echa de menos el relato suyo por el que pasaba nuestra madre «y nosotros niños»—, hacen pensar más bien en la humana madurez de una poesía que no ha querido mentir al tiempo, y mucho menos al campo, porque allí no hay fin ni principio y «el campo es el cuento de nunca acabar».