Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosEn su libro más reciente Julian Barnes habla de memoria, literatura y política
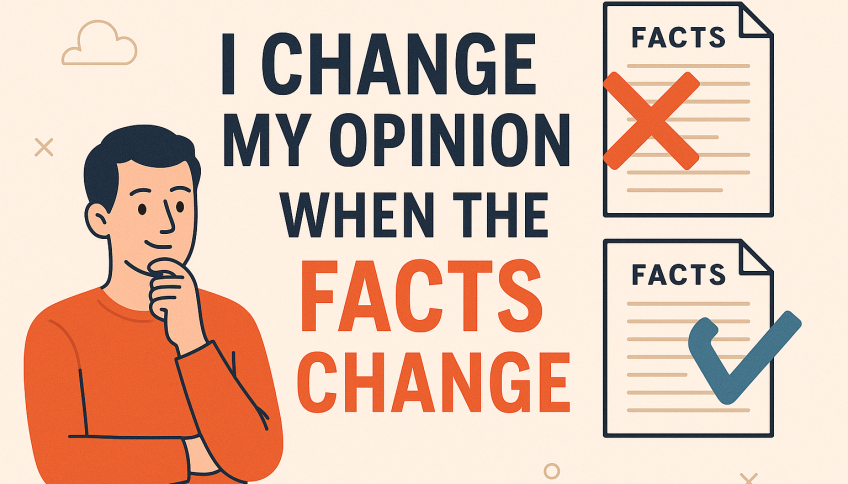
28 de octubre de 2025 - 11min.
Julian Barnes es un prestigioso novelista británico, mundialmente reconocido con numerosos premios (el Booker, entre ellos), autor de títulos como El loro de Flaubert, Una historia del mundo en 10 capítulos y medio y Al otro lado del Canal.
Avance
La memoria, las palabras, la política, los libros y el tiempo son los temas de los cinco ensayos que componen el último y breve libro de Julian Barnes. En cuanto a la primera, le parece una mala guía para conocer con precisión el pasado, toda vez que no es inmune a las invenciones; el acto de recordar le parece cercano a la imaginación. Por lo que se refiere al lenguaje, también le parece volátil, y se muestra en contra de las normas de los puristas.
El capítulo dedicado a la política tiene que ver de un modo más directo con el título del libro. Sostiene Barnes que, aunque ha cambiado de voto a lo largo de los años, en realidad los que han cambiado han sido los partidos a los que él iba dejando de votar. Y constata que, en algunas cuestiones que cabe suponer viscerales (el Brexit), las opiniones, tanto las suyas como las de sus conocidos, se han mantenido férreas, pese a las numerosas conversaciones mantenidas y argumentos desplegados. Con el humor que caracteriza buena parte de su obra, propone crear una República Benévola de Barnes, entre cuyas disposiciones estaría la propiedad pública de cualquier tipo de transporte colectivo y de suministro de energía, una reforma integral de la Cámara de los Lores y un referéndum sobre la monarquía, que espera que ganasen los monárquicos, además de solicitar el reingreso en la Unión Europea, inyectar una gran suma de dinero al Servicio Nacional de Salud y decretar unilateralmente el desarme nuclear. El autor del artículo destaca el tono jocoserio de unas páginas escritas con un punto de provocación que no llega a incomodar al lector y en el que se transparenta la idea de que no hay que sufrir mucho por la política.
A propósito de la literatura, Barnes también entra en algunos de sus cambios de opinión con el paso de los años: ha mejorado la que tenía sobre E. M. Forster, y espera que lo haga la que tiene sobre otros como Saul Bellow, Anthony Powell o Iris Murdoch. Simenon le sigue pareciendo uno de los grandes escritores del siglo XX. La edad y el paso del tiempo le dan pie para referirse a aquellos asuntos sobre los que sigue manteniendo una opinión firme: la importancia del amor, del arte y de la literatura como herramienta de conocimiento; o –frente a la clásica frase de Margaret Thatcher– que la sociedad existe. Los cambios de opinión a veces no requieren de años; él mismo se ve unos días como un pesimista alegre y otros como un optimista melancólico.
ArtÍculo
Julian Barnes (Leicester, 1946) ha escrito libros juguetones, eruditos y levemente posmodernos como El loro de Flaubert e Historia del mundo en diez capítulos y medio. Ha recreado un episodio de la vida de Arthur Conan Doyle en Arthur & George. Ha tratado los claroscuros del amor, los celos, la amistad y la infidelidad en Antes de conocernos y el díptico Hablando del asunto y Amor, etcétera. Célebre francófilo, ha abordado la relación entre el Reino Unido y el país vecino en la colección de cuentos Al otro lado del Canal, y en los últimos tiempos ha escrito libros sobre el paso del tiempo y la pérdida, entre los que destacan la novela El sentido de un final (que obtuvo el Premio Man Booker en 2011) y la memoria Niveles de vida. Es autor también de El ruido del tiempo, sobre Shostakovich, y de La única historia. Hermano del filósofo Jonathan Barnes y viudo de la agente literaria Pat Kavanagh, formó parte del grupo de escritores seleccionados en el famoso número que la revista Granta dedicó en 1983 a los British Young Novelists, donde figuraban Martin Amis, Salman Rushdie, Shiva Naipaul, Kazuo Ishiguro, Pat Barker y William Boyd. Más discreto, menos glamuroso o atormentado que otros, ha tenido una carrera muy sólida, interesante y variada, con varios libros excelentes y unos cuantos divertimentos, como El perfeccionista en la cocina, las novelas policiacas que firmaba como Dan Kavanagh o la voz en off de Simenon en una adaptación de la BBC.
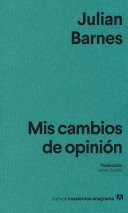
Su libro más reciente, Mis cambios de opinión, publicado como la mayor parte de su obra en castellano en la editorial Anagrama, deriva también de una experiencia radiofónica. Ha transformado las piezas que leyó en un programa de la radio pública británica en una colección de cinco ensayos que tratan sobre la memoria, las palabras, la política, los libros y el tiempo.
Arranca comparando dos citas famosas: John Maynard Keynes decía «Cambio de opinión cuando cambian los hechos», mientras que Francis Picabia afirmaba «Tenemos la cabeza redonda para que nuestros pensamientos puedan cambiar de orientación». (El pintor Pepe Cerdá suele repetir una versión condensada: «La cabeza es redonda para que las ideas den vueltas»). No siempre es fácil o popular cambiar de opinión; en el pasado, a veces se consideraba una característica femenina, dice Barnes. Requiere cierto coraje reconocer la modificación, pero tampoco hay que hacerse ilusiones: «Lejos de ser jinetes o tanquistas, nos encontramos a los mandos de un vehículo sin conductor rumbo a un futuro inmediato». No controlamos tanto nuestras opiniones. Por decirlo con Steven Pinker, «la mente consciente es un spin doctor, no un comandante en jefe». Cambiar de parecer es una característica humana, dice el autor –aunque tampoco hay animales que tengan opiniones, ni fijas ni veleidosas–, que señala que «siempre creemos que cambiar de opinión supone una opinión mejor que nos llevará a alcanzar mayor veracidad o una noción más realista de nuestra relación con el mundo y con el prójimo».
Pero con mucha frecuencia la opinión se ve influida por nuestras condiciones: Barnes recuerda que, de joven, fue a visitar al escritor William Gerhardie, que estaba postrado en la cama, anciano y enfermo. Gerhardie le preguntó si creía en la vida después de la muerte; Barnes respondió que no. Gerhardie le dijo que quizá, si llegara a su edad, tendría una opinión diferente. Muchos cambios de opinión no responden a un incremento de sabiduría, sino a una modificación de los intereses.
A veces obedecen a la experiencia. En el primer caso, Barnes cuenta que ahora le parece que la memoria es una mala guía para conocer con precisión el pasado. Se cuelan invenciones y se trasplantan recuerdos. Y la percepción que tenemos de nosotros puede ser muy distinta a la que tienen los demás: Barnes se veía como un niño tímido y retraído; un compañero de colegio con quien se encuentra mucho más tarde lo recuerda como «un alumno ruidoso e irritante». En fin, ahora piensa que la memoria no es una buena guía para reconstruir el pasado y que recordar se parece sobre todo a un acto de la imaginación. También explica que ha cambiado su actitud hacia la lengua. Era más purista de joven: en una época, trabajó como lexicógrafo en el Oxford English Dictionary. Pensaba que una palabra tenía un significado y nada más, mientras que con el tiempo cree que el lenguaje es más aproximativo. «Los expertos que intentan imponer una gramática a un lenguaje que se mueve, devolverlo al redil de una falsa pureza estructural primigenia están condenados al fracaso», dice, y se felicita de que peor sería ser francés, con su Academia. Además, como señala con el ejemplo de las palabras uninterested y disinterested (la primera significaría «no interesado, indiferente»; la segunda, «no interesado, imparcial»), a menudo la norma que defienden los puristas es falsa. Pero aunque la expresión «la guerra contra el cliché», apunta, se ha convertido en un cliché, hay cosas que le sacan de quicio: por ejemplo, la confusión con begs the question, donde «eludir una cuestión presuponiendo la respuesta» se entiende como «suscitar una pregunta». Pretende mantener distinciones entre el inglés británico y el americano, y le pone nervioso que no se emplee bien diezmar: eliminar a un diez por ciento se convierte en masacrar o aniquilar, y hasta catedráticos de clásicas emplean mal el término. Al oírlos, Barnes, el único junto a algún catedrático de latín que usa la palabra correctamente, recuerda lo que Evelyn Waugh describió como «el prurito senil de enviar cartas al director».
En política, Barnes cuenta que ha votado a varios partidos, pero cree que los que han cambiado, a base de bandazos, son estos y no él. Menciona el clásico deslizamiento hacia el conservadurismo que a veces acompaña la edad (no parece su caso), cita el shock del Brexit y señala que, en sus abundantes conversaciones sobre política con amigos, nunca ha conseguido que nadie cambie de opinión y nadie ha logrado que él cambie la suya. Dice que, a lo largo de su vida, «el centro político se ha desplazado a la derecha». Esta afirmación es discutible. Aunque en muchos países atravesamos un momento conservador y hay un cuestionamiento de los valores liberales, si pensamos en igualdad de género, aceptación de la homosexualidad y de las diferencias raciales, o si pensamos en la moralidad sexual, ¿podríamos decir que una persona nacida en 1946 en el Reino Unido ha visto cómo el centro se ha desplazado a la derecha a lo largo de su vida? ¿O en la visión del colonialismo? En economía, en esos años se ha vivido el ascenso (y el descrédito) del neoliberalismo, pero ni siquiera en ese terreno la derechización es incontestable. Según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido, el gasto público representaba en 1946, en un momento de reconstrucción y expansión del Estado de Bienestar, un 42% del PIB. En 2022-2023 rondaba el 46%, con una composición muy diferente.
El autor propone con ironía una República Benévola de Barnes, que establecería la propiedad pública de cualquier tipo de transporte colectivo y de cualquier tipo de suministro de energía, una reforma integral de la Cámara de los Lores, «que extrañamente se ha convertido en el segundo mayor cuerpo legislativo del mundo, solo por detrás del Congreso Nacional del Partido Comunista de China», un referéndum sobre el futuro de la monarquía («que espero que ganen los monárquicos», aunque quiere que los gastos de la Corona sean más transparentes). Otros planes para la república son solicitar el reingreso en la Unión Europea, autorizar que Escocia –si quiere– celebre otro referéndum sobre su independencia y promover la unificación de la isla de Irlanda. El autor propone inyectar al Servicio Nacional de Salud
una inversión enorme basada en premisas éticas y económicas; desterrar por completo el mercado de este y prohibir que empresas sanitarias extranjeras acaparen la titularidad de las consultas médicas. Decretar, inmediata y unilateralmente, el desarme nuclear, así como el desmantelamiento de la industria armamentística: prohibiría la exportación de armas y permitiría solo la fabricación de las necesarias para la defensa del país. Un compromiso absoluto con la huella de carbono cero, antes que el resto de las naciones. Prohibición de que cualquier país, institución o persona extranjera posea periódicos, canales de televisión o clubes deportivos en mi República.
En su enumeración jocoseria, Barnes sugiere prohibir el anonimato en redes, obligar a que todos los alumnos estudien una lengua extranjera, combatir el machismo, que los misioneros no puedan actuar en el extranjero, legislación sobre la muerte asistida, deporte en abierto y se pregunta quién no querría cerrar el Daily Mail. Como se puede ver, hay propuestas totalmente razonables (separación Iglesia-Estado, prohibición de que un egresado de Eton sea primer ministro durante cincuenta años) y otras más discutibles. Algunas pueden sorprender al lector español por su nacionalismo: por ejemplo, la prohibición de que personas extranjeras tengan medios o clubes deportivos en su benevolente república. Muchas entrarían en la categoría de beaterías vagamente progresistas, y da la impresión de que Barnes no ha pensado medio minuto en sus mecanismos o consecuencias: calculemos, por ejemplo, lo bien que le salió a Ucrania el desarme nuclear unilateral y, mientras tanto, que alguien nos aclare qué significa desterrar por completo el mercado del sistema de salud. Barnes piensa más o menos lo que se podría esperar, con dosis de humor, con cierta sensatez y un elemento de provocación que nunca llega a incomodar; no parece tomarse demasiado en serio a sí mismo ni sus propuestas, y tampoco cree que haya que sufrir mucho por la política (algo que les ocurre a algunos de sus desdichados personajes).
La literatura, indudablemente, es más importante que la política. Y ahí Barnes cuenta su cambio de valoración sobre algunos autores: E. M. Forster no le gustaba, ahora le parece mejor (no sé si influye que recibiera un premio que llevaba el nombre del autor de Pasaje a la India); Simenon le parece uno de los grandes escritores del siglo XX. Abre la posibilidad de que mejore su opinión sobre otros autores, como Saul Bellow, Anthony Powell o Iris Murdoch.
En el último capítulo, dedicado a la experiencia del tiempo y la edad, explica que ha terminado mostrando más su reticencia a cambiar de opinión que enseñando sus verdaderos cambios de opinión, y apunta unas áreas en las que se ha mantenido firme: la primacía del amor, la primacía del arte y de la literatura como herramienta de conocimiento, la certeza de que la muerte es el olvido, la convicción de que la religión es en el mejor de los casos una fantasía y de que los creyentes y no creyentes son igual de éticos, la certeza de que la sociedad existe y de que las invenciones científicas y tecnológicas son neutras. Piensa que el interés propio pesa más que el altruismo, que a veces es un pesimista alegre y otras un optimista melancólico y que el deporte produce un gran gozo.
El libro es entretenido y ligero, honesto y un tanto superficial. Da la impresión de que Barnes, a diferencia de otros compañeros de generación, es básicamente un hombre sensato. Sus cambios de opinión no son estridentes, porque nunca ha tenido un error estrepitoso ni un acierto a contracorriente: no tiene el carácter escandaloso y brillante de Amis, la disonancia de Hitchens –capaz de proezas de perspicacia y de espectaculares muestras de ceguera– ni el descacharrante ingenio de Clive James. Seguramente eso lo hace menos interesante, al menos en un libro como este, un tanto plano y confortable, pero contribuye a que sea una excelente compañía: un escritor inteligente, culto y humano, afrancesado y a la vez profundamente británico.