Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosEl periodista Gabriel de Pablo Contreras pone de manifiesto la inviabilidad del argumento acerca legalizar cualquier cosa por el mero hecho de que existe, de que es una «realidad»,en cierta medida inevitable.

29 de junio de 2009 - 8min.
Hay muchas cosas de nuestra época que, aun siendo habituales, son difíciles de comprender. Una de ellas es el significado del siguiente argumento: «Las mujeres desde siempre han abortado. Con ley o sin ley, seguirán abortando. Como en todo caso lo van a seguir haciendo, legalicemos el aborto para que al menos lo hagan con garantías sanitarias». En otras cuestiones, como por ejemplo la prostitución, se argumenta de manera semejante, a saber: «Es imposible acabar con la prostitución, así pues hagámosla legal para que las mujeres la ejerzan al menos con garantías laborales». Según esta peculiar manera de argumentar, parece que hay que legalizar cualquier cosa por el mero hecho de que existe, de que es una «realidad», en cierta medida inevitable.
Pero que algo exista, que sea una «realidad», no significa que deba ser legal. ¿Acaso no han existido desde siempre los delitos? ¿No ha habido también desde siempre latrocinio, asesinato, pederastia, estupro, explotación laboral o injusticias sociales? Los ha habido y los seguirá habiendo mientras haya humanidad sobre la faz de la tierra. ¿Significa eso que debemos legalizar esos y otros delitos parecidos? No lo creo. Si persistimos en nuestra actual tendencia y continuamos legislando «realidades», corremos el riesgo de dejar lisiado el mismo concepto de delito, y aun de eliminarlo. Pero obviamente no tiene sentido una ley que no distingue lo bueno de lo malo, que lo permite todo porque no prohíbe nada. ¿Alguien se puede imaginar una indefensión jurídica más grande que ésta? Suena a salmo bíblico: nadie, ni siquiera la ley, será capaz de distinguir entre el delincuente y el justo, entre el honrado y el tramposo. Ciertamente, es difícil sostener todo esto.
Está claro que la solución a un problema político o social nunca puede ser la legalización. Si ETA es un problema, ¿lo solucionaríamos acaso legalizando el terrorismo? ¿Legalizaríamos los malos tratos porque «desde siempre» los hombres han pegado a las mujeres? Sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos (o queremos hacer) con otras cuestiones como el aborto, la eutanasia, la prostitución, las descargas ilegales, las drogas, etc. Se pretende acabar con el corazón del problema sencillamente negando su existencia como problema, verbigracia: la prostitución no es un delito, sino una profesión como otra cualquiera; el aborto no es un delito, sino un derecho de la mujer; la pederastia no es un delito, sino una opción sexual saludable; el robo no es un delito, sino un ejercicio de libertad económica. Desde un punto de vista estrictamente retórico, cualquier problema deja de serlo si ya no lo consideramos como tal. Aunque, ciertamente, un problema no desaparece porque ya no lo llamemos por su verdadero nombre, del mismo modo que el avestruz no se salva del peligro por más que esconda la cabeza en un agujero.
En este punto, alguien podría objetar, llevándose las manos a la cabeza, que «no es lo mismo» el aborto que la pederastia, que «no es lo mismo» el robo que la prostitución. En efecto, estamos todos de acuerdo en que hoy nuestra sociedad muestra cierta tolerancia por algunas cuestiones (aborto, consumo de drogas, eutanasia, prostitución, etc.), pero no por otras (malos tratos, robo, terrorismo, etc.). Sin embargo, todo esto es contingente, porque lo que ahora toleramos podemos dejar de tolerarlo y lo que hoy nos parece horrible, nos puede parecer maravilloso en el futuro. Es una mera cuestión de opinión pública. Si, por medio de una acción propagandística prolongada en el tiempo, alguien consigue hacernos plásticos a la idea de que el incesto o la poligamia son una opción, ¿por qué no legalizaríamos también esas «realidades»?
La solución a un problema político o social nunca puede ser la legalización.
En el fondo de esta desconcertante legislación de «realidades» está naturalmente el relativismo, ese joven, nuevo y desenfadado amigo nuestro. La consideración posmoderna de que no hay una verdad, sino tantas como personas, el pensamiento que subraya que la ética es una cosa de curas ha restado autoridad moral a la ley. Si no hay una verdad, si no hay una ética común, ¿con qué legitimidad puede la ley (emanada de la sociedad) juzgar al que ha decidido «libremente» prostituirse, drogarse, suicidarse, robar o acabar con la vida de su propio hijo?
El filósofo Fernando Savater ha manifestado muchas veces su preocupación porque en la legislación se confundan delitos y pecados. Su preocupación procede de un principio ilustrado que comparto: en democracia, atendiendo al principio de la libertad religiosa e ideológica del ciudadano, no es bueno que la ley se entremeta en la conciencia individual de cada uno. Resumiendo, la legislación debe reflejar que es el ciudadano particular el que tiene conciencia, y no el Estado. Pero eso no significa que la ley y la moral no estén relacionadas. El error surge de creer, a impulsos de una laicidad desenfocada, que la ley no debe ser moral en absoluto.
Algún ingenuo puede pensar que la función de la ley es regular la realidad o, por mejor decir, «las realidades» que forman parte de una sociedad, sin tomar partido por ninguna. Pero esto es imposible, porque en todo caso la ley no puede ser aséptica. Si algo es legal, automáticamente se convierte en moral, es decir, en aceptable desde el punto de vista de la conducta social. Algunos juristas llaman a esto la pedagogía de la ley. En efecto, si rebajamos la edad de las relaciones sexuales consentidas hasta los cinco años, por ejemplo, ¿no estaría la ley tomando partido por la pederastia? O si, compadecidos por quienes no tienen dinero para comer, permitiéramos hurtar impunemente alimentos de un supermercado, ¿no estaría la ley diciendo a los ciudadanos: «robad, estúpidos»? Dice un conocido principio jurídico que «la costumbre hace la ley». Pero con la actual legislación de «realidades», toma cuerpo la consideración de la política como un acto de adoctrinamiento: ahora es la ley la que hace la costumbre.
La relación entre moral y ley es compleja, y ha dado lugar recientemente a una intensa discusión pública entre los partidarios de la laicidad y los del laicismo. Sí existe una relación necesaria entre lo ético y lo legal, que se resume así: todo lo legal debe ser moral, aunque no todo lo moral debe ser ley. Quiere esto decir que una ley no puede ser inmoral de suyo porque será una ley injusta. Pero al mismo tiempo no se puede caer en la tentación de elevar toda la moral a la categoría de ley, porque sería una intromisión directa e inaceptable del Estado en la conciencia de cada ciudadano.
En cierto modo, la actual legalización de «realidades» procede de una interpretación extremada del principio del «mal menor», doctrina enunciada primitivamente por San Agustín en De ordine. Ante la existencia de un mal social persistente e irresoluble (como la prostitución), se debe o se puede aplicar una cierta tolerancia, ya que acabar totalmente con ese mal es imposible. Por otra parte, la doctrina del mal menor se debe aplicar sólo en los casos en los que el «culpable» es al mismo tiempo una víctima, como sucede con la prostitución y el aborto. Pero una cosa es que las autoridades se «hagan las tontas» ante un delito de raíz compleja y otra muy distinta es que lo legalicen y lo incorporen al tejido social, normalizándolo. Realmente, hacer legal la excepción es convertirla en regla.
En rigor, la doctrina del mal menor es una doctrina pesimista. San Agustín, en el siglo V, no tenía lógicamente una concepción moderna de la acción social y política, por eso podía permitirse el lujo de considerar que la prostitución era un mal que incluso cumplía una cierta función social. Sin embargo, nosotros, desde la Ilustración, hemos tomado conciencia de que la sociedad es algo que podemos moldear, al menos en cierta medida. Sabemos que somos y seremos lo que queramos ser. La forma de ser específica de una sociedad no es algo que venga impuesto por la naturaleza, sino que es fruto de una interacción entre las personas que la componen, es decir, siguiendo a Rousseau, es un contrato social. En otra época, ante un problema, se hubieran encogido de hombros y lo hubieran atribuido a un castigo divino o algo parecido. En la modernidad, sin embargo, aplicamos nuestra inteligencia para intentar modificar el estado de las cosas que no nos gustan. Así pues, el pesimismo no es precisamente un valor ilustrado ni moderno, por más que hoy, quienes se dicen a sí mismos herederos de la Ilustración, habiten en un mundo interior sin esperanza. Lo propio del pensamiento moderno es tener fe, a veces incluso demasiada, en la fuerza de la acción social de los hombres.
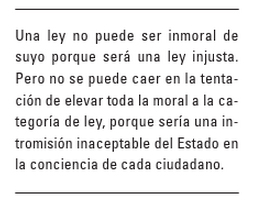
El socialismo español actual en su propaganda se atribuye constantemente el valor del optimismo. Nada más lejos de la realidad. La visión social de la actual «izquierda» es tan profundamente pesimista, que sorprende que alguien pueda confundirla con el optimismo. En todo caso, se podría calificar de «pesimismo sonriente». Según esta visión, la solución a los problemas está en negar su existencia, porque de hecho son imposibles de resolver. Es aliarse con el mal en vez de intentar derrotarlo. Es una solución simple para ganar la batalla a la existencia de un problema: lo mejor es dejar de llamarlo problema y llamarlo opción; lo mejor es dejar de llamarlo delito y empezar a llamarlo derecho. Es brillante.
Hace ya mucho tiempo que la actual «izquierda» abandera la blandura posmoderna en su acción política,y es la primera en legalizar aquellas «realidades» que ya están maduras para su aprobación en las Cortes. Baila así al son que mejor suena, mecido por la brisa de la opinión pública, con la seguridad de que siempre va a acertar, como «acierta» siempre el César cuando reparte pan al pueblo. Y lo peor de todo es que la derecha también ha iniciado esa misma carrera, algunas veces disimulando y otras liderando este alucinante pesimismo. ¿No hay ahora ningún político que se atreva a defender los sólidos principios ilustrados de la modernidad, frente a los volátiles contravaloresde la posmodernidad? ¿Tanto vale un cargo?
Personalmente, comparto la posición de Séneca sobre estas famosas «realidades». Escribe el filósofo hispano romano en De Ira: «Contra los males continuos y prolijos se ha de trabajar tenazmente, no para que deje de haberlos, sino para que no venzan». El pobre Séneca no sabía que en el siglo XXI íbamos a transformar su aforismo en este otro: «Contra los males continuos y prolijos no se ha de perder el tiempo; para que dejede haberlos basta con dejar que venzan». El problema de la posmodernidad no es que no seamos capaces de resistir al lodazal del mal, sino que directamente nos arrojamos en él.