Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosHistoria, cultura, geografía, el hombre y la tierra forman el entramado narrativo de este relato, que funde el presente con el pasado en el marco de una extensa área del paisaje soriano, desconocido para muchos, que narra desde la distancia de un siglo y medio, su azarosa existencia.

19 de diciembre de 2011 - 6min.
Los montes antiguos, los collados eternos
Encuentro, Madrid, 2011, 583 págs., 22 €.
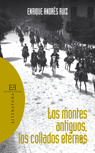 Historia, cultura, geografía, el hombre y la tierra forman el entramado narrativo de este relato, que funde el presente con el pasado en el marco de una extensa área del paisaje soriano, desconocido para muchos, que narra desde la distancia de un siglo y medio, su azarosa existencia. Un pasado no tan lejano que nos habla de los violentos años del XIX, francesada y guerras carlistas incluidas, como testimonio de un mundo turbulento que llegó a alterar las vidas y haciendas de sus pobladores, y se prolonga hasta los albores de nuestro, ya mucho más cercano, siglo XXI.
Historia, cultura, geografía, el hombre y la tierra forman el entramado narrativo de este relato, que funde el presente con el pasado en el marco de una extensa área del paisaje soriano, desconocido para muchos, que narra desde la distancia de un siglo y medio, su azarosa existencia. Un pasado no tan lejano que nos habla de los violentos años del XIX, francesada y guerras carlistas incluidas, como testimonio de un mundo turbulento que llegó a alterar las vidas y haciendas de sus pobladores, y se prolonga hasta los albores de nuestro, ya mucho más cercano, siglo XXI.
No estamos en presencia del clásico relato de evasión ni tampoco de uno de esos alegatos reivindicativos, tan frecuentes hoy día, dedicados a resaltar injustos agravios históricos supuestamente padecidos por sufridos y nobles representantes del pueblo a manos de hacendados poderosos que abusaban de los débiles al amparo de las fuerzas vivas: clero, militares y políticos.
Aquí los papeles de buenos y malos no son patrimonio de ninguna clase: se reparten entre personas, con nombre, apellidos o motes, según los casos, sin reparar en estamentos sociales. Vemos cómo esos buenos, malos y regulares, cuerdos y locos, tal como sucede en la vida misma, solo se representan a sí mismos y actúan de acuerdo con sus rasgos característicos aunque naturalmente influidos por las circunstancias que, en cada época, rodearon su existencia.
El hombre y la naturaleza
Desde las primeras páginas, la novela sitúa al lector en un espacio geográfico determinado, la comarca de Valonsadero, a tan solo ocho kilómetros de la capital de Soria, de complicada orografía, surcada por arroyos, ríos y charcas a la sombra de montañas próximas, valles y rocas escarpadas.
El cronista recorre fascinado esos lugares en su empeño por descubrir un mundo con el que establece un diálogo que le permite reconstruir retazos de vidas, sueños, ilusiones, sufrimientos, tragedias y esplendores de hombres y mujeres que poblaron Valonsadero y forjaron buena parte de su historia, hoy olvidada, ante la mirada del viajero ocasional que solo percibe la belleza del paisaje cautivador, tal vez por aquello de que los hombres pasan y solo las piedras permanecen.
En este caso, el dicho no se cumple. El cronista no prescinde de las «piedras» pero los protagonistas son los hombres. Su mirada recorre el decorado exterior. Queda en ciertos momentos fijo sobre al terruño pero luego el objetivo se dirige a los seres que le dieron vida. Sale al encuentro de los últimos, y ya escasos pobladores de Valonsadero, consulta viejos archivos de iglesias, ayuntamientos y bibliotecas. Trata de recuperar la memoria de las gentes, pueblo, pastores, ganaderos, agricultores, empresarios, eruditos, poetas, escritores, dueños de antiguos hoteles, pequeños empresarios, que habitaron la comarca, vivieron en la prosperidad o la miseria, unidos por el amor de aquellas tierras que llegaron a formar parte esencial de su peripecia humana.
Uno tiene la impresión de que el autor después de presentar con trazos impresionistas el escenario en el que transcurrirá la novela, hubiera centrado la acción en los pobladores que rescatados del olvido, cobran nueva vida.
La paciente labor de reconstrucción, a base de testimonios directos o de viejas habladurías más o menos fiables, nos permite conocer cómo fueron los habitantes de la comarca, sus anhelos, frustraciones, dramas y comedias humanas que hacen reír, enternecen o conmueven según los casos.
Así, una extensa galería de personajes, aparece y se difumina, entra y sale de la historia sin guardar orden aparente, porque sus integrantes dependen del testimonio parcial e incompleto que sobre ellos ofrecen sucesivamente amigos, familiares, vecinos o compañeros de fatigas a los cuales entrevista el escritor/narrador.
Enrique Andrés Ruiz (Soria, 1961) logra transmitir a través de una prosa bien elaborada, la emoción de contemplar la serenidad, el color y el silencio de un paisaje animado por varias generaciones que formaron parte esencial de esas tierras en las que se forjaron costumbres, tradiciones y culturas que merecen ser rescatadas para la Historia.
Los retazos de vida incorporados a la narración no siguen el orden marcado por la cronología de los hechos. El autor toma sus notas cuando se presenta la oportunidad y el improvisado informador decide prestar declaración.
Las biografías de unos y otros se interrumpen, superponen o alternan para completarse finalmente sobre el lienzo multicolor que ofrecen tantos hombres y mujeres habitantes de Valonsadero, perdido rincón de la España rural, guardián de arraigadas tradiciones hoy desaparecidas, que conformaban el carácter y costumbres de épocas no tan lejanas en el tiempo aunque así lo parezcan ante el mundo de hoy.
La nostalgia del tiempo perdido
La novela nos traslada a una realidad que las nuevas generaciones apenas pueden concebir. Durante muchos años, como nos recuerda el autor, el hombre vivía en estrecho contacto con la naturaleza y pendiente de ella, para evitar sus inclemencias y obtener los recursos necesarios.
Largos y gélidos inviernos de hielos, nieves y ventiscas dejaban paso a la explosión de una primavera brillante, casi agresiva con las aguas de blanca espuma que llenaba los pozos y refrescaban el ganado, toros, vacas y ovejas que pastores, granjeros y caporales conducían por trochas y veredas en busca de buenos pastos. Caballos y jinetes eran los reyes de las fiestas de San Juan cuando al inicio del verano guiaban los encierros de reses bravas en largas cabalgadas. Los pueblos dormidos despertaban de su letargo, reunidos los hombres en largas veladas donde se contaban viejas historias. Cada uno aportaba sus propias vivencias, sin que faltaran narradores voluntarios, poetas aficionados, nostálgicos de buena memoria que recordaban y hasta teólogos sesudos que aludían a episodios escuchados a los abuelos al amor de la lumbre en largas veladas familiares. Allí se hablaba sobre partidas carlistas, visitas de don Alfonso XIII, el vuelo del Graff Zeppelin, la llegada de la II República, la guerra civil y la España de Franco.
La novela, pese al elevado número de personajes, incontables anécdotas, episodios costumbristas, consejas y refranes, consigue mantener la unidad del estilo, la coherencia y la fidelidad al lenguaje coloquial de aquellas gentes de una Castilla extrema y diversa, dotada de un peculiar modo de sentir y vivir, forjado a lo largo de los siglos.
Un aspecto que destaca en cuanto se refiere a la mentalidad y formas de exponer sentimientos y opiniones de los tipos humanos representados, es el modo de expresar las ideas políticas en momentos cruciales, como las guerras civiles que asolaron España en los siglos XIX y XX. No hay en esos testimonios el odio resentido tan frecuente en historiadores, ensayistas y novelistas de los últimos tiempos.
Queda al margen la controversia política, la lucha de ideologías y pasiones que llevaron la muerte y el dolor a tantas familias, muchas de ellas aludidas en esta novela, que sufrieron las consecuencias de tensiones sociales generadas fuera de su propia realidad.
Los montes antiguos y los collados eternos a los que se refiere el autor en el expresivo título de su novela, nos conducen con elegancia y elevados sentimientos a un mundo entrañable que deberíamos conocer como parte de nuestras raíces culturales y que nos ayudaría a comprender el sentido real y verdadero de una historia que no se aprende solo al consultar los textos de grandes tratados y manuales.