Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosComo es habitual, Byung-Chul Han filosofa en esta obra de la mano de otros autores. Václav Havel es uno de ellos y sus palabras son clave: «La esperanza no es optimismo. No es el convencimiento de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido»
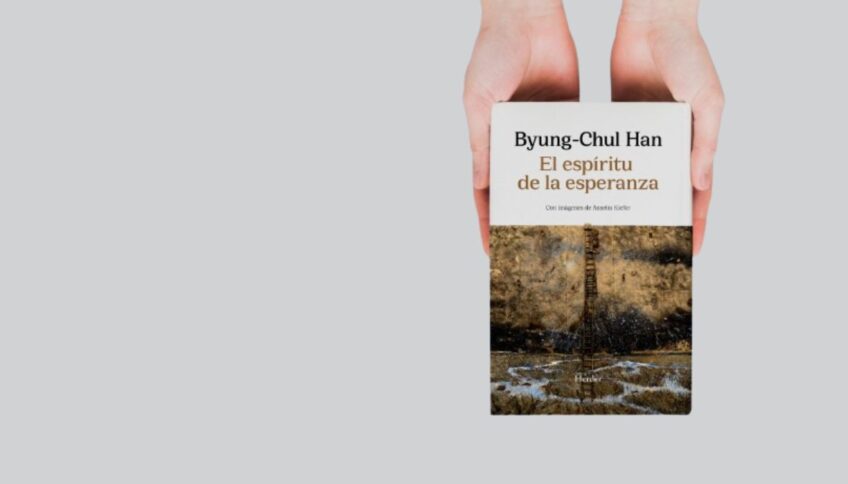
21 de octubre de 2024 - 11min.
Byung-Chul Han. Nació en Seúl en 1959. Estudio Filosofía en Friburgo y Literatura Alemana y Teología en Múnich. Ha sido profesor en diversos centros de enseñanza. A través de sus numerosos ensayos se ha convertido en uno de los filósofos más conocidos de la actualidad. Tiene obra publicada en Herder, Taurus y Paidós.
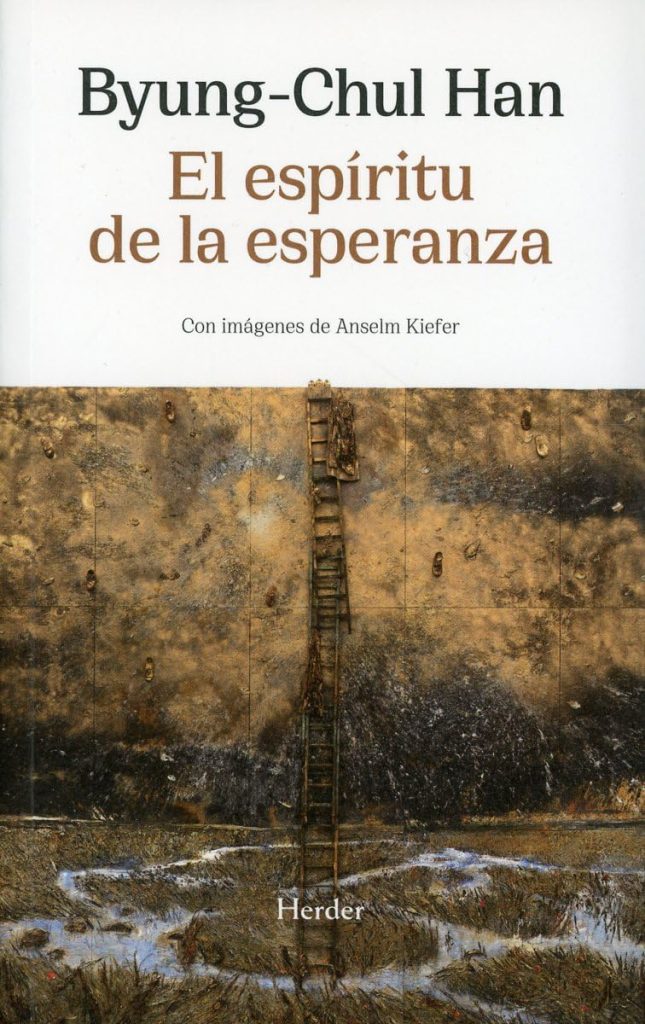
En su último libro, el ensayista Byung-Chul Han se ocupa de la esperanza. Toda una novedad para quienes han seguido su trayectoria, compuesta por títulos que definen y analizan todos los males del presente. Como se lee en la contraportada de la obra: «Tras sus famosos ensayos de crítica negativa del régimen neoliberal, en esta nueva y novedosa obra el célebre filósofo Byung-Chul Han emprende no ya un viraje, sino una verdadera superación hacia una alentadora visión del hombre». Porque hablar de esperanza es hablar de sentido, de horizonte de sentido, de salir de un yo encapsulado a un nosotros compartido; es hablar de futuro. Una frase de Gabriel Marcel concentra las tesis que expone Han a lo largo de la obra: «Pensando en nosotros, he puesto mis esperanzas en ti». La retoma en distintos puntos del libro, entreverando la narración con intervenciones y cameos de otros pensadores como Erich Fromm, Hannah Arendt, el inevitable (al hablar de esperanza) Spinoza… También aparecen escritores como Paul Celan, Ingeborg Bachmann y Kafka al hablar de ese tipo de esperanza que es capaz de engendrar no al borde del abismo, sino en lo más profundo del mismo. Pero quien mejor enunció esta esperanza contra toda esperanza fue Václav Havel, el último presidente de Checoslovaquia y el primero de la República Checa, conocido defensor de los derechos humanos y encarcelado varias veces por ese motivo. Suyas son estas palabras clave: «Cuanto más adversa sea la situación en la que conservamos nuestra esperanza, tanto más profunda será esta. La esperanza no es optimismo. No es el convencimiento de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, al margen de cómo salga luego».
En la última parte del libro, Han relaciona la esperanza y el conocimiento y quien hace su aparición es la inteligencia artificial que ni piensa ni tiene esperanza, solo calcula y escoge. Pero de esas operaciones no puede venir lo radicalmente nuevo, lo no nacido. ¿Quién piensa así, lo aún no pensado, lo por venir? Los idiotas: solo ellos piensan lo que no se piensa, lo que todavía no ha sido pensado y se atreven a esbozarlo.
En este ensayo, con esta nueva temática, Byung-Chul Han se aparta así de la «sociología triste», como la denomina el profesor de Teoría Política en la Universidad Carlos III Santiago Gerchunoff, y demuestra que hay viraje y hay esperanza.
Lo cuenta el periodista José Manuel Grau Navarro en su artículo sobre Byung-Chul Han. En 2014, cuando los periodistas de Die Zeit le preguntaron al filósofo en qué trabajaba, contestó: «En un nuevo libro sobre lo bello. Me decidí leyendo una entrevista a Botho Strauss. Le preguntaban a Botho Strauss qué echaba de menos. Contestó: “Lo bello”. No dijo nada más. Me falta lo bello. Y comprendí. Entonces me resolví a escribir un libro sobre lo bello». El último libro de Han trata sobre la esperanza. No es conocido el proceso por el cual la ha descubierto o ha descubierto que le faltaba, pero justo eso, que le faltaba, es un hecho.
En el preludio da Han algunas pistas sobre sus motivaciones. Dice que parece que los apocalipsis están de moda, que venden. Lo escribe el que dio nombre a la sociedad del cansancio y el rendimiento integrada por individuos exhaustos que se autoexplotan; el que corrió el velo a la transparencia para descubrir en ella nuevas formas de totalitarismo; el que denunció la expulsión de lo distinto; el amor que no arriesga porque teme ser herido; el enjambre como forma de una sociedad digital compuesta por individuos sin alma; la psicopolítica como un sistema de dominación basado en la entrega gozosa y voluntaria de los sometidos; el entretenimiento como nuevo paradigma de lo que integra el mundo… Definitivamente Han escribiendo sobre la esperanza es una gran novedad y una buena noticia.
Antes de pasar a la exposición, la constatación de cómo (se) ha llegado hasta aquí: «Se ha difundido un clima de miedo que mata todo germen de esperanza. El miedo crea un ambiente depresivo. Los sentimientos de angustia y resentimiento empujan a la gente a adherirse a los populismos de derechas. Atizan el odio. Acarrean pérdida de solidaridad, de cordialidad y de empatía. El aumento del miedo y del resentimiento provoca el embrutecimiento de toda la sociedad y, en definitiva, acaba siendo una amenaza para la democracia». Si la esperanza es lo opuesto al miedo, como escribe unas líneas después, merece la pena detenerse en ella, escudriñarla, conocerla más y mejor y tenerla a mano en la lucha contra ese miedo paralizador que clausura el futuro.
Algunas ideas interesantes sin salir todavía del prólogo. Primero, la distinción entre esperanza y optimismo. El segundo se tiene (o no). Se posee como la «talla corporal o un rasgo personal invariable». Y lo mismo cabe decir del pesimismo. En este sentido uno y otro se parecen y se diferencian de la esperanza en que no están abiertos al futuro, «carecen de imaginación para lo nuevo y son incapaces de apasionarse por lo que jamás ha existido». Tampoco tiene que ver la esperanza con el dañino pensamiento positivo o la psicología positiva que vienen a decir que si quieres, puedes y que cada uno es responsable de su propia felicidad o infelicidad. Escribe Han: «La psicología positiva psicologiza y privatiza el sufrimiento […]. El culto la positividad aísla a las personas, las vuelve egoístas y suprime la empatía, porque las personas ya no les interesa el sufrimiento ajeno. Cada uno se ocupa solo de sí mismo, de su felicidad, de su propio bienestar […]. A diferencia del pensamiento positivo, la esperanza no le da la espalda a las negatividades de la vida. Las tiene presentes. Además, no aísla a las personas, sino que las vincula y reconcilia».
Como es conocido, en cada uno de sus libros Han elige a un autor o una gama de autores que desmenuza hasta su deglución: le procuran los nutrientes que su argumentación necesita para avanzar. El francés Gabriel Marcel es uno de ellos y, muy concretamente, una frase que se puede decir que resume y concentra ese espíritu de la esperanza, que el surcoreano lleva al título: «Pensando en nosotros, he puesto mis esperanzas en ti». Concentra esa apertura al futuro, a las posibilidades no nacidas y a la participación en ese alumbramiento que Han tratará a lo largo de su obra.
Mientras se pelea con Camus, que entendía la esperanza más como ensueño o engaño —al modo platónico— y resignación, Han subraya la dimensión activa y testaruda de esta. Se arrima a Nietzsche: «La esperanza nos hace perseverar a pesar de todos los males del mundo. Nietzsche entiende la esperanza como una resuelta afirmación de la vida, como una porfía». La clave es que proporciona un horizonte de sentido y cuando esto existe, existe impulso, orientación y guía. Al hilo, Han intercala sus reflexiones: «Sin ideas, sin un horizonte de sentido, la vida se reduce a la supervivencia o, como sucede hoy, a la inmanencia del consumo. Los consumidores no tienen esperanzas. Lo único que tienen son deseos y necesidades. Tampoco necesitan ningún futuro. Cuando el consumo se absolutiza, el tiempo se reduce al presente permanente de las necesidades y las satisfacciones».
Otra contraposición de interés es la de esperanza y razón. Aquí Han coge del brazo a Spinoza… y se lo tuerce un poco. Para el racionalista «cuanto más nos apliquemos en vivir bajo la guía de la razón, más nos esforzaremos en depender menos de la esperanza». El surcoreano cree que una y otra no se excluyen, más bien se complementan: «La esperanza tiende una pasarela sobre un abismo al que la razón no se atreve a asomarse. La esperanza percibe un armónico para el que la razón es sorda. La razón no advierte los indicios de lo venidero, de lo nonato. Es un órgano que solo rastrea lo ya existente». Erich Fromm tiene una imagen muy gráfica que habla justo de eso. En La revolución de la esperanza dice que esta «se parece a un tigre agazapado que solo saltará cuando haya llegado el momento de hacerlo». Han lo subraya. «La esperanza prevé y presagia. Nos da una capacidad de actuar y una visión de las que la razón y el intelecto serían incapaces».
Mucho hay de esperanza en el mítico discurso de Martin Luther King. En él comparecen el nosotros, la convocatoria y creación de algo que aún no existe, pero que puede ser y que ya está acercándose… Luther King tiene un sueño y lo tiene despierto. «Es la esperanza la que crea esas visiones con las que soñamos despiertos». En los sueños nocturnos, se ajustan cuentas con el pasado. No se crea, sino que se rumia y su capacidad de acción se diluye al despertar, donde cada uno está a solas con su día.
Hannah Arendt le niega a la esperanza cualquier papel a la obra de actuar. La obvia. Para ella el milagro es que nuevas personas traigan con su nacimiento nuevas acciones. Han dice que Arendt «no se da cuenta de que la esperanza es primordial ni de que, por ser primordial, es también el motor de la acción. En realidad, la esperanza precede a la acción, y no al revés».
Aparte de la dimensión que la proyecta hacia delante, la esperanza también desciende hacia abajo. Engendra no al borde del abismo, sino en lo más profundo de este. Han recuerda la Epístola a los Romanos de san Pablo: «En contra de toda esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza» y afirma que «cuanto más desesperada sea una situación, más firme será la esperanza». Esta esperanza de abajo arriba es tantas veces la de la literatura: la del lenguaje que tuvo que pasar por el terrible enmudecimiento, como dijo el poeta Paul Celan, por «las mil tinieblas del mortífero discurso» para volver a resurgir, a la luz. Habla el de la Bucovina de la lengua asesina del nazismo y de aquella en la que él escribió sus versos prodigiosos. Habla de resurgimiento y esperanza también el mantra que Ingeborg Bachman repite en su asfixiante novela Malina: «Llegará un día en que…», «Vendrá un día en que…». También Kafka, ese humorista, puso de nombre Desesperanzado al personaje de una de sus parábolas que, en un pequeño bote, se recuesta tranquilamente y espera doblegar así, repantigado, las aguas turbulentas del Cabo de Buena Esperanza.
Pese a la belleza de los textos literarios, la esencia de esa esperanza contra toda esperanza la desentrañó Václav Havel, el último presidente de Checoslovaquia y el primer presidente de la República Checa, conocido defensor de los derechos humanos. En entrevista con Karel Hvížd’ala afirmó lo siguiente y, aunque la cita sea extensa, merece la pena:
«La esperanza no es un pronóstico. Es una orientación para el espíritu, una orientación para el corazón, una orientación que trasciende el mundo tal como lo vivimos normalmente […]. Lo que quiere decir es que siento que sus raíces se hunden en algo trascendente […]. La esperanza, en este sentido profundo y estricto, no tiene la medida de nuestra alegría por la buena marcha de las cosas ni la de nuestras ganas de invertir en empresas prometedoras de éxito inmediato, sino más bien la medida de nuestra capacidad de esforzarnos por algo simplemente porque es bueno, y no porque su éxito esté garantizado. Cuanto más adversa sea la situación en la que conservamos nuestra esperanza, tanto más profunda será esta. La esperanza no es optimismo. No es el convencimiento de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, al margen de cómo salga luego […]. Sobre todo, es también la que nos da fuerzas para vivir y para intentar las cosas de nuevo, por muy desesperada que aparentemente sea la situación, como lo es esta de ahora».
Las palabras de Havel se encuentran al final del capítulo Esperanza y acción. Perfectamente podrían haber integrado el último, Esperanza como forma de vida. En medio, Esperanza y conocimiento, donde Han se apoya en Platón y recuerda la teoría de la reminiscencia, según la cual solo se conoce lo que se recuerda. Frente a este conocimiento marcha atrás, la esperanza «genera sus propios conocimientos. Pero, a diferencia del amor, la esperanza no atiende a lo sido, sino a lo venidero, y conoce lo que todavía no es». La referencia al amor viene de autores como el mencionado Platón, Pascal o san Agustín, que hacen de este un componente esencial al conocimiento. ¿Quién no tiene amigos, ni amantes, ni capacidad de amar, ni de conocer? La inteligencia artificial que solo escoge y calcula, pero no piensa. Quien piensa no es inteligente. Quien piensa es el idiota, recuerda Han, recordando a su vez a Deleuze. La inteligencia artificial ni piensa ni tiene esperanza: la esperanza es cosa de idiotas porque solo ellos piensan lo que no se piensa, lo que todavía no ha sido pensado y se atreven a esbozarlo.
En la última parte del libro Han filosofa con y contra Heidegger. Para este hay dos modos de estar en el mundo: alienados o angustiados. Y a él le gusta lo segundo porque «la forma original de hacerse compañía a sí mismo es la existencia desapacible», dice. Esta existencia encerrada en sí mismo, ¿qué relación tendrá con el mundo o con los otros seres? Ninguna. Escribe Han: «La verdadera relación con el otro no se expresa como amistad, amor o solidaridad, sino que, por el contrario, debemos exhortar al otro a que abrace su sí mismo y se aísle radicalmente». Pero una comunidad de personas ovilladas no es una comunidad. Qué lejos quedan los términos de la declaración de Marcel, que Han recupera ahora: ni rastro del «nosotros» ni de esa «esperanza en ti», tan parecida a la confianza, que mencionaba el pensador francés.
El inclemente Heidegger no deja hueco en su arquitectura teórica para nada de esto. Cuando menciona la esperanza la lleva a su terreno y habla de esperar para sí, pero «la esperanza nunca gira en torno al yo», forcejea Byung-Chul Han. Qué bien que el surcoreano haya decidido separarse de esa «sociología triste», como denomina el editor y profesor de Teoría Política Santiago Gerchunoff a esa producción que «bajo el paraguas de la muy loable mirada crítica sobre el mundo esconde una especie de goce por pertenecer a una época (que se supone) especialmente horrible». Qué bien que haya querido abrir una grieta en su producción a temas distintos a los acostumbrados. En la contraportada del libro hablan de viraje. Hay viraje y hay esperanza.
La imagen que ilustra el texto procede de las redes sociales de la editorial Herder, en concreto de X, y se puede consultar aquí:
Artículos similares