Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosPierre André Taguieff analiza el fenómeno en auge de las teorías de la conspiración

17 de septiembre de 2025 - 11min.
Pierre André Taguieff es un filósofo y politólogo francés, autor de numerosos ensayos de sociología. En la actualidad es director de investigación del Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Avance
El filósofo y politólogo Pierre André Taguieff analiza el fenómeno creciente del conspiracionismo, fomentado por las redes sociales y por la inquietud que provoca una globalización que se percibe como amenazante e incontrolada. Las teorías conspirativas, afirma Taguieff, responden a necesidades psicológicas: ofrecen orden y sentido, son tranquilizantes en ese sentido, pero se apoyan en sesgos cognitivos. Para el conspiracionista, como ya señaló Karl Popper, «todo lo que sucede ha sido querido por quienes se benefician de ello». Hay conspiracionistas sinceros, que creen en lo que dicen, y maquiavélicos, que usan la conspiración para «hacer creer» a otros. De esas teorías de la conspiración surgen peligrosas contraconspiraciones. Es el caso de Hitler y el supuesto complot judío. A este respecto, el autor distingue entre creencias y proclamas o llamadas. Lo perseguible no son las primeras, por disparatadas que resulten, sino «los discursos que se asocian o entretejen con ellas, marcados por el extremismo…, todos los cuales señalan chivos expiatorios y llaman al odio, o incluso a la acción más o menos violenta contra los mismos».
También hay que distinguir en algunos casos, como los de Julian Assange y Edward Snowden, entre su «imaginario conspiracionista» y «su trabajo de documentación, investigación y desvelamiento que puede considerarse saludable en nombre de la transparencia democrática». Porque conspiraciones, haberlas, haylas. El problema es «privilegiar sistemáticamente la hipótesis de la conspiración, hasta el punto de ver conspiraciones por todas partes y creer que explican todo o casi todo en el funcionamiento del mundo».
Aunque no hay todavía una teoría que genere consenso sobre este fenómeno, podría definirse como «una serie de explicaciones ingenuas –o supuestas explicaciones– que suelen ir en contra, por lo general, de las teorías sostenidas oficialmente, y que describen a uno o varios grupos que actúan en la sombra o en secreto para llevar a cabo un proyecto de dominación, explotación o exterminio». La Conspiración es menos un tema o una idea que una lógica, «un dispositivo cognitivo y hermenéutico, una manera, excluyente de otras, de descifrar el mundo».
Cinco reglas básicas ayudan a concretar el pensamiento conspiracionista: nada ocurre por accidente, todo lo que sucede es el resultado de intenciones o voluntades ocultas y malignas, nada es lo que parece, todo está conectado de forma oculta y todo lo oficialmente verdadero debe ser sometido a un implacable examen crítico.
Una pregunta queda en el aire: ¿pueden llegar los conspiracionistas a conformar una contracultura y una nueva identidad social que se imponga frente a las autoridades, los expertos y los defensores de las tesis oficiales?
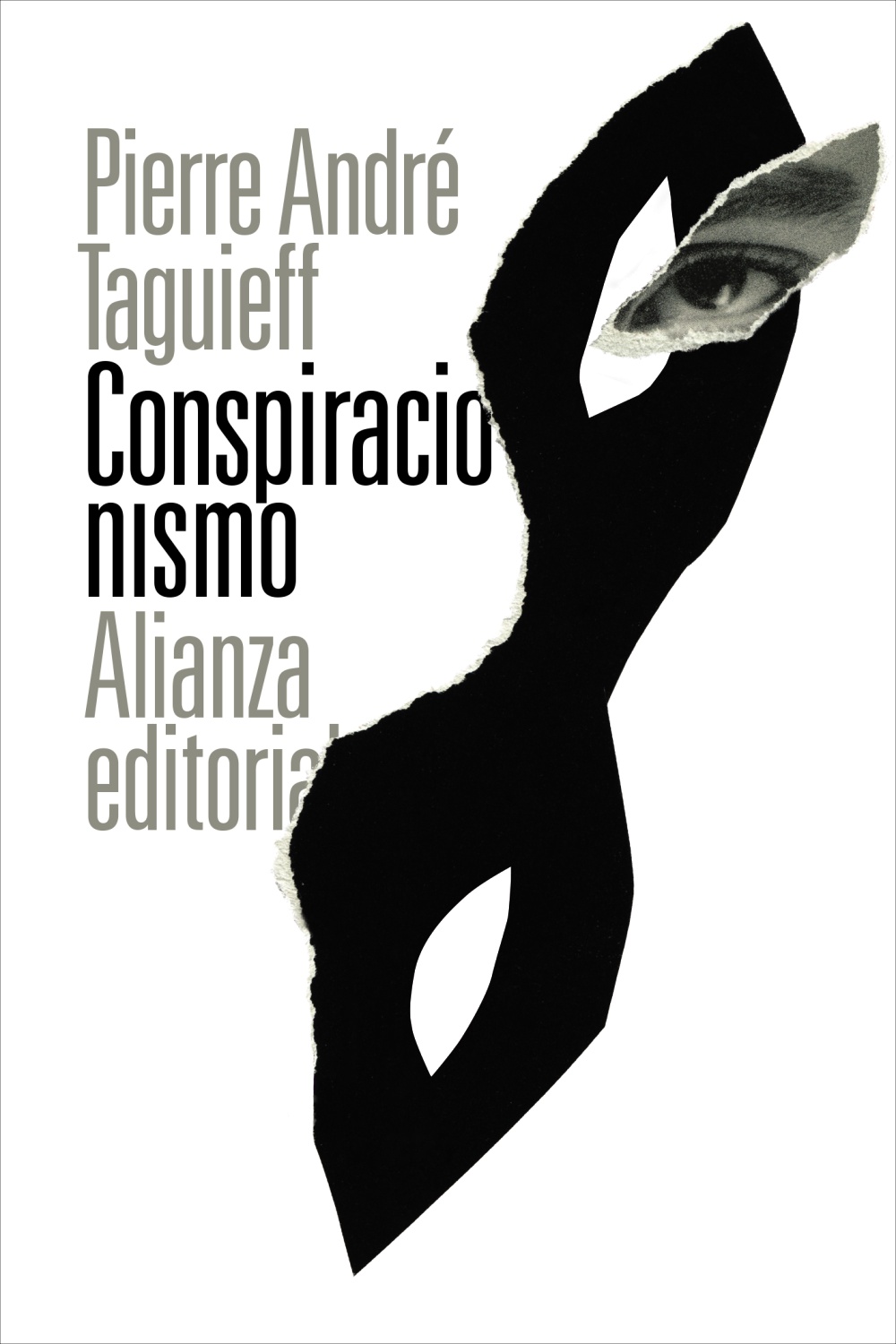
ArtÍculo
Dan Brown, autor del celebérrimo El código Da Vinci, sostiene, a propósito de su nueva novela, El último secreto, que «la maldad unida al poder es temible». El material promocional de otra novedad literaria habla de «enigmas ocultos y conspiraciones religiosas en un thriller histórico impactante» y del «secreto mejor guardado de la humanidad». Los secretos y las conspiraciones, bien sabido es, llenan gran parte de las novelas que son, o aspiran a ser best sellers. Y, al parecer, una parte de sus lectores se toma en serio, otorgándoles veracidad histórica, esas tramas llamativas, delirantes en ocasiones, en que, ciertamente, aparecen personajes históricos en un contexto igualmente histórico. Por otro lado, el conspiracionismo, la tendencia a ver conspiraciones o complots detrás de algunos hechos sociales (desde medidas políticas a plagas como la reciente de covid) está claramente en auge. La pregunta que surge es si las conspiraciones literarias han saltado a la realidad o acabado por influirla, o si, más bien, este tipo de novelas recogen esa pulsión humana de ver conspiraciones ocultas tras acontecimientos históricos o sociales.
La tendencia es antigua: los pogromos medievales hundían sus raíces en teorías conspiracionistas; y más recientemente, el asesinato de Kennedy fue un buen caldo de cultivo, pero los ejemplos históricos son legión. Y por supuesto que tras el magnicidio de Dallas pudo haber una conspiración real, como la hubo, veinte siglos antes, en el de César. Pero también es cierto que los famosos Protocolos de los Sabios de Sión, arquetipo de teoría conspiracionista, son una «patética y transparente estafa». Como sea, el conspiracionismo (de modo más peyorativo, la conspiranoia) está a la orden del día; nuestro mundo, presidido por internet y las redes sociales, no ha dejado de magnificar y difundir las teorías de la conspiración o del complot.
El filósofo y politólogo francés Pierre André Taguieff dedica al asunto un breve y denso ensayo en la clásica colección Que sais-je? Una idea de partida es que no hay que despreciarlas, sino ocuparse de ellas y estudiarlas: «Les corresponde a los investigadores, en particular a los sociólogos, politólogos y psicólogos sociales, formular hipótesis explicativas sobre las razones de esta fiebre internacional». Es a lo que él procede en su trabajo, de tono académico y atento a las vertientes psicológicas del asunto, empezando por «identificar los sesgos afectivos y cognitivos que ponen en juego» y consciente del «hiato existente entre la cultura popular globalizada, fuertemente imbuida de la fantasía conspirativa, y la investigación académica y multidisciplinar sobre el fenómeno conspiracionista».
Fenómeno al que suministra munición un contexto mundial de globalización, percibida por muchos como incontrolable y amenazante (por tanto, fuente de ansiedad), de desconfianza hacia las autoridades tradicionales y verdades oficiales, al que se suman epidemias y peligros medioambientales. La idea de que «nos ocultan la verdad» se abre paso; la literatura y el cine –de Los tres días del cóndor a Expediente X– contribuyen a ello desde mucho antes de Dan Brown.
Ya Karl Popper, en La sociedad abierta, se aproximó al fenómeno, señalando que, para los conspiracionistas, «todo lo que sucede ha sido querido por quienes se benefician de ello». Y apuntar, creyéndolo o no, a una conspiración amenazante, dice Taguieff, lleva automáticamente a poner en marcha una contra-conspiración, esta vez real. El caso de Hitler contra los judíos es paradigmático. Este sería un conspiracionismo instrumental, que «hace creer», propio de estrategas maquiavélicos, y que hay que distinguir del conspiracionismo ordinario en el que «creen» sinceramente muchos. Estos creyentes de a pie cometen el error de no distinguir las causas naturales o accidentales de las intencionales (alguien ha querido o provocado que ocurra lo que ocurre).
Esa creencia, siendo preocupante, resulta a la vez tranquilizadora; y esa paradoja, esa dialéctica entre lo que preocupa y tranquiliza a la vez, constituye para el autor del libro el núcleo del fenómeno conspiracionista. Pues «la explicación conspiracionista da sentido al acontecimiento incomprensible y proporciona consuelo» y «el control imaginario que otorgan las creencias conspiracionistas responde a esta necesidad irreprimible de orden». Las teorías de la conspiración satisfacen demandas sociales que derivan de necesidades cognitivas, como las necesidades de orden, inteligibilidad y sentido, pero las respuestas que ofrecen están marcadas a su vez por sesgos cognitivos, como el de confirmación de hipótesis.
Casi no haría falta decir que realmente existen poderes, si no ocultos, al menos fuera del escrutinio social y a menudo por encima o con capacidad de obstaculizar el desarrollo democrático normal. Pero «las interpretaciones ingenuas o demagógicas» de lo que los conspiracionistas llaman el Estado profundo consisten en creer que esos contrapoderes «van todos en la misma dirección, que están confabulados».
Por lo anterior, entre otros motivos, los conspiracionistas o conspiranoicos aciertan a veces (diríamos que como el reloj parado acierta dos veces al día); dicho de otra forma, un paranoico también puede ser perseguido. Y, aunque entre ese tipo de creyentes abunden los individuos de escasa inteligencia, cuando no «un buen número de imbéciles», esas características no pueden generalizarse. Lo cierto es que sus argumentos son, a menudo, «muy sofisticados y, por tanto, intimidantes».
De ahí la necesidad de estudiar con rigor el fenómeno conspiracionista. El asesinato de Kennedy es ilustrativo, toda vez que pudo ser, efectivamente, fruto de una conspiración real. En definitiva, «pensar de forma conspiracionista, en el sentido estricto del término, no es creer que las conspiraciones existan, ya que nunca han dejado de existir, sino privilegiar sistemáticamente la hipótesis de la conspiración, hasta el punto de ver conspiraciones por todas partes y creer que explican todo o casi todo en el funcionamiento del mundo».
Por usar los términos acuñados por Umberto Eco, si el conspiracionista es apocalíptico, conviene no pensar, al modo integrado, que todo está bien, que en ningún caso existe nada parecido a una conspiración. La machadiana «segunda inocencia que da en no creer nada» es aplicable tanto a los conspiracionistas, que no creen en nada oficial, como a los anticonspiracionistas, que no creen en nada que apunte a conspiraciones. Así, en los casos de Julian Assange y Edward Snowden, su «imaginario conspiracionista» no desautoriza «su trabajo de documentación, investigación y desvelamiento que puede considerarse saludable en nombre de la transparencia democrática».
Al efecto tranquilizante de las teorías conspirativas hay que añadir otro factor que las refuerza. El conspiracionista aparece –desde luego ante sí mismo– como alguien hipercrítico, disidente, insumiso ante el discurso oficial, frente al resto que conforma un crédulo rebaño.
En todo caso, es fundamental distinguir entre creencias y proclamas o llamadas. Lo perseguible no son las primeras, por disparatadas que resulten, sino «los discursos que se asocian o entretejen con ellas, marcados por el extremismo…, todos los cuales señalan chivos expiatorios y llaman al odio, o incluso a la acción más o menos violenta contra los mismos».
Como en tantos relatos míticos, los patrones se repiten en los relatos conspiracionistas de referencia; hay una gramática común subyacente en las narrativas conspiracionistas, dentro de cuyo repertorio los judíos, los jesuitas y los masones ocupan, sin duda, el podio. Desde el origen de la moderna visión conspiracionista de la historia, que está en la Revolución francesa, se percibe ya un elemento simétrico. Del lado conservador y contrarrevolucionario se acuña la conspiración masónica y, luego, jacobina; del lado revolucionario se apunta a conspiraciones monárquicas, aristocráticas o de potencias extranjeras. Robespierre fue el gran denunciante de la conspiración permanente contra la libertad. Ese modelo dual de la Revolución francesa se ha mantenido en los siglos siguientes. Los gobiernos temían la conspiración subversiva, desde abajo, la de los revolucionarios y las sociedades secretas.
Más recientemente, se ha impuesto el modelo de la conspiración de las élites dirigentes supuestamente aplicadas a establecer un gobierno mundial de carácter totalitario. Interesante es el caso híbrido, bien representado por la caza de brujas del tristemente célebre senador norteamericano McCarthy en los años 50, para el que la conspiración reunía a agentes extranjeros y hombres de las altas esferas del gobierno. En todo caso, el conspiracionismo contemporáneo se distingue por su pobreza imaginativa.
Aunque desde los noventa se han multiplicado los intentos de explicar el conspiracionismo, movilizando a todas las ciencias sociales, no hay todavía una teoría que genere consenso. Una posible definición general podría ser: «una serie de explicaciones ingenuas –o supuestas explicaciones– que suelen ir en contra, por lo general, de las teorías sostenidas oficialmente, y que describen a uno o varios grupos que actúan en la sombra o en secreto para llevar a cabo un proyecto de dominación, explotación o exterminio».
«El principio de la visión conspiracionista consiste en atribuir la responsabilidad de todas las desgracias que afligen a los seres humanos a enemigos imaginarios del género humano, tanto más inquietantes cuanto que se presume que están ocultos, siendo el secreto una de las condiciones de posibilidad de su poder». Según algún estudioso, la Conspiración es menos un tema o una idea que una lógica, «un dispositivo cognitivo y hermenéutico, una manera, excluyente de otras, de descifrar el mundo».
Para acercarse a un modelo de inteligibilidad del pensamiento conspiracionista, este presenta cinco reglas básicas: nada ocurre por accidente (la fórmula es «no es casualidad que…»), todo lo que sucede es el resultado de intenciones o voluntades ocultas y malignas, nada es lo que parece, todo está conectado de forma oculta y todo lo oficialmente verdadero debe ser sometido a un implacable examen crítico. Esto último conlleva la paradoja de que el conspiranoico es extremadamente crítico con las versiones oficiales y muy crédulo con las teorías de la conspiración.
En cuanto al desempeño del conspiranoico, un recurso típico es la acumulación de argumentos, de nombres, referencia y citas, para producir «un efecto de prueba», aun a riesgo de que el oyente o lector pierda el hilo. El escritor Daniel Estulin, eximio representante del género, aunque no se le cite en el libro, es maestro a este respecto. La fórmula es algo como: «El día tal, Fulano se reunió con Mengano en la sede de la empresa Cual. Esta empresa es propiedad de Zutano, investigado en su día por el asunto X y primo de Perengano, propietario de una empresa que trabaja con la CIA y estuvo implicada en el Watergate…». Bastantes párrafos más allá, el lector se ha perdido en una maraña de relaciones y conexiones, y no entiende absolutamente nada, pero intuye que algo muy serio y grave se oculta tras todo eso.
Las redes sociales, que tienden a borrar las fronteras entre el campo del conocimiento (datos confirmados, pruebas científicas) y el de las opiniones y creencias (rumores, leyendas…), están contribuyendo poderosamente a la propagación de las teorías de la conspiración.
Finalmente, el conspiracionista o conspiranoico presenta un perfil digno de atención. Por un lado, suele estar en los extremos del espectro político (alguien ha dicho que el conspiracionismo es el anticapitalismo de los imbéciles); digamos que no todos los antisistema son conspiracionistas, pero estos son antisistema prácticamente por naturaleza. Por otro lado, suele padecer el sesgo cognitivo conocido como «efecto de exceso de confianza», por el que personas poco cualificadas «inconscientes de su incompetencia, sobrestiman su competencia». Es «la ignorancia de la ignorancia, que produce confianza en uno mismo e incluso arrogancia». Ya dijo Darwin que la ignorancia genera confianza con más frecuencia que el conocimiento. Así, «muchos promotores y creyentes en conspiraciones son ignorantes, intelectualmente mediocres y seguros de sí mismos… impermeables a la crítica e inmunes al ridículo».
Lo que queda por ver y la pregunta que queda en el aire es si este perfil es un simple fenómeno patológico o el origen de una contracultura y una nueva identidad social que lleve a sus adeptos a «imponerse frente a las autoridades, los expertos y los defensores de las tesis oficiales».
La imagen que ilustra el artículo pertenece a la película Los tres días del cóndor, de Sydney Pollack. ©: Paramount Pictures.