Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosEn esta recensión a «Historia del tiempo», el autor sitúa en contexto las aportaciones de Hawking, valora sus aciertos, muestra sus desacuerdos y abre un diálogo entre física y filosofía
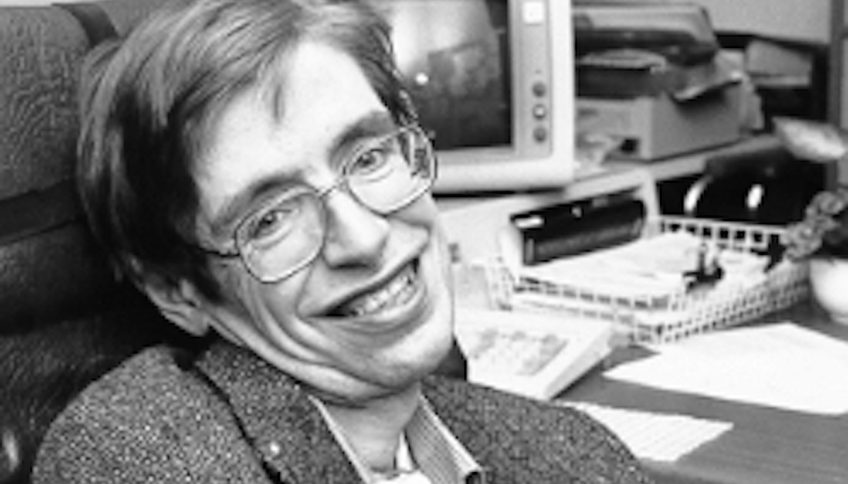
5 de noviembre de 2025 - 16min.
Stephen Hawking (Oxford, 1942-Cambridge, 2018). Físico teórico, astrofísico y divulgador científico. Titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas de la Universidad de Cambridge. Autor, entre otros, de Historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros, Agujeros negros y pequeños universos, El universo en una cáscara de nuez y El gran diseño.
Avance
Stephen Hawking es, después de Einstein, uno de los físicos teóricos más conocidos del siglo XX, tanto por su brillantez científica como por su capacidad divulgativa, atestiguadas por los 25 millones de ejemplares vendidos de su obra Historia del tiempo. Particular interés tiene su inquietud por desvelar las entrañas y el origen y destino del cosmos, cuestiones que lindan con los terrenos de la filosofía y de la teología.
Hawking expone la teoría del universo sin frontera, y llega a la conclusión de que «no es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el universo». Sin embargo, alega Rubén Herce, tal aserto está radicalmente infundado. En su revisión crítica de Historia del tiempo, el autor sitúa en contexto las aportaciones de Hawking, valora sus aciertos, refuta sus errores y abre un diálogo entre física y filosofía, planteando interrogantes sobre el espacio, el tiempo, Dios y el sentido último del cosmos.
El trabajo de Rubén Herce es una nueva aportación a la serie de revisiones críticas de obras de la ciencia contemporánea, que han tenido destacada influencia en la sociedad, dentro de la colección Ciudadanía y valores, que dirige Benigno Blanco. Publicamos, a continuación, un resumen que Herce ha hecho de su propio ensayo.
Si hiciéramos una encuesta sobre cuál es el autor y el libro que más impacto han tenido en nuestra cosmovisión del universo, la mayoría concluiría que son Stephen Hawking y su libro Historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros. Ambos constituyen la pareja que se lleva el premio. No son ni el primer autor ni el primer libro que habla de relatividad o de cuántica, pero sí quienes más éxito han tenido y los más conocidos. Más de 25 millones de copias vendidas avalan este bestseller mundial y a quien lo escribió. Hawking se ha ganado la reputación de ser el físico teórico más brillante desde Einstein y en este trabajo comparte su profundo anhelo por desvelar las entrañas del universo con quienes, ávidos de saber, son capaces de asomarse a cuestiones clave: «¿De dónde viene el universo? ¿Cómo y por qué empezó? ¿Tendrá un final, y, en caso afirmativo, cómo será?» (p.11)1
De Aristóteles a la cosmología moderna, de la vastedad del universo a la pequeñez de los quarks, el profesor Hawking nos acompaña en un estimulante viaje desde la singularidad inicial a los agujeros negros, intentando atisbar cómo podría ser el Dios que lo creó todo. Durante el camino, son muchos los temas que se abordan en el libro. Espacio-tiempo, creación, relatividad, indeterminación, origen, destino, causalidad, libertad divina, creencias, principio antrópico, ajuste fino, universo sin frontera y tiempo imaginario son algunos de ellos. Imbuidos en argumentos filosóficos o incluso teológicos, requieren un esfuerzo de contextualización como el que se pretende hacer en la presente revisión crítica. Esta pretende, en diálogo constante con Historia del tiempo, complementar, desde la filosofía, el camino en el que Hawking busca, partiendo de la física clásica, atisbar cuál es el pensamiento y la realidad de Dios.
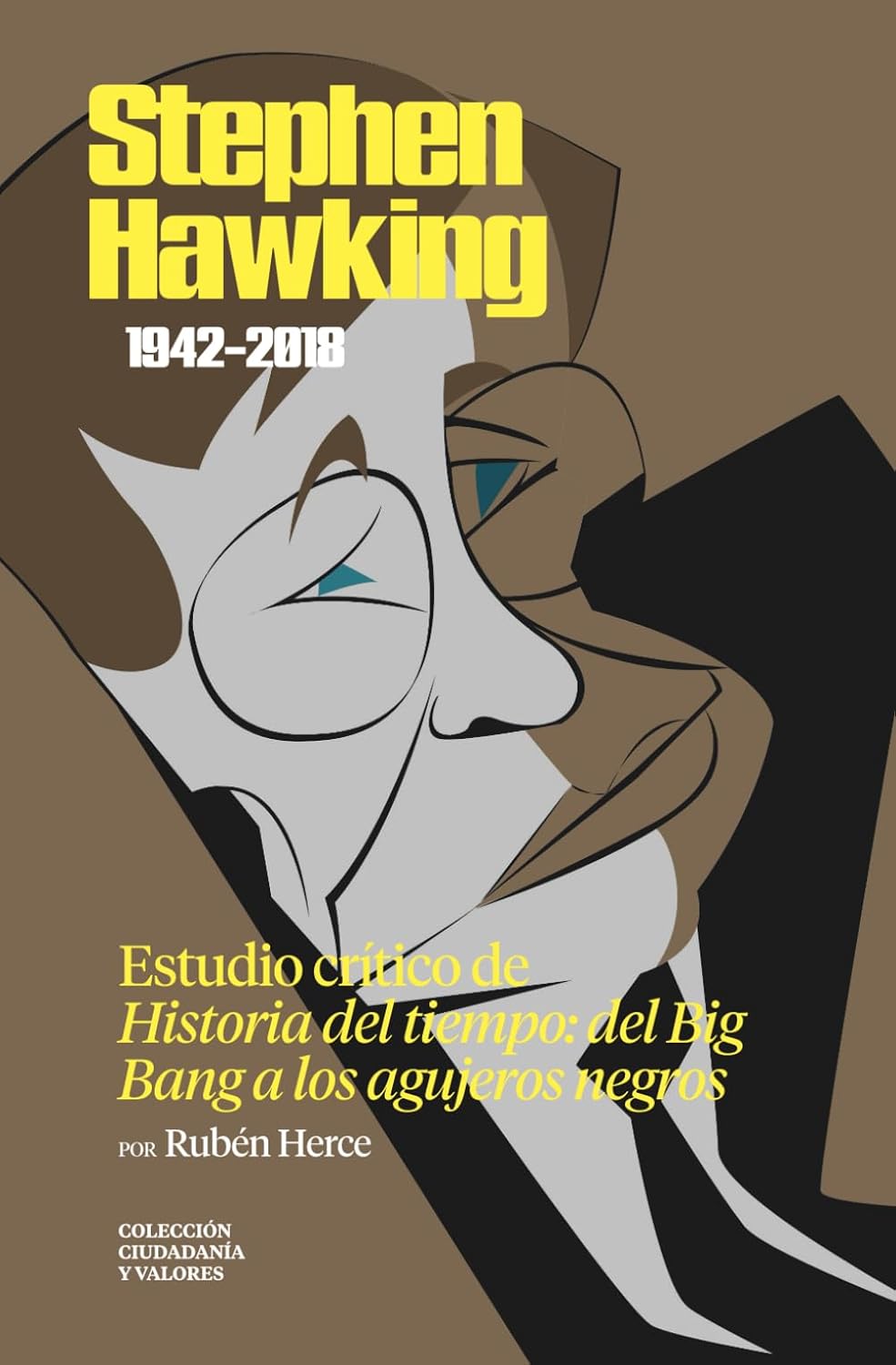
A brief history of time, por su título en inglés, es una obra de divulgación que explica de forma convincente y apasionada, con pluma fácil y estilo ágil, la visión que la física nos podía proporcionar de nuestro universo a finales del siglo XX. Un siglo marcado por dos grandes revoluciones científicas: la formulación de las teorías de la relatividad y el desarrollo de la física cuántica.
El libro de Hawking cuenta con un primer capítulo introductorio que contextualiza a lo largo del tiempo nuestra imagen del universo hasta llegar a la actualidad. Los siguientes cuatro capítulos constituyen el saber consolidado hasta aquel momento por las teorías de la relatividad y la física cuántica. Espacio y tiempo, expansión del universo, principio de incertidumbre, partículas elementales y fuerzas de la naturaleza son explicados con maestría. A estos les siguen dos capítulos sobre los agujeros negros que constituyen la vanguardia de la investigación cosmológica de la época. Por último, en los siguientes tres capítulos se presentan hipótesis y propuestas como las del universo sin frontera, el Big Crunch [gran implosión, una de las teorías sobre el destino final del universo], el tiempo imaginario o la teoría de la gran unificación que nacen de la necesaria creatividad de los científicos, pero que en este caso la propia ciencia ha desacreditado con el transcurrir de los años. El capítulo conclusivo recopila lo explicado con anterioridad en torno a la figura de Dios como creador del universo.
El presente artículo explora primero cuál es el contexto científico de Hawking y su libro, después sintetiza las ideas expuestas por Hawking en Historia del tiempo y finalmente evalúa las carencias y aciertos de la obra, expuestos con más detalle en la revisión crítica.
Hawking divulgó para el gran público la imagen que tenemos de nuestro universo, como nadie lo había hecho hasta entonces. Esta imagen emana de la actividad científica realizada por los físicos de principios del siglo XX al elaborar las teorías de la relatividad y la mecánica cuántica. Einstein, Planck, Lorentz, Pauli, Bohr, Dirac, Schrödinger, Heisenberg, todos ellos en el origen de la nueva física, se encuentran retratados en «la fotografía más famosa de la historia de la ciencia»: la imagen de la quinta Conferencia Solvay sobre Electrones y Fotones, celebrada en Bruselas en 1927.
Quince años después de esa fotografía nacería Hawking, quien se formó a la luz de las teorías elaboradas por aquellos gigantes y ayudó a desarrollar y dar forma a las teorías que revolucionaron la física en el siglo XX. Trabajó en vanguardia de la física centrándose en la singularidad inicial y en las singularidades de los agujeros negros.
Al igual que otros físicos y matemáticos, como Weinberg y Penrose, percibió que era necesario dar el salto a la divulgación científica. El ciudadano normal y corriente tenía que conocer las fascinantes entrañas de nuestro universo. Esta nueva imagen suscitaba preguntas filosóficas y, a juicio de Hawking, también teológicas sobre la existencia misma del universo y de su Creador. No era una novedad. Estos temas ya estaban en boca de los asistentes a las conferencias Solvay, antes de que Hawking empezara a escribir sobre ellos.
Las obras de divulgación científica de Stephen Hawking, como Historia del tiempo, El universo en una cáscara de nuez y Breves respuestas a las grandes preguntas, abordan de manera accesible varios temas complejos de la física. En sus obras hay tres temas centrales. El primero es el origen y la naturaleza del universo. ¿Cómo comenzó el universo? ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Tiene el universo un principio y un final? Ahí explica el Big Bang, la expansión del universo y su propuesta del modelo de un universo sin frontera.
El segundo tema son los agujeros negros y la gravedad, donde aparece la más famosa contribución científica de Hawking, según la cual los agujeros negros no son completamente oscuros, sino que emiten radiación; y donde sugiere que el estudio de los agujeros negros ayudará a entender mejor la relación entre gravedad cuántica y relatividad general.
Por último, y conectado con lo anterior, está la búsqueda de una teoría que unifique la mecánica cuántica, que rige el mundo de lo muy pequeño, con la relatividad general, que describe el mundo de lo muy grande. Conforme Hawking trata los temas, aparecen abundantes referencias al valor de la actividad científica y al lugar de Dios en este universo.
En el primer capítulo del libro Hawking nos presenta el contraste entre la imagen del universo que puede tener una persona cualquiera y la que nos muestra la ciencia. Hay buenas razones para aceptar esta última, pero conviene hacer un recorrido para mostrar las cosmovisiones que nos han precedido. En el campo de la astronomía estas van desde Aristóteles, que propuso una Tierra esférica y un universo geocéntrico, hasta Newton, que nos proporcionó una imagen científica sólida pero mejorable, pasando por Ptolomeo, Copérnico, Galileo y Kepler. También hay un debate histórico sobre el origen del universo desde Aristóteles, quien creía en un universo eterno, hasta Kant, que pensaba que el tiempo no tenía comienzo, pasando por San Agustín, quien proponía un inicio porque entendía el tiempo como realidad creada. En concreto, el descubrimiento de la expansión del universo sugiere un comienzo en un punto extremadamente denso.
En el segundo capítulo, Hawking explica cómo ha evolucionado el pensamiento científico sobre el espacio y el tiempo. Comienza de nuevo con Aristóteles, quien creía que los objetos pesados caen más rápido y que el estado natural de un cuerpo es el reposo. Galileo lo refuta al demostrar que todos los objetos caen a la misma velocidad, lo que llevó a las leyes del movimiento y la gravedad de Newton. Este mostró que el movimiento depende del marco de referencia del observador, por lo que no existe un estado de movimiento o de reposo absoluto. Esto implica que un observador en movimiento hacia una fuente de luz debe medir una velocidad de la luz menor que la de un observador en reposo. Sin embargo, según la teoría del electromagnetismo de Maxwell, la velocidad de la luz en el vacío es constante e independiente del movimiento del observador o de la fuente.
Ambas posturas son incompatibles hasta 1905, cuando Einstein da la razón a Maxwell. La relatividad especial se basa en que la velocidad de la luz (y no el transcurrir del tiempo) es constante y que las leyes físicas son iguales para todos los observadores en movimiento relativo. De ahí surgen consecuencias notables como son: que nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz, pues requeriría energía infinita; y que en nuestro universo espacio y tiempo están entrelazados, de tal forma que el movimiento afecta la percepción del tiempo. En 1915, con la relatividad general, la gravedad queda descrita como curvatura del espacio-tiempo y el espacio-tiempo resulta estar interrelacionado con la materia-energía. La teoría de Einstein predice que el universo es dinámico y, como se explicará en el capítulo tercero, que está en expansión y que hay una singularidad en su origen.
En el capítulo cuarto, Stephen Hawking comienza hablando del determinismo científico propuesto por Laplace en el siglo XIX, según el cual, conociendo las leyes científicas, sería posible predecir perfectamente el futuro del universo. Para ver cómo se rechaza esta idea, primero explica que Max Planck resolvió el problema de la radiación del cuerpo negro al proponer que la energía se emite o absorbe en paquetes discretos llamados cuantos y después expone el principio de incertidumbre de Heisenberg, según el cual no se puede conocer con precisión simultánea la posición y la velocidad de una partícula. Este principio, basado en la teoría cuántica de Planck, desafía el determinismo de Laplace. A pesar de la oposición de Einstein, la mecánica cuántica desarrollada por Heisenberg, Schrödinger y Dirac introdujo una imprevisibilidad fundamental en escalas muy pequeñas de la física. Hawking termina abordando la dualidad onda-partícula de la luz, explicada por el principio de incertidumbre, y el fenómeno de interferencia, como se ve en el experimento de la doble rendija; y señala que la teoría general de la relatividad de Einstein es una teoría clásica que no tiene en cuenta la incertidumbre cuántica, lo cual plantea un desafío para unificarlas, especialmente en condiciones de gravedad extrema, como en las singularidades.
Antes de abordar las singularidades más comunes del universo, los agujeros negros, Hawking explica en el quinto capítulo los átomos, las partículas subatómicas y las cuatro fuerzas de la naturaleza (gravitatoria, electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte). El sexto y el séptimo se dedicarán a los agujeros negros, primero a explicarlos en sí y después a sugerir que podrían ser emisores de radiación, por lo que el destino final de los agujeros negros es su lenta «evaporación». Esta hipótesis de Hawking está sólidamente respaldada por la teoría, pero todavía sin confirmar experimentalmente porque la radiación es débil y no se puede observar directamente con los instrumentos de medida actuales.
El octavo capítulo será uno de los más interesantes al explicar la singularidad inicial del Big Bang y las pruebas que ya existían a su favor, y la cuestión del ajuste fino de las constantes del universo, a partir del cual se puede formular el principio antrópico en su versión débil o fuerte. Pero a la vez se empezarán a formular muchas hipótesis, entre las que se encuentra la de un universo sin frontera, a las que el tiempo no ha dado la razón. Además, también se exponen hipótesis sobre la inflación, el tiempo imaginario, la inversión del tiempo, los agujeros de gusano y la unificación de la física con la gravedad cuántica.
En la conclusión del libro, Stephen Hawking resume cómo la humanidad ha intentado, a lo largo de la historia, comprender el universo. Este proceso partió desde cosmovisiones que dieron cabida al reconocimiento de patrones regulares en el mundo natural, en un proceso aglutinador con explicaciones más omnicomprensivas, como se vio en los primeros capítulos del libro. Laplace sugirió que la estructura y evolución del universo podrían explicarse mediante leyes deterministas, aunque ninguna criatura tendría la omnisciencia para poder conocer la evolución exacta. Sin embargo, el principio de incertidumbre de la teoría cuántica impone límites ontológicos al determinismo.
Hawking termina apuntando que históricamente la cosmología estaba motivada por preguntas filosóficas o teológicas —como entender la naturaleza de Dios o su existencia—, pero que hoy en día la mayoría de los científicos se enfocan en cálculos matemáticos y observaciones empíricas, dejando de lado esas cuestiones. Para Hawking, esto ha hecho que la cosmología moderna se aleje cada vez más de la filosofía. No obstante, expresa su esperanza de que algún día todos comprendamos el verdadero origen y naturaleza del universo, lo que él considera sería el máximo triunfo de la razón humana, pues entonces conoceríamos la mente de Dios.
El recorrido explicativo con el que Hawking muestra la imagen del universo a la que ha llegado la física del siglo XX es magistral. Big Bang, expansión del universo, necesidad de unas condiciones iniciales y de contorno, singularidad inicial, curvatura del espacio-tiempo con la materia-energia, indeterminación cuántica, subpartículas atómicas, fuerzas de la naturaleza, agujeros negros e incluso radiación de Hawking quedan muy bien explicadas. A la vez que se formulan unas cuantas hipótesis altamente especulativas a las que el tiempo no ha dado la razón.
Así es como funciona la ciencia. Formula hipótesis nuevas a partir de datos ya conocidos y bien contrastados. La mayoría de estas hipótesis quedan descartadas en su contraste con la realidad. De ahí que las hipótesis que Hawking explica en los últimos capítulos estén desacreditadas, salvo la idea de que relatividad general y mecánica cuántica son incompatibles entre sí: en un caso el espacio-tiempo es relativo, en otro no; en un caso las variables son continuas, en otras discretas (discontinuas). Esto hace que se busque una teoría unificadora que, sin embargo, está muy lejos de ser una teoría capaz de explicarlo todo.
El científico procede en su investigación mediante disecciones de la realidad, fijándose en algún aspecto concreto, para posteriormente agruparlas en una visión más holística, como si fueran un conjunto de mapas superpuestos. Sin embargo, Hawking ambiciona una teoría del todo que explique la realidad en su totalidad. Así Dios no sería necesario para dar razón de un universo tan ordenado y singular como el nuestro, que no puede autoexplicarse.
En esta dirección, la propuesta de Hawking de un universo autocontenido sin frontera está abandonada. La razón es que el cambio a un tiempo imaginario (rotación de Wick) no es pacífico desde el punto de vista de la física. No hay continuidad entre las conclusiones que se pueden sacar para un modelo con tiempo imaginario y otro con tiempo real. Además, desde un punto de vista filosófico, un modelo de la realidad nunca puede dar razón de la realidad. Sería como decir que la imagen en 3D de una persona da razón de la persona en sí.
La actividad científica es mucho más rica que encontrar leyes y poner condiciones iniciales, como señala Hawking en el libro. Sin embargo, este punto de partida le sirve para arrinconar a Dios como mero proveedor de las condiciones iniciales y de contorno. Después, contra ese Dios imaginado y arrinconado a lo que la ciencia no puede explicar, Hawking formula su propuesta de un universo sin frontera, concluyendo que de ser cierta no sería necesario recurrir a Dios.
Esta conclusión de Hawking (y posteriormente también de Mlodinow) de que «no es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el universo», está radicalmente infundada. Es más, al estar muy lejos de demostrar que el universo es autocontenido, la cuestión sobre Dios como Creador recupera vitalidad. Como se muestra en la revisión crítica, la pretensión implícita de Hawking de reemplazar el argumento clásico de Dios como causa primera del universo por una teoría del todo debería más bien llevarnos a descubrir la fuerza del argumento de la causa primera.
Quizá es el momento de volver a mirar al universo y admirarnos, como hace Hawking, de lo finamente ajustadas que están muchas constantes físicas vitales para que aquel exista. Entre estas se encuentran constantes cosmológicas como la densidad del universo (Ω), la expansión acelerada (constante cosmológica Λ), o las tres dimensiones del espacio; constantes físicas fundamentales como la interacción nuclear fuerte (constante ε), la relación entre las fuerzas electromagnética y gravitacional, y las masas del neutrón y el protón; o también el ajuste de la distribución de masa-energía en el Big Bang.
Pero no solo esto, sino también todo el orden que se ve en biología, donde la complejidad y no linealidad de las interacciones está al orden del día; y donde la embriología nos muestra que el orden no es solo espacial, sino que es una auténtica sinfonía que se despliega en el tiempo. Que salga tanto (seres conscientes) de tan poco (Big Bang) solo es posible si en ese poco inicial Alguien ya había puesto la semilla de lo mucho; y si ese poco inicial mantiene una relación de dependencia en su ser con su fuente: el Ser subsistente por sí mismo. Esta relación de dependencia es el mejor modo de entender en qué consiste la creación, que también se puede entender desde los dos polos de la relación: como acción divina y como realidad creada.
Como también se muestra en la revisión crítica de Historia del tiempo, además de devolver a Dios el lugar que, por sentido común y razonamientos filosóficos, parece ocupar como Creador del universo, también tendríamos que aprender que la creencia/confianza forma parte de nuestro modo de conocer y también de lo que Kuhn denominó Ciencia normal. Los sistemas de creencias son comunes a todos, también a los científicos, y a veces son profundamente racionales. Creer y razonar no son dos modos alternativos de conocer: el malo y el bueno; sino un complemento necesario para avanzar en el conocimiento.
Por eso también hay que valorar lo que creían autores como Aristóteles, cuyo saber bien contextualizado nos permite reconocer el grado de verdad de sus creencias y razonamientos, teniendo también en cuenta la dificultad para elaborarlos. En la revisión crítica, además de desarrollarse con un poco más de detenimiento las ideas apuntadas en esta parte del artículo, también se ha pretendido dar el crédito merecido —y quizá no suficientemente reconocido por Hawking— a las ideas de Aristóteles sobre el espacio y el tiempo, a la contribución de Lemaître como padre de la hipótesis del Big Bang, o incluso a las ideas de Juan Pablo II sobre la necesidad de la metafísica y de la teología para dar razón del origen de nuestro universo.
Otras reseñas de los libros de la colección Ciuadadanía y valores:
Salvador Anaya: Una revisión crítica de «El error de Descartes», de António Damásio
Ignacio Sánchez Cámara: Una revisión crítica de la «Teoría de la justicia», de John Rawls
María Calvo Charro: Una revisión crítica de «La mística de la feminidad», de Betty Friedan
Manuel Alfonseca: Una revisión crítica de «El azar y la necesidad», de Jacques Monod