Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosEsta obra recorre la historia contemporánea de España a través de doce novelas, defendiendo el papel de la mirada literaria en la escritura de la historia

25 de abril de 2025 - 9min.
Jordi Canal es historiador y profesor en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París. Entre sus numerosas publicaciones destacan sus estudios sobre el carlismo y el nacionalismo con obras como Banderas blancas, boinas rojas. Una historia política del carlismo (1876-1939) (2006) o Historia mínima de Cataluña (2015).
Avance
«Los historiadores y los apasionados de la historia deberían leer más novelas». Así comienza Jordi Canal su último libro, Contar España. Esta obra, premio Estandarte 2024 al Mejor Libro de Ensayo, es toda una defensa del papel que la literatura puede jugar en el oficio de la historia. Lejos de confundir los roles del novelista y del historiador, Canal traza un diálogo entre ambos, reivindicando el poder de las novelas para recuperar al individuo, desarrollar la «imaginación moral» y reconocer el papel esencial que la escritura desempeña en el trabajo historiográfico.
El historiador catalán va más allá del manifiesto y predica con el ejemplo, acercándonos los dos últimos siglos de historia de España a través de doce novelas. Así, el libro —que tiene su origen en distintos artículos que el autor fue publicando en la revista La Aventura de la Historia— recorre elementos clave del pasado español tales como la Guerra de la Independencia, el anarquismo, la II República, el franquismo o el terrorismo de ETA, de la mano de los Episodios Nacionales de Galdós, Aurora roja de Pío Baroja, Los cipreses creen en Dios de José María Gironella, Veinte años y un día de Jorge Semprún o Patria de Fernando Aramburu. El acierto de la propuesta de Canal, más allá de la elección de las obras, reside en la puesta en práctica de este acercamiento a la historia patria desde las novelas.
ArtÍculo
Contar España es, ante todo, una defensa del papel que las novelas pueden desempeñar en el trabajo del historiador. Para Jordi Canal, la literatura y la historia son dos campos complementarios y no teme reconocer que, «como historiador, la lectura de algunas novelas me ilumina en mis empeños de reconstruir y comprender, además de contar, el pasado». Su alegato no cae en ningún momento en la confusión entre el ámbito de la historia y el de la literatura. En el primero no puede prescindirse de un riguroso proceso de análisis, comprendiendo que «el oficio de historiador tiene unas reglas que nos reconocen como tal, entre las cuales la crítica y la cuestión de la verdad resultan centrales». Con respecto al segundo, rechaza contemplar la literatura como una herramienta para, reconociendo su consistencia propia, pues «las novelas están exclusivamente pensadas para ser leídas, de forma tan simple como grandiosa, como novelas».
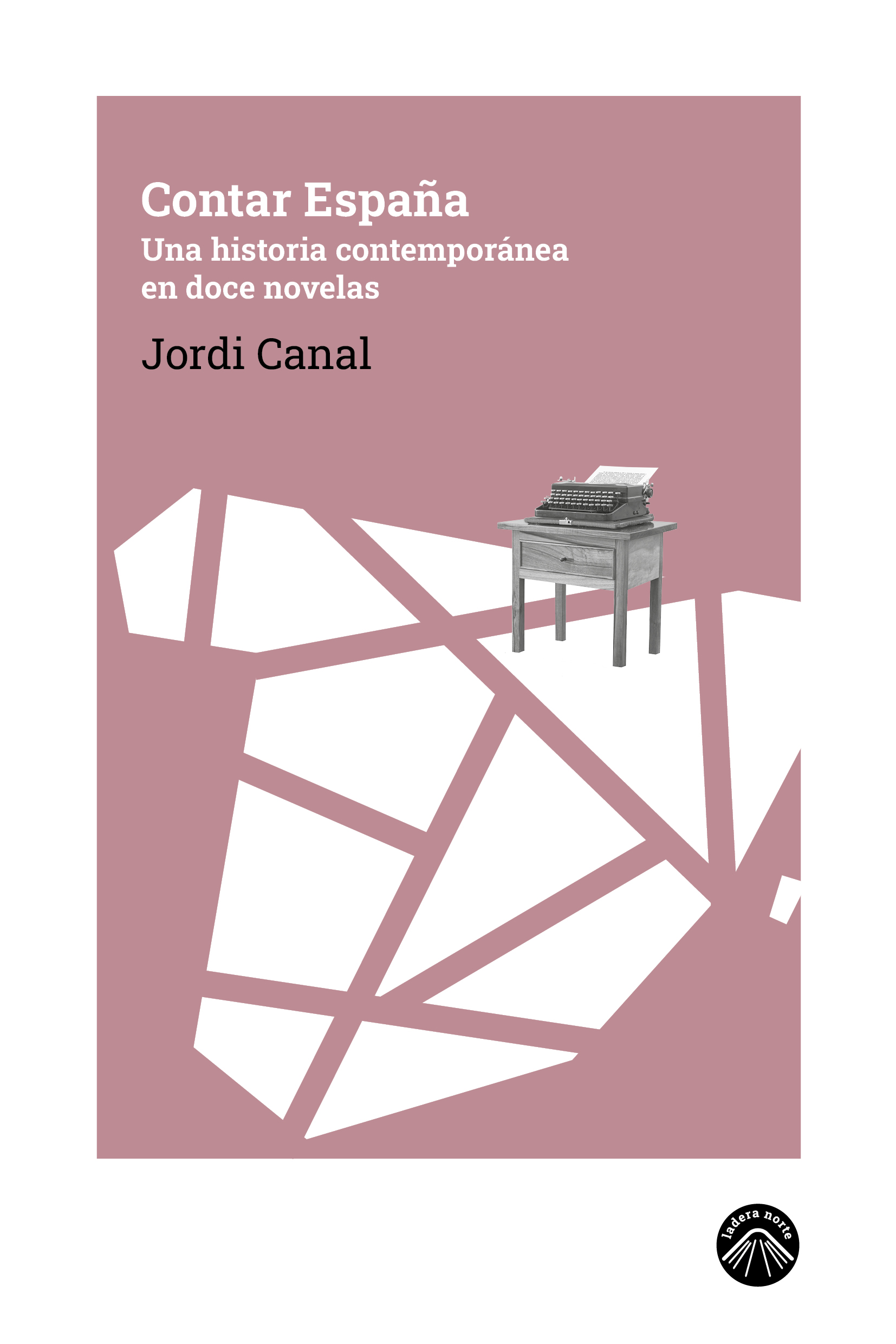
Con este libro Canal se retrata y, desde el prestigio de su trayectoria, no teme dar un paso adelante en defensa de un planteamiento a menudo denostado desde el mundo académico. Él mismo explica cómo muchas veces el calificativo «literario» es empleado para indicar que un trabajo historiográfico carece de rigor. Considera que esta es una herencia del siglo pasado, cuando «la voluntad de los historiadores de construir una disciplina propia, avanzar en la profesionalización y presentarse como científicos o científicos sociales conllevó el rechazo, más o menos explícito, de todos aquellos elementos que pudieran asimilar su trabajo al de los narradores literarios». Para el autor, este escenario está cambiando en los últimos años, y buena prueba de ello es su propio libro.
Entre los muchos aspectos del hacer historiográfico que pueden ser alumbrados por la mirada literaria, Canal destaca tres. Parafraseando a Carlo Ginzburg, habla de la «imaginación moral», que no es fantasía, sino un ejercicio de ponerse en la piel del otro. Con ella, el historiador puede salir de sí mismo, esforzándose por intentar comprender el objeto que estudia desde su propia idiosincrasia. Antídoto contra el narcisismo, le acerca más a la verdad, pues abre la puerta para dejar a la realidad ser ella misma.
Otra realidad que se beneficia de la perspectiva literaria es la figura del individuo. Las novelas la alumbran especialmente y ese es uno de los principales servicios que pueden proporcionar al historiador, quien, después de todo, no deja de estudiar la acción del ser humano en el tiempo, aunque en algunas ocasiones esto se haya perdido de vista. «Los individuos, (…) los auténticos actores de la historia (…) quizá han sido excesivamente olvidados en algunos momentos a favor de las estructuras, ya sean sociales o económicas, culturales o políticas».
Un tercer ámbito en el que la literatura puede impulsar la historiografía es el de la escritura. Canal recuerda con firmeza a los historiadores que gran parte de su oficio consiste en escribir. Su investigación y estudio se forjan y difunden a través de las palabras, por lo que la escritura no puede darse por sentada, sino que ha de ser ejercitada, y ahí es donde las novelas pueden cumplir una importante función. Además, en todo esto interviene también su dimensión pública, pues «los historiadores no solamente deberían escribir para los historiadores».
Canal no se queda en el mero alegato y ofrece en su libro un ejemplo de esa simbiosis entre historia y literatura recorriendo los dos últimos siglos de historia española a través de doce novelas. Comienza con la Guerra de la Independencia narrada en los Episodios nacionales de Galdós para pasar a otra guerra, la carlista, de la mano de Unamuno y su Paz en la guerra. Continúa repasando varios rasgos del siglo XIX español: el regionalismo encorsetado por el caciquismo, las resistencias al asentamiento del liberalismo y la proliferación del anarquismo. Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán, Pequeñeces del padre Luis Coloma y Aurora roja de Pío Baroja son, respectivamente, las obras con las que se acerca a estos ámbitos. Abre el siglo XX con el imperialismo en África, a través de Imán de Ramón J. Sender, para seguir con la experiencia de la II República, retratada en la novela Los cipreses creen en Dios, de José María Gironella. Explora episodios tan claves como el exilio de la Guerra Civil y la militancia antifranquista en la clandestinidad a través de Max Aub en Campo francés y Jorge Semprún en Veinte años y un día, respectivamente. Aborda la trayectoria de la Transición a través de los ojos de Javier Cercas y su Anatomía de un instante, contempla la amargura generada por la modernización de la mano de Rafael Chirbes y Crematorio, para rematar el libro centrándose en el nacionalismo y el terrorismo de la mano de Fernando Aramburu y su novela Patria.
Estas doce novelas claramente pueden ser otras, y el autor lo deja claro desde el principio: son sus doce novelas a través de las cuales mira el pasado reciente de España. El acierto de su propuesta no pasa tanto por la elección como por el ejercicio de acercarse a la historia patria desde las novelas. El posible desacuerdo que pueda surgir en el lector ante estas elecciones puede servir precisamente como incentivo para que él mismo lleve a cabo el mismo ejercicio de Canal, a través de sus propias doce, cinco, o veinte novelas.
Cada capítulo del libro está dedicado a uno de estos acontecimientos de la historia de España y a su correspondiente novela. Todos cuentan, en un orden u otro, con los mismos elementos. Por un lado, se aporta una breve presentación del hecho histórico —respaldada por el rigor de una trayectoria historiográfica como la de Canal—, que puede ser una buena manera de adentrarse al acontecimiento, en el caso de que el lector no lo conozca. Se presenta también una biografía de cada autor, exponiendo brevemente los recorridos que tuvieron que seguir hasta convertirse en escritores. Así, se nos habla del Baroja que se hace cargo de una panadería, el Sender autodidacta al cerrarse la universidad por la pandemia de gripe de 1918, la Pardo Bazán que desafía su ambiente aristocrático para convertirse en escritora o el jesuita Luis Coloma que se sirve de sus conocimientos mundanos previos a vestir la sotana para actuar como misionero a través de las novelas. Al conocer estas trayectorias, se descubre cómo muchas de las novelas analizadas tienen algo de autobiográfico o, al menos, de testimonio directo de los hechos que se narran. También se comprueba cómo todos estos autores se patean la calle, conversan y recopilan documentación e información del tema sobre el que escriben, evidenciando que no todo se debe a las musas. Además de esta breve biografía, también se ofrece un recorrido por el conjunto de la obra del autor, hasta aterrizar en la novela elegida por Canal para contemplar el pasado español. La presentación de la novela a menudo aparece acompañada de algunos de sus pasajes, lo que sirve para romper el hielo y facilitar al lector adentrarse ya en esos libros.
A lo largo de las páginas, va creciendo en el lector la convicción de que la historia reciente de España es rica en tramas y personajes. El novelesco acercamiento que propone el autor es una muy buena manera para despertar el interés por el pasado español, pues es capaz de deshacer las miradas prejuiciosas que lo contemplan como algo apolillado. Pero, además, al recorrer la historia española, Canal no pierde de vista el contexto internacional y lo enlaza con tal sutileza que termina quedando claro que Spain is not different pues, más allá de nuestras fronteras, se escuchan ecos de aquello que relatan estas novelas castizas, ecos que también están siendo retratados por los autores de esas tierras. Así, por ejemplo, el antibelicismo de Sender en Imán corre paralelo en la época de entreguerras al de Remarque en Sin novedad en el frente y el anarquismo de fin de siglo que retrata Pío Baroja en Aurora roja es, a su vez, recogido por Conrad en El agente secreto.
Contar España es un libro para saborear, para consultar sin prisa. Se puede leer de corrido, o se puede seleccionar un episodio concreto de la historia contemporánea española, consultar el capítulo correspondiente, recorrer el acontecimiento a través de la novela que propone Canal y ahondar más a partir de la cuidadosamente seleccionada bibliografía que, para cada hecho histórico, se incluye en el anexo. Se trata, en definitiva, de un libro-guía, un compañero para quien quiera ahondar en la historia patria. No estaría de más que los historiadores hicieran más incursiones de este tipo, que se esforzasen por pensar con qué otros vehículos acercar a los españoles la historia, la suya o la de otros pueblos. Este mismo ejercicio que hace aquí Canal se podría hacer con canciones, con cuadros, con películas, con edificios o con columnas de periódico.
Con este libro Jordi Canal manifiesta la capacidad que tiene la novela de humanizar la Historia, de hacerle recordar que su sujeto de estudio es, al fin y al cabo, el hombre de carne y hueso, como diría Unamuno. «El género histórico ha sido en general, como mínimo en el siglo XX, muy reticente a presentar a hombres y mujeres que fueran efectivamente de carne y hueso, con sentimientos y emociones, azarosas razones y racionalidad discutible, mientras que la novela se presenta como el gran reino de lo individual».
A lo largo de las páginas, defiende también el uso de la imaginación en la mirada histórica, muy diferente a la invención, algo indeseable en el hacer del historiador. Aunque no se trate de un planteamiento inaudito —obras como El regreso de Martin Guerre de Natalie Zemon Davies mostraron hace décadas la fecundidad de esta perspectiva—, ciertamente aún existen fuertes reticencias, ante las que Canal sostiene que «la imaginación literaria constituye un elemento indispensable para una historia más completa y compleja». Por ello, Contar España es una obra especialmente valiosa, ya que pone en práctica la defensa de la mirada literaria en la escritura de la historia.
La imagen que encabeza el artículo es de cottonbro studio, su uso es gratuito y puede encontrarse aquí en el repositorio Pexels.