Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productos«Pensar es explicar» escribe el filósofo surcoreano en su último libro, donde se arriesga con la escritura precisa y misteriosa de Simone Weil

11 de noviembre de 2025 - 9min.
Avance
El último libro de Byung-Chul Han es útil para adentrarse tanto en el pensamiento de Simone Weil como en el de Han, si alguien no conoce a estas alturas al último premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Lo primero porque el autor plasma el de la filósofa francesa en numerosísimas citas. Lo segundo porque utiliza estas mismas para llevarlas a sus tesis y colocar, a continuación, sus conceptos habituales. Ambas cosas son llevadas al extremo y «el diálogo prometido degenera en un monólogo», como escribió Jonas Stähelin en su crítica del libro en el semanario suizo WOZ.
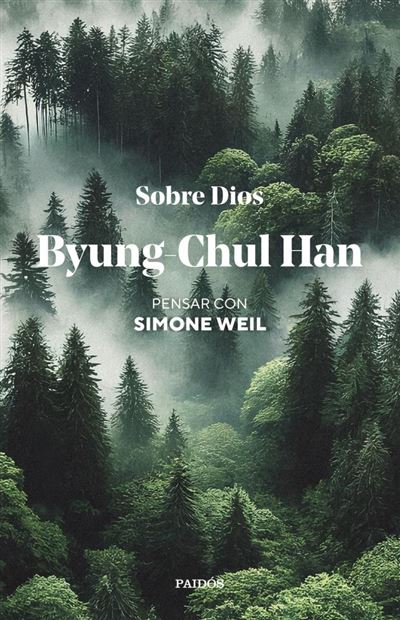
Han tiene sus razones y las expresa al empezar la obra: «Yo siento una profunda amistad, una amistad del alma, por Simone Weil. Y por eso, casi cien años más tarde, puedo utilizar su pensamiento para mostrar que, más allá de la inmanencia de la producción y del consumo, más allá de la inmanencia de la información y de la comunicación, existe otra realidad más elevada, existe una trascendencia que puede sacarnos de una vida completamente desprovista de sentido».
ArtÍculo
el último libro de Byung-Chul Han se titula Sobre Dios y se debería haber titulado Sobre Simone Weil. Es tal el número de citas de la filósofa francesa que emplea Han, que la ha tenido que llevar a la cubierta y al subtítulo: Pensar con Simone Weil.
En realidad, el título en alemán es Sprechen über Gott. Ein Dialog mit Simone Weil (Hablando de Dios: Un diálogo con Simone Weil), pero en la práctica no hay diálogo. Como indica el WOZ, el semanario suizo en alemán en su crítica: «El diálogo prometido degenera en un monólogo».
El libro es útil para adentrarse tanto en el pensamiento de Weil como en el de Han, si alguien no conoce a estas alturas al último premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Lo primero porque el autor plasma el de la filósofa francesa en numerosísimas citas. Lo segundo porque utiliza estas mismas para llevarlas a sus tesis y colocar, a continuación, sus conceptos habituales.
Las primeras líneas del libro son una repetición y continuación del anterior, Vida contemplativa. En ambos títulos se habla de la crisis de religión como de una crisis de la atención. Pero algo sí parece haber cambiado de 2023 —cuando Han escribió Vida contemplativa— a hoy día, cuando el repunte religioso, católico concretamente, es uno de los temas del momento: la crisis se ha vuelto auge.
Más acertado es ligar la crisis de la atención al ansia de querer tenerlo todo, mirarlo todo, devorar… A ese cuerpo hambriento hay que reducirlo si se quiere alimentar el alma. Si no, la voracidad puede llegar a afectar a la conexión con Dios. Escribe Weil (que tenía una relación peculiar y conflictiva con la comida): «El hambre del alma es difícil de soportar, pero no existe ningún otro remedio para la enfermedad: matar de hambre la parte perecedera del alma mientras el cuerpo aún está vivo. Es así como un cuerpo de carne pasa directamente a estar al servicio de Dios». Escribe Han: «El alma que sigue comiendo sin mirar pierde capacidad de contemplación. En lugar de autofagia, desarrolla adiposis. Su parte natural y mortal, encargada de comer, crece y engorda. En cambio, su parte divina se atrofia y se contrae».
Han define, como ya hizo en sus intervenciones en Oviedo con motivo de la concesión del mencionado premio, la sociedad actual como una sociedad de las adicciones, una sociedad sin atención que se guía por la dopamina. Aquí el surcoreano da rienda suelta a sus mantras, por ejemplo: «El smartphone es una máquina digital de adicción». Sin novedades en su discurso salvo las que toma del de Simone Weil, como las consideraciones del bien y del mal: «El mal es múltiple y fragmentario, el bien es uno; el mal es aparente, el bien es misterioso; el mal se basa en acciones, el bien es una no acción, es una acción inoperante». Weil se explica a sí misma con precisión y misterio. Sus palabras suenan siempre nuevas. Es difícil glosarla. Y osado. Si Weil dice «Lo que no tiene alas acaba siempre por caer» todo está dicho. ¿Era necesario añadir que «quien solo sabe esforzarse con su voluntad o con sus músculos queda expuesto a la fuerza de la gravedad. Se agota y cae al suelo» porque «solo la gracia nos aporta alas»? Sobre Dios, de Han, es un añadido innecesario, las más de las veces, a las palabras que ya escribió Simone Weil.
Allá donde Weil escribió que «la inteligencia nada tiene que buscar: tiene que limpiar el terreno. Tan solo es útil para las tareas serviles», Han añade «artificial» y actualiza el contexto: «La atención de la que se suele hablar en el ámbito de la investigación sobre la inteligencia artificial no va más allá de la mera resolución de problemas. Se limita a realizar un procesamiento algorítmico de datos que se reducen a lo ya dado y existente. La inteligencia artificial carece de espíritu. Le falta la atención creadora. Debido a esa ausencia de espíritu únicamente puede trabajar o calcular».
En el final del primer capítulo, dedicado a la atención, aparece la que quizá sea la cita más conocida de Simone Weil «La atención es la forma más rara y más pura de generosidad». Aunque quizá eso fue antes de que la omnipresente Rosalía colocara una suya en su último trabajo: «El amor no es consuelo, es luz». El momento ha querido —quizá no caprichosamente— que uno y otra aparezcan como anunciadores o rescatadores de la filosofía de Simone Weil. Sería posible imaginar un forcejeo entre ambas superestrellas y la filósofa como prenda en el que Han podría atacar con los argumentos que cierran este primer capítulo: «El capitalismo lo somete todo al consumo y a la producción. Acapara incluso la espiritualidad. La religión y el capitalismo vuelven a entablar una estrecha relación entre sí, como ocurrió antaño con el protestantismo, que se puso al servicio del capital, haciendo que la salvación dependiera de aspectos económicos».
Después de la atención vienen capítulos dedicados y llamados descreación, vacío, silencio, belleza, dolor e inactividad. Todo son conceptos clave en la filosofía de Weil que Han comenta o explica. La descreación es el acto voluntario de renuncia al yo gracias al cual «nos transformamos en nada, estamos participando de la potencia absoluta de Dios». Nada más opuesto al movimiento actual, donde todo el mundo trata de ser alguien y afirmarse. Han vuelve a lo suyo escribiendo: «Celebramos el culto, el oficio religioso del yo, en el que cada cual es sacerdote de sí mismo. En el vocabulario del régimen neoliberal, el sacerdote de uno mismo es el equivalente del empresario de uno mismo. Cada persona se produce y se presenta a sí misma».
Volviendo directamente a Simone Weil, la descreación produce hueco, hace posible un vacío que es renuncia a la voluntad, al poder, y que suspende «la simetría de acción y reacción, de acto y contrapartida», explica Han. Esa «teodinámica del vacío» acaba con todo tipo de relaciones simétricas, incluida la venganza, y hace posible que brote la misericordia. Han trae el ejemplo del Dios de los cristianos —él se ha reconocido como pensador católico— como el «de un dios sobrenatural» que no hace todo lo que puede porque no se trata de un «dios del poder o de la venganza, sino de un dios del amor». Y recuerda la cita de la Biblia en la que Pedro pregunta a Jesús por el número de veces que tiene que perdonar a su hermano, si le ofende: «¿Siete?», se aventura el apóstol. «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete», recibió por respuesta.
El capítulo dedicado al silencio es otra ocasión de volver al discurso del autor: «El mundo entero se está convirtiendo en un ruidoso mercado. Hoy todo es una mercancía. Por eso todo es bullicioso y reclama a gritos atención. La vida misma adquiere forma de mercado y mercancía. Cada persona es ya empresaria de sí misma y se prorroga y se produce y se presenta a sí misma constantemente, hasta acabar pareciéndose a un mercader que pregona sus artículos».
Más sustancioso es el capítulo dedicado a la belleza. Simone Weil hallaba en esta prueba de la existencia de Dios. Para ella, explica Han, «la belleza guarda relación con la trascendencia; de lo contrario quedaría reducida a mero objeto de consumo. En el fondo, el arte es profundamente religioso», es una vía de entrada con todo aquello que va más allá del aquí, del ahora y del mero individuo. Implícita va la crítica a todo el arte concebido como espejo de uno mismo y a mayor gloria de sí. Dice Han: «El gran arte es impersonal». En La gravedad y la gracia, Simone Weil dejó escrito: «Toda obra de arte tiene un autor, pero, cuando es perfecta, tiene algo de anónima. Imita el anonimato del arte divino».
Al dolor también le conceden gran importancia ambos. Han denuncia la sociedad de la algofobia: nada debe doler, todo se adapta para un uso y consumo inocuos. Es la sociedad paliativa, que el surcoreano llevó a uno de sus títulos. Weil había ido mucho más allá. Lo había proclamado algo así como prueba de toque de la existencia y vía de conocimiento o acceso a Dios: «[…] para que se forme en nosotros un sentido nuevo que permita escuchar el universo como la vibración de la palabra de Dios, las virtudes transformadoras del dolor y la alegría son igualmente indispensables».
Al final, como un resumen más de sí mismo y sus tesis que de lo anterior, Han vuelve a repetirse. El capítulo titulado inacción es propicio. Nos autoexplotamos, nos degradamos, nos comercializamos… «Pensar es explicar», escribe Han en lo que parece una excusatio non petita. Pensar no es explicar, aunque para hacer bien esto último sea necesario lo primero.
En esta nueva entrega, el filósofo surcoreano muestra de nuevo lo buen comunicador, comentarista y explicador que es de obras y autores ajenos que baraja al ritmo de sus conceptos clave. En esta ocasión es una única figura la que saca a bailar y el mecanismo, más evidente que otras veces, lo ha de justificar desde el principio. No solo es la cubierta, como se mencionó al principio del texto, sino los primeros compases del libro en los que tras manifestar su admiración y simpatía sinceras —nadie lo duda— defiende su operación de traslado: «Yo siento una profunda amistad, una amistad del alma, por Simone Weil. Y por eso, casi cien años más tarde, puedo utilizar su pensamiento para mostrar que, más allá de la inmanencia de la producción y del consumo, más allá de la inmanencia de la información y de la comunicación, existe otra realidad más elevada, existe una trascendencia que puede sacarnos de una vida completamente desprovista de sentido, de una mera supervivencia, de la mortificante falta de ser, y brindarnos la gozosa plenitud de ser».
La imagen que ilustra el texto es del repositorio de Pixabay. La firma Pexels y se puede consultar aquí.