Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosEstados Unidos, China y la Unión Europea libran una guerra invisible por el nuevo «petróleo digital», que determinará la geopolítica de las próximas décadas

10 de abril de 2025 - 5min.
Anu Bradford. Catedrática de Derecho y Organizaciones Internacionales en la Universidad de Columbia. Directora del Centro de Estudios Jurídicos Europeos de Columbia. Es autora de The Brussels Effect: How the European Union Rules the World (Oxford, 2020), considerado como uno de los mejores ensayos de 2020 por Foreign Affairs.
Avance
Una guerra invisible libran actualmente tres potencias globales, Estados Unidos, China y la Unión Europea, para controlar el nuevo «petróleo digital». Se trata, explica la autora, de «tres variedades de capitalismo digital»: el de EE.UU., impulsado en gran medida por el mercado; el de China, por el Estado, y el de la UE, por los derechos fundamentales. Y la clave de la victoria es la regulación.
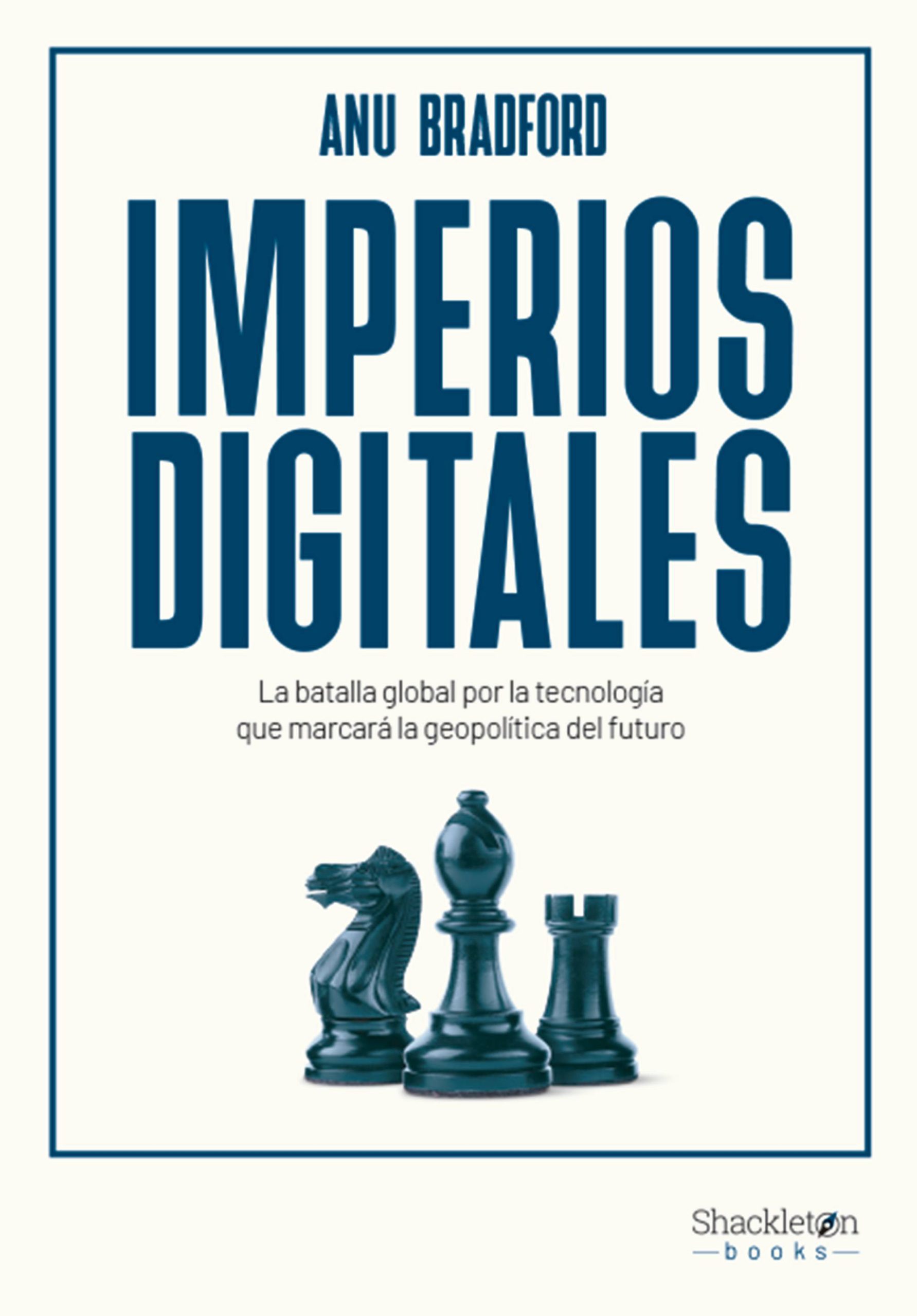
El modelo norteamericano ha sentado las bases de la economía digital mundial y se centra en la protección de la libertad de internet y los incentivos a la innovación. Según sus críticos, esta apuesta por el mercado sin trabas va en detrimento de derechos fundamentales, como lo demuestra la desinformación promovida por plataformas como Facebook y Twitter. China, por su parte, ha convertido a internet en la palanca para disputarle a Estados Unidos el podio de potencia tecnológica y para ser, a la vez, instrumento de control y propaganda del Partido Comunista. Para lograrlo, permite que las empresas privadas del ramo crezcan y medren, merced a una regulación laxa, a cambio de que actúen como tentáculos policiales del Estado, tanto en el interior de China como en el extranjero. La UE, en fin, prima la intervención reguladora en el mercado para defender los derechos individuales y garantizar una distribución justa de los beneficios de la economía digital.
Según el modelo estadounidense, «los gobiernos deben abstenerse de regular una tecnología que no entienden»; según el europeo, los gobiernos deben intervenir en las empresas tecnológicas porque son estas «las que no entienden los pilares de la democracia o los derechos de los usuarios de internet». El principal inconveniente del enfoque europeo es su carácter excesivamente protector que, según sus críticos, puede comprometer los incentivos para la innovación. Es significativo que en Europa apenas estén surgiendo gigantes tecnológicos de éxito. Y multinacionales como Google argumentan que el enfoque hiperregulador de la UE también compromete la libertad al imponer diversas formas de censura.
En esta guerra hay dos niveles de batallas: «la horizontal, entre los Gobiernos de los tres imperios, y la vertical que libran cada uno de estos Gobiernos con las empresas tecnológicas que intentan regular». Estas se han convertido en un poder fáctico, de considerable envergadura e influencia global. Algunos datos: en 2020, los cinco grandes (Amazon, Apple, Google, Meta y Microsoft) declararon más de un billón de dólares en ingresos. En 2021 la capitalización bursátil combinada de Apple, Alphabet, Meta y Amazon superaba el valor de las más de dos mil empresas que cotizan en la Bolsa de Tokio, y Amazon por sí sola eclipsaba a todo el índice DAX alemán, lo que representa casi el 80% de la capitalización bursátil de empresas que cotizan en la bolsa germana. Las batallas horizontales y verticales se entrelazan, lo cual limita las estrategias de los contendientes. El Gobierno de EE.UU., por ejemplo, es reacio a regular sus tecnológicas de forma agresiva por temor a frenar su empuje innovador y a debilitar, por tanto, al país en su rivalidad horizontal con el gigante asiático. Los tres imperios digitales necesitan a estas empresas para mejorar su posición geopolítica relativa en las lizas horizontales, de ahí que las vean como aliadas y, a la vez, enemigas de los gobiernos, pues les ayudan a conseguir algunos objetivos políticos mientras socavan otros. Y las tecnológicas, a su vez, optan por el pragmatismo en función del área en la que actúan. Así, Apple defiende la privacidad de los datos en los mercados norteamericano y europeo, pero no duda en hacer concesiones al Gobierno de Pekín para poder operar en China y acepta someterse a la censura de las autoridades comunistas.
Estas interdependencias obligan a todos los peones del tablero a seguir «una estrategia de moderación, encarando las jugadas del contrario pero desescalando los conflictos y haciéndolos más manejables». Por eso cabe deducir que, en el plano horizontal, China no triunfará del todo sobre EE.UU. ni viceversa; y que, en el plano vertical, los gobiernos no declararán una victoria completa sobre las tecnológicas, pero estas tampoco se desvincularán de la regulación gubernamental. El mundo digital de las próximas décadas se caracterizará por lo que Mark Leonard, un alto cargo de la UE, denomina «la era de la no paz», un orden geopolítico en el que «los estados estarán demasiado interconectados para librar una guerra total, pero tendrán demasiadas discordancias como para vivir en una paz auténtica».
Sin embargo, hoy por hoy, el modelo estadounidense «está perdiendo fuerza a medida que cada vez más países rechazan el libre mercado y la libertad de expresión como piedras angulares de sus economías digitales». Incluso parte de la ciudadanía norteamericana apoya una regulación tecnológica más estricta. De continuar esta tendencia, muchos países se verán abocados a elegir entre adherirse al modelo chino o adaptar los principios del marco europeo. Ante lo cual EE.UU. tiene dos opciones: «o unir sus fuerzas con la UE y el resto del mundo democrático o ceder ante la creciente influencia de China sobre la economía digital mundial». De hecho, EE.UU. ya está pidiendo una cooperación más estrecha de las tecnodemocracias del mundo para contrarrestar el influjo del gigante asiático y otras tecnoautocracias. Si Estados Unidos, la UE y sus aliados democráticos pierden el pulso contra China, se impondría en buena parte del mundo el modelo estatalista con inquietantes consecuencias. Pero no menos peligroso para los derechos y libertades sería que EE.UU. y la UE perdieran su batalla vertical frente a las grandes tecnológicas, escenario nada improbable dado el poder de estas últimas. La victoria de los gigantes tecnológicos dejaría al usuario de internet y a la sociedad, en general, a merced de modelos de negocio que pueden erosionar los pilares de la democracia, influyendo sin ir más lejos en los procesos electorales. La autora recuerda el caso paradigmático de Facebook y Twitter que contribuyeron, en alguna medida, a inclinar la balanza a favor del Brexit, mediante algoritmos que amplificaban los mensajes partidarios de que el Reino Unido abandonara la UE.
Avance redactado por Alfonso Basallo, a partir del libro Imperios digitales, de Anu Bradford. Se puede leer la introducción del mismo aquí; y leer las opiniones de la autora sobre la guerra digital en esta entrevista aparecida en la revista digital Le Grand Continent.