Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosOllero explica qué es el positivismo jurídico y en qué consiste su error, aclara quién encarna sobre todo el ejercicio del derecho (el juez) y expone la idea de mínimo ético exigible a la sociedad

27 de noviembre de 2025 - 7min.
Andrés Ollero Tassara (Sevilla, 1944) es secretario general del Instituto de España y académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, diputado al Congreso durante cinco legislaturas y catedrático de Filosofía del Derecho.
Avance
¿Qué es el derecho? consiste en una colección de artículos hasta ahora dispersos y breves de Andrés Ollero, en torno a la idea nuclear de lo justo, recogidos en un volumen revisado y actualizado para la ocasión. Aclara conceptos polémicos e importantes para la sociedad y la convivencia. No es una introducción al estudio del Grado de Derecho, aunque sin duda animará a quienes lo lean a interesarse por esa ciencia.
Ollero identifica la actividad jurídica como «el ars boni et aequi: el arte de colaborar a implantar lo bueno y lo equitativo». Para ello, antes hay que convenir en qué sea lo bueno y lo equitativo, y ahí entran en escena los problemas sobre los que él arroja luz. El catedrático sevillano asentado en Madrid brilla especialmente explicando qué es el positivismo jurídico y en qué consiste su error, en aclarar quién encarna sobre todo el ejercicio del derecho (el juez), en exponer la idea del mínimo ético exigible a la sociedad si queremos que no se vaya a pique la convivencia y en razonar sobre el fundamento de la democracia.
Andrés Ollero sabe aunar la visión global de lo que la aplicación del derecho exige, «con la intuición concreta y certera de lo que en cada caso está en condiciones de otorgar», recuerda Juan Arana en el prólogo a este ensayo. Tras su lectura, es fácil coincidir con Arana en resaltar el «estilo riguroso y desenfadado» del exmagistrado del Constitucional, su «capacidad para poner ejemplos extremos (aunque exactos)», su «humor irónico» y el «talento para encontrar expresiones sonoras (y a menudo sorprendentes)» que resumen lo complicado de la materia.
ArtÍculo
Los juristas se dividen en «los que son conscientemente iusnaturalistas y los que lo son inconscientemente», afirma Ollero. Porque el derecho positivo, sin el derecho natural, «sería mera fuerza, poder falto de autoridad, voluntad carente de justificación». El derecho positivo perdura cuando «por aparecer como proposición autorizada y justificada», su obediencia «resulta natural». El derecho que encierra «una imposición sistemática es un burdo disfraz de la fuerza y hace imposible una convivencia humana».
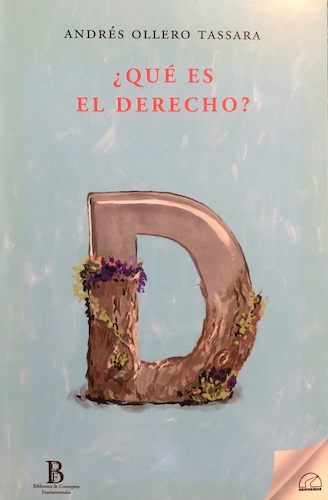
¿Eran Hitler y el régimen nazi positivistas? Sin duda. Pero, añade Ollero, no faltará quien defienda que «la teoría no era mala; el malo fue quien la llevó, a su modo, a la práctica».
La clave del embrollo reside en que existen «exigencias jurídicas prepositivas, a las que alude la Constitución alemana, al distinguir el derecho de la ley. Existen principios jurídicos, no concretados normativamente», que condicionan «la interpretación de las leyes». El positivismo legalista, «antes incluso que indeseable, es radicalmente inviable».
Sin una determinada concepción de la naturaleza del hombre, «no hay realidad propiamente jurídica ni convivencia democrática». Cuando lo inhumano resulta, para algunos, convincente, «la sociedad está condenada a la irracionalidad». Solo el derecho natural puede dar paso a «un derecho positivo que no desnaturalice nuestra convivencia».
La idea de que la aplicación del derecho es una operación meramente técnica, ajena a todo juicio de valor, ha desembocado en que se le considere «como una ideología; es decir, un planteamiento interesadamente falsificador de la realidad». Porque «cuando se mostraban incapaces de permitir una solución razonable al caso en cuestión, se dictaminaba la existencia de una laguna. Todo, sin embargo, tenía al final arreglo sin salir de la ley».
Hablar de Estado de derecho es considerar que «se ha logrado hacer entrar en razón al Estado y a los protagonistas de su actividad». Para algunos juristas, la crisis del Estado occidental consiste en que «lo privado es cada vez más privado y lo público cada vez más público», o que «lo privado es cada vez menos social y lo público cada vez más estatal». Se cierne así la espada de Damocles sobre la sociedad, «amenazada de desaparición, dislocada por la doble tensión —opuesta y complementaria a la vez— de individualismo y estatalismo». Porque «quizá haya llegado el momento de comprender que lo público no es lo estatal, sino lo social promocionado y reforzado por el Estado».
Si solo existen derechos cuando el Parlamento lo decida, no hay derechos humanos. «Los derechos humanos tienen un fundamento objetivo que no les otorga el Estado. Por eso, los juristas se dividen en iusnaturalistas conscientes e inconscientes; porque nadie acepta sin protesta que el derecho sea solo lo que diga el que mande y Estado de derecho significa que el Estado se somete al derecho, porque —si no— hablaríamos de derecho del Estado, que no es lo mismo».
Según Ollero, la democracia no obliga a suscribir un planteamiento relativista: nada es verdad o mentira; los valores objetivos amenazan el juego democrático. Ollero, por el contrario, piensa que la democracia es algo incontrovertible precisamente «porque es expresión de la verdad más objetiva de la convivencia social: la dignidad humana». Como existe la dignidad humana, «no puede imponerse nada al hombre en la vida social sin contar, de algún modo, con su aceptación». Y esa «es la razón de ser de la democracia».
La democracia se diferencia de dictaduras justo porque «apoya la existencia de derechos y libertades fundamentales, tan verdaderas que ninguna voluntad, por mayoritaria que llegara a resultar, podría permitirse vulnerar su “contenido esencial”, como dice nuestra Constitución, en su artículo 53.1».
Cuando «la política se reduce a imposición de normas, sin justificar adecuadamente las razones de su conveniencia, la democracia ha muerto». Solo hay una manera rigurosa de «renunciar de verdad a la metafísica: aferrarse a la física», y en el terreno del derecho «solo hay una realidad física: la fuerza».
No es posible que cada cual en la vida social haga lo que le da la gana. El derecho existe «para que algunos ciudadanos se comporten de determinado modo, pese a su escaso convencimiento al respecto». Tenemos derecho a que no nos asesinen y quien lo hiciera pagaría por ello, pero no derecho a morir, porque no se puede imponer que alguien nos mate.
El derecho debe ser entendido como un mínimo ético, el indispensable para garantizar suficientemente una convivencia que merezca el nombre de humana. «El derecho no pretende hacer al ciudadano feliz, rico ni santo. Pretende crear un marco normativo mínimo que le posibilite aspirar a esos o cualesquiera otros objetivos. Las exigencias jurídicas son, sin embargo, tan mínimas como indispensables; lo que las convierte en obligada condición previa para cualquier logro de maximalismos morales».
Para Ollero, no matar es —antes que un precepto moral— «una exigencia jurídica». Según el exmagistrado del Constitucional, «está muy extendida la equivocada idea de que el derecho es un instrumento coactivo al servicio de la moral; pero también el no robar, el no mentir o el no agredir sexualmente son ante todo exigencias jurídicas, por integrarse en ese mínimo ético tan indispensable para la convivencia social; por lo que son ellas las que acaban generando obligaciones morales».
¿Cuáles son los criterios para resolver si una determinada cuestión, por su grado de relevancia pública, debe o no ser regulada por el derecho? No responde quien intenta imponer, «sin debate, soluciones ideológicas que se presentan como neutrales».
El arquetipo de jurista es el juez, «el ciudadano dispuesto a esforzarse con sentido crítico en la captación de las exigencias que la realidad jurídica hace brotar en el diálogo entre las normas y la realidad social que le rodea».
El derecho es el sentido —cambiante y necesitado de interpretación— que los textos acaban cobrando. Una norma sin principios interpretativos es una norma sin sentido; al menos, jurídico. Por eso hay una dimensión política del juez. «Entendida la política en su recto sentido, como participación en la orientación de la convivencia social, la función del juez resulta inevitablemente política. Me parece relevante que se reconozca así, para que unos y otros faciliten que esa política sea transparente y responsable, no inconsciente o incontrolada».
El conocedor del derecho ha de tener claro que nunca el fin justifica los medios, pero, sobre todo, «ha de tener siempre en mente cuáles son las consecuencias que derivarán de la solución propuesta. Así como, en moral, el consecuencialismo es una postura menos digna, en el derecho es la primera exigencia de la prudencia».
Detectar el obvio alcance político de la función judicial, considerada constitucionalmente como poder, no es politizarlo, sino «animar a la puesta en marcha de una sensibilidad social que haga imposible su utilización arbitraria».
Aunque lo dejamos de momento aquí, hay muchas más ideas clarificadoras en estas páginas de este gran libro, como el papel del Parlamento y de los partidos políticos; el tribunal de la opinión pública, que Ollero defiende; la judicialización de la política, a la que él da la vuelta, y el derecho de familia, que hoy día, afirma, «más parece derecho contra la familia».
Imagen: La alfombra voladora (1880), óleo de Viktor Vasnetsov. Dominio público, vía Wikimedia Commons