Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosAnálisis del origen, la trayectoria y la significación de la doctrina política formulada por Edmund Burke

13 de octubre de 2023 - 12min.
Álvaro Delgado-Gal (Madrid, 1954) es licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Filosofía. Impartió Lógica y Filosofía del Lenguaje en la Universidad Complutense. Autor, entre otros ensayos, de Buscando el cero. La revolución moderna en la literatura y en el arte (2005) y El hombre endiosado (2009). Fue director de Revista de libros.
Avance
El conservadurismo político es un fenómeno moderno, cuyo padre es Edmund Burke (1729-1797), miembro del Parlamento británico, de origen irlandés. Ante los excesos de la Revolución francesa, dio carta de naturaleza al conservadurismo en sus Reflexiones, en las que reinvindicaba el viejo orden inglés y refutaba la pretensión de que se pueda crear una sociedad sin precedentes en la historia a partir de un sistema de principios fundados en la razón. No se puede hablar de un conservadurismo puro en política: «lo que llamamos conservador es cuando menos confuso» opina el autor; y pone los ejemplos de Margaret Thatcher, que llevó a cabo una revolución de la sociedad británica desde el Partido Conservador: y de Ronald Reagan, que fue a la vez «un conservador» y «un libertario económico». Y en economía tenemos el caso de Friedrich Hayek, que, según el autor, «no era un conservador, aunque a veces parecía serlo».
No es lo mismo conservador que reaccionario. El primero está abierto al cambio y su objetivo es regularlo, no negarlo; en tanto que el reaccionario propende a un radicalismo no inferior al del revolucionario y más desesperado que el del progresista. «Está contra la historia», sentencia Delgado-Gal. Respecto a España, el autor no considera conservadores a los ultramontanos del siglo XIX, a cuyas filas se sumó Donoso Cortés, porque negaban el libre albedrío y la eficacia de la razón. Desde la perspectiva de hoy, es «horrendo» el sueño de Donoso: la resurrección de una sociedad corporativa medieval. Y sostiene que los conservadores contemporáneos españoles están a la defensiva, actitud común a quienes, desde hace tiempo, les ha caído en suerte moverse en un territorio no afín.
Siguiendo a Burke, concluye el autor que el conservador tiene la sensación de formar un continuum con la familia, la patria, el idioma, o el pasado. Y en la coyuntura presente, el conservadurismo posee la utilidad de permitirnos aprehender los fallos de funcionamiento en las sociedades actuales. Según muchos conservadores, nuestras democracias estarían expuestas a dos peligros: la insuficiencia de las prescripciones legales para unir a los distintos; y la dificultad de educar al ciudadano al tiempo que se le invita a ser él mismo.
Alvaro Delgado-Gal deja bien claro en la primera línea de Los conservadores y la revolución lo que el lector se va a encontrar. «El conservadurismo que aquí discuto constituye un fenómeno moderno -escribe-. El padre de la criatura es Edmund Burke (1729-1797), un irlandés que cursó como parlamentario en tiempos de Jorge III».
De hecho, Burke servirá al autor como modelo conservador y contraste con los revolucionarios y otros conservadores a lo largo de toda la obra. Escritor y filósofo, además de político, está considerado el padre del liberalismo conservador británico, que él bautizó como old whigs (viejos liberales) en contraposición a los new whigs (nuevos liberales, de posiciones progresistas). El apoyo de los nuevos a la Revolución Francesa, de la que Burke disentía frontalmente, marcaría la gran diferencia con los liberales antiguos o conservadores.
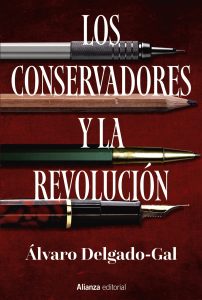
Cuenta Delgado-Gal que Burke, «alarmado por los acontecimientos de 1789 en Francia, escribe un panfleto (sus Reflexiones), en el que reivindica el viejo orden inglés y combate la idea de que pueda crearse una sociedad sin precedentes en la historia a partir de un sistema de principios fundados en la razón».
La crítica de Burke, según el autor, sigue siendo pertinente en el momento actual. «El mundo contemporáneo es o quiere ser hijo de la Revolución», escribe. «Vivimos tiempos revolucionarios», admite, aunque asegura que la «Revolución con la erre grande nos remite a una liturgia cuyos momentos culminantes (1789, 1848, 1871, 1917) empiezan a perderse en un espacio fabuloso, penetrable solo por los historiadores».
Delgado-Gal utiliza como baremo del estado del conservadurismo los parámetros expuestos por Giambattista Vico, crítico del racionalismo y apologista de la Antigüedad clásica, quien defendía que «no hay nación que no guarde los usos de la religión, en donde se contraigan matrimonios solemnes o donde no se entierre a los muertos». El autor, quien asegura que no es su intención extenderse sobre el presente, afirma que estos principios «han desfallecido». Y señala algunas causas: secularización del Estado, libertad de cultos y enorme tasa de divorcios por causas muy diversas: la desacralización del matrimonio, la emancipación de la mujer o la intervención del Estado en la crianza de los hijos.
Concluye que la realización personal desplaza a un segundo plano «obligaciones que la tradición consideraba imprescindibles» y con más peso que la felicidad del padre o la madre. «Sólo los católicos practicantes, y no siempre -asegura-, insisten en negar que la infelicidad sea causa legítima para deshacer un matrimonio». Hace referencia tambien a cómo el «matrimonio homosexual» se está abriendo paso en la legislación de las democracias, alegando, en esencia, que la felicidad conyugal representa un bien que sería injusto negar a dos ciudadanos cualquiera por el mero hecho de que se hallen adscritos a sexos diferentes», asunto que ya abordó Delgado-Gal en El hombre endiosado (Trotta, 2009)
«Se ha dejado de honrar a los muertos», afirma el autor ateniéndose a los puntos mencionados por Vico. «No es que la pena sea menor -añade-, sino que los ritos y ceremonias servían para afirmar ‘continuidades’ importantes en la vida social. Una continuidad entre los vivos y los muertos, continuidad entre las generaciones venideras y las actuales; conservación, en una palabra, del ente que constituimos colectivamente y que no queremos que se desate del pasado ni cese en el futuro».
En ese cambio de actitud hacia los muertos -recuerda- fue decisivo el edicto napoleónico según el cual por razones sanitarias los cementerios debían construirse fuera de los recintos urbanos y también el decreto obligando a que las lápidas sean del mismo tamaño, siguiendo la ideología igualitaria.
Tampoco está claro cómo afrontar en el presente la vejez, «la forma que asume el ser humano según se acerca a la muerte». Recuerda Delgado-Gal cómo la literatura antigua está llena de ejemplos de «viejos espléndidos, no menos memorables que el guerrero en la flor de la edad. Pero ahora no sabemos qué hacer con ellos» y «se insta a los viejos a vivir como jóvenes y no al revés».
La precarización del mundo recibido afecta a todos, si bien no a todos por igual, explica el escritor. Existen individuos especialmente sensibles a los efectos alienantes del cambio, «incluso donde arroja un saldo que desde muchos puntos de vista es forzoso defender». «Estas criaturas obstinadas… son los conservadores -sostiene-. Comprender cómo son los conservadores y por qué lo son, y de paso y por un contraste inevitable, precisar el perfil de quienes se encuentran en las antípodas del conservadurismo, constituye el objetivo de este libro».
Según Delgado-Gal, el término conservador en su sentido político aparece por primera vez en un texto de la escritora e influyente salonnière Madame de Staël. Deseosa de encontrar una fórmula que impida a la vez los excesos jacobinos y la reversión de Francia hacia la monarquía absoluta, propone la creación de una «Cuerpo conservador, formado por notables cuyos cargos sean vitalicios». Napoleón, «que no era un conservador sino un oportunista» según el autor, se valió de la idea y creó un Sénat conservateur (conservador en la medida que debía proteger la Constitución).
Los conservadores a los que se refiere este libro hacen acto de presencia en la escena de la Historia a partir de la Revolución Francesa. El conservador es, por tanto, posterior al progresista. La Revolución saca al progresismo de los libros y lo convierte, en palabras de Edmund Burke, «en el fenómeno más estupefaciente que hasta ahora se ha conocido».
Con el progresismo se produce una depreciación del pasado. Cuenta el autor cómo, cuando los revolucionarios introdujeron el nuevo calendario, se planteó qué hacer con el pasado, sí pautarlo de acuerdo al nuevo sistema o dejarlo estar. El actor y poeta Fabre d’Eglantine, que acabaría guillotinado, zanjó la cuestión: «No podemos contar los años en que los reyes nos oprimían como un tiempo en el que hemos vivido (…) La idea suprime el pasado o lo rebaja a tiempo usado y a tiempo desecho».
En cuanto a la actividad política, considera el autor que «no existen en realidad partidos conservadores o lo son por analogía. Ser conservador en política, dentro de una democracia, es ser algo que a la postre no se puede ser […] Lo que llamamos conservador es cuando menos confuso». Y explica los casos de Margaret Thatcher, quien «llevó a cabo una revolución de la sociedad británica desde el Partido Conservador (Un poco extraño que un partido conservador haga una revolución)» y de Ronald Reagan, que fue a la vez «un conservador» y «un libertario económico».
Igualmente, y no sin cierta ironía, se pregunta Delgado-Gal si fue Franco un conservador. «En puridad, la izquierda actual es una recusación del franquismo -se responde- y también una consecuencia del franquismo, así como la derecha actual es una adaptación del franquismo, y, simultáneamente, el resultado de su liquidación histórica». Vuelve a preguntarse si el «desarrollismo» de los años 60 es conservador, a lo que responde: «no más que los planes quinquenales de Stalin».
A propósito de España, sostiene que «los conservadores contemporáneos, tendentes a votar a la derecha, aunque no condenados a hacerlo (las divisiones políticas no reproducen de modo automático las divisiones morales), se han movido bajo el impulso de fuerzas distintas: fidelidad residual a ritos y convicciones ligadas a la Iglesia, aceptación de la democracia, el barrunto de que ésta obedece a principios que no son exactamente los suyos, y nociones más claras que las de la izquierda en torno a lo que significa la propiedad» Y concluye: «En general, su actitud ha sido defensiva, lo que está en línea con la constatación de que, a los conservadores, desde hace tiempo, les ha caído en suerte moverse en un territorio no afín».
En su repaso a los pensadores considerados conservadores más diversos, se detiene en el austriaco Friedrich Hayek (1899-1992). De que fue un liberal no hay duda, pero ¿fue un conservador? Cree el autor que Hayek junta el liberalismo con el conservadurismo y para demostrarlo recurre a esta cita. «El progreso, entendido como un crecimiento acumulativo de conocimiento y poder sobre la naturaleza -escribió el economista en La constitución de la libertad-, no tiene, necesariamente, por qué hacernos felices (…) El progreso es el movimiento por el movimiento mismo. Es el hecho de aprender algo nuevo, y todo lo que de ello se sigue, es lo que coloca al hombre a la altura de sus especialísimas dotes naturales». Lo que lleva a Delgado-Gal a concluir que «Hayek no era un conservador, aunque a veces parecía serlo».
En cuanto a la otra cara de la moneda, «el progresismo, como principio y también como militancia, no da indicios de sí hasta bien entrada la edad moderna», se lee en el libro. «Con Rousseau, el Derecho Natural se hace revolucionario -sostiene-. Postula una incompatibilidad radical entre el progreso y la moral». En 1750, escribe el filósofo: «Nuestras almas se han ido corrompiendo a medida que las ciencias y las artes avanzaban hacia la perfección». Asimismo, a él le debemos el concepto de perfectibilité, la idea de que el hombre es el único animal perfectible, es decir, susceptible de una mejora indefinida.
Delgado-Gal distingue el conservadurismo de posturas como la reacción. Así explica que «al enzarzarse, tras la caída de Luis XVI, monárquicos y republicanos, la reacción empezó a confundirse con contrarrevolución y dejó de connotar una fuerza que desde dentro contribuye al equilibrio del sistema».
«El conservador político ad usum, al revés que el específicamente reaccionario está abierto al cambio -sostiene-. Su objetivo es regular el cambio, no negarlo». Y pone el ejemplo de Madame de Staël, quien al final del Directorio, especula sobre cómo restituir la estabilidad de Francia sin que se venga abajo la república».
«La tesitura mental del reaccionario es dramáticamente distinta a la del conservador -continúa-. El reaccionario pide el retorno de la cosa entera, con sus pelos y señales (…) Si acaso, acaba siendo sangriento, porque el retorno de la cosa, de su cosa, pasa por la destrucción absoluta del presente (…) Se inclina hacia un radicalismo no inferior al del revolucionario e infinitamente más desesperado que el progresista». Y concluye sentenciando que «el reaccionario está contra la historia».
Alvaro Delgado-Gal, en el intento de clarificar el concepto de conservador, lo contrapone no sólo al ideario político, sino al pensamiento de filósofos como Hegel, Nietsche o Sartre; a escritores como Proust, D’Anunzio, o Elliot, y a teóricos revolucionarios del arte como Duchamp y Marinetti.
No se olvida de los considerados conservadores españoles del XIX, que para el autor no lo son en absoluto. «Los ultramontanos a cuyas filas se sumó Donoso negaban el libre albedrío y la eficacia de la razón (…) Desde la perspectiva hoy dominante, el sueño de Donoso es horrendo (la resurrección de una sociedad corporativa medieval). Donoso es kitsch: resulta mentiroso por temporalmente descolocado. No ocurre lo mismo con el estalinismo, el fascismo o el nazismo. El Estado corporativista fascista fue sin duda deplorable, pero no fue kitsch. Fue moderno. Donoso, sin embargo, es esencialmente antimoderno. No porque sea antiguo, que no lo es, sino porque no pertenece a ninguna época».
Como conclusión, el autor resume la idea de Burke. «El conservador se entrega alegre, por lo común inconscientemente, a la sensación de que forma un continuum con la familia, la patria, el idioma que en su patria se habla, o el tropel de acontecimientos que, abreviando, llamamos pasado. El conservador no protesta, ni moral, ni sentimental, ni ideológicamente, contra la pérdida parcial de sí, contra el desapoderamiento, que la vinculación a estas realidades supone».
En el libro, aunque de forma lateral, también se ofrece una visión del mundo en el que vivimos. «El gigantesco desclasamiento social ha dado lugar a degradaciones diversas -explica-. El lenguaje se ha empobrecido; el arte se ha empobrecido; los moeurs, las costumbres según las entendían los clásicos, han adquirido una coloración brutal. Han venido a menos los ritos, desplazados por un consumismo que, trayendo un término de la física, se podría calificar de “isótropo”».
Ante esta situación, «los progresistas, los socialistas, muchos liberales, se han identificado con la razón contemporánea», sostiene Delgado-Gal. «No está mal que, como las salmodias antifonales, una parte del coro se desmarque y responda, más que con una confirmación, con una crítica».
¿Y, en este estado de cosas, cuál es hoy la utilidad del conservadurismo? «Reducido ad absurdum, el conservadurismo nos permite aprehender con cierta precisión qué puede no estar funcionando en las sociedades actuales -se defiende-. Nuestras democracias, entiéndame, el tipo de régimen colectivo que se basa en la conciliación de la libertad individual con la ley, estarían expuestas, según muchos conservadores, a dos peligros distintos y complementarios. De un lado, la insuficiencia de las prescripciones legales (concebidas en términos formales o procedimentales) para unir a los distintos. Del otro, la dificultad de educar al ciudadano al tiempo que se le invita a ser él mismo [..] Las democracias modernas, en sus buenos momentos, han conseguido mantenerse derechas caminando, por ponerlo así, sobre el filo de la navaja».
Crédito de la imagen: © Wikimedia Commons. Edmund Burke. Galería de retratos eminentes. Nueva York. Johnson, Wilson & Company. (Autor desconocido).