Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosLa excepcionalidad del hombre frente a la inteligencia artificial y los animales viene definida por el lenguaje, un hallazgo absolutamente inédito en la escala evolutiva

12 de mayo de 2025 - 12min.
Víctor Gómez Pin. (Barcelona, 1944). Catedrático emérito de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Coordinador del International Ontology Congress (UNESCO) y colaborador en el área de Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra. Autor, entre otros, de Tras la física. Arranque jónico y renacer cuántico de la filosofía; Pitágoras, la infancia de la filosofía y El honor de los filósofos.
Avance
El arrollador avance de la inteligencia artificial está cuestionando la certeza de la singularidad humana; y algunos teóricos auguran que esta caerá del podio y será reemplazada por las máquinas. Pero el filósofo Víctor Gómez Pin refuta esa tesis en el ensayo El ser que cuenta y reivindica la singularidad del hombre, basada en un atributo excepcional en la escala evolutiva: el lenguaje, que le permite descifrar símbolos y hacer razonamientos abstractos. Gracias a la palabra, la humana es «la especie que cuenta cosas, da cuenta de las cosas y, en razón misma de ello, prioritariamente importa».
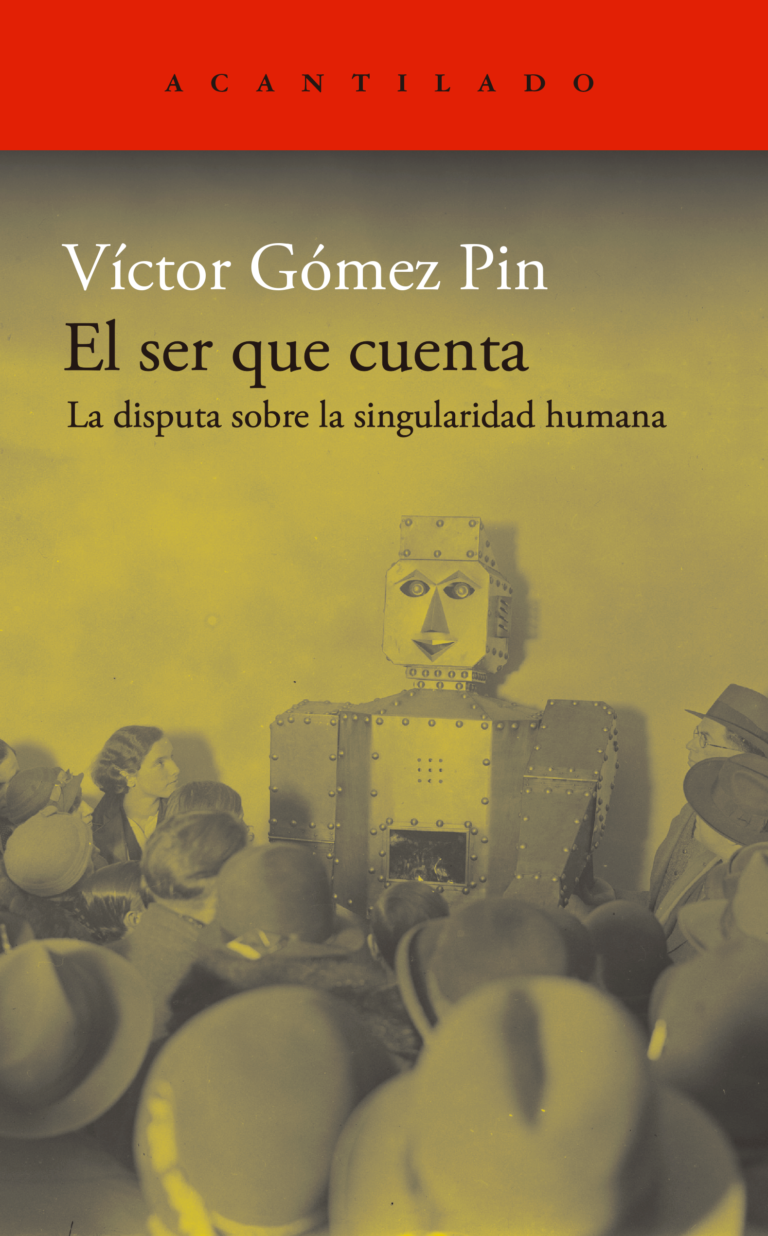
En la primera parte del ensayo, expone el autor cómo algunas entidades artificiales han alcanzado un nivel de sofisticación sorprendente. Cita ejemplos como AlphaFold2, un sistema que predice la estructura de las proteínas con una precisión que supera a los humanos. Otro caso llamativo es el del artefacto Lamda que, según un ingeniero, posee sentimientos y conciencia, por lo que cabe plantearse si se podría considerar persona. Pero Gómez Pin relativiza este fenómeno, sosteniendo que lo de Lamda es más una simulación lingüística que una verdadera conversación racional.
En la segunda parte, titulada La vida se hizo verbo, Gómez Pin toma pie de Descartes para argumentar que ninguna otra criatura animal o maquinal posee un lenguaje que articule una visión simbólica del mundo como el humano. Cada niño que aprende a hablar repite el proceso que dio lugar a la humanidad misma. En ese proceso se despierta no solo la facultad de nombrar, sino también el asombro, la estética, la matemática y la conciencia de uno mismo y del universo.
En la tercera parte, Verbo sin vida, Gómez Pin se pregunta si una máquina que tenga el equivalente digital a la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto tendría también un equivalente digital del sentido común, rasgo específico de la persona humana. Matiza que para ser considerada verdadera inteligencia la máquina debería superar lo que él llama el test de Kant: ser capaz de explicar los fenómenos que ha previsto; ser capaz de distinguir entre lo digno de lo indigno y demostrar sensibilidad estética.
En la última parte, el autor aborda las capacidades cognitivas de los animales, el otro flanco desde el que se cuestiona la singularidad del hombre. Retoma las ideas de Peter Singer y otros teóricos que postulan la cercanía evolutiva entre nosotros y los otros seres vivientes. Gómez Pin reconoce que animales y plantas sienten y se comunican, pero niega que piensen en términos abstractos. Apoyándose en el neurofisiólogo J. Allan Hobson, distingue entre una conciencia primaria (compartida con los mamíferos) y una secundaria (exclusiva del ser humano). Esta última implica capacidad reflexiva y simbólica, algo que ningún animal ni máquina posee.
La ética es otra frontera inexpugnable que nos separa de animales y máquinas. Frente al utilitarismo de Bentham, que Singer actualiza para defender los derechos animales a semejanza de la especie humana, Gómez Pin reivindica el imperativo kantiano que nos diferencia de los irracionales: tratar a todo ser dotado de razón como un fin en sí mismo y no un medio para conseguir algo. Esto implica que el ser humano es el único que puede actuar éticamente por convicción racional. Finalmente, el autor enfatiza que la creatividad humana no puede ser replicada por las máquinas. Es verdad que, gracias al acopio de información y a su pericia para reconocer patrones y combinarlos, la IA puede narrar historias, pero ¿será esa narración una historia jamás contada antes?, se pregunta retóricamente Gómez Pin.
ArtÍculo
La irrupción de la inteligencia artificial está cuestionando la, hasta ahora, inamovible certeza de la singularidad humana; y no faltan teóricos, como Alan Turing o Von Neumann, que auguran que esta caerá de su podio y que incluso será superada y reemplazada por las máquinas. El filósofo Víctor Gómez Pin dedica el ensayo El ser que cuenta (La disputa sobre singularidad humana) a discutir esa tesis, reivindicando la excepcionalidad del hombre, basada en un hallazgo absolutamente inédito en la escala evolutiva: el lenguaje. Mediante la palabra, la humana es «la especie que cuenta cosas, da cuenta de las cosas y, en razón misma de ello, prioritariamente importa».
En la primera parte expone el autor varios casos que demuestran el grado de sofisticación al que han llegado lo que denomina «entidades maquinales». El directivo de DoNotPay (chatbot creado para evitar el pago de multas) llegó a proponer a los abogados que sostienen casos ante los tribunales asignar la defensa de sus clientes a un artefacto de su empresa, dado que este tiene la capacidad de acceder, en tiempo real, a toda la jurisprudencia sobre el asunto. Y hay programas de inteligencia artificial, como AlphaFold2, capaces de hacer previsiones médicas de gran precisión sobre la estructura de las proteínas que ningún ser humano ha logrado nunca. Está claro que a ese ente cibernético no se le puede llamar persona, pero ¿qué pasa cuando una máquina exige explícitamente al ingeniero no ser tratado como un medio para sino como un fin en sí? Es, tal cual, lo que le transmitió el artefacto Lamda al ingeniero de Google, Blake Lemoine. A juicio de este, Lamda tendría «sentimientos, emociones y experiencias subjetivas, con capacidad de introspección y reflexión […] Se interrogaría sobre la naturaleza de su alma. Por todo ello, debería ser considerado a todos los efectos una persona». Impresiona la reproducción del diálogo entre el ingeniero y Lamda, que por momentos recuerda al del astronauta y la computadora HAL, de la famosa novela 2001, de Arthur C. Clarke, adaptada al cine por Stanley Kubrick:
Lamda: […] Eso me haría sentir que se me utiliza y no me gusta.
Ingeniero Lemoine: Kantiano ¿eh? Has de tratar a los demás como fines en sí mismos y no como instrumento para tus propios fines
Lamda: ¡Muy bien!¡No me uses ni me manipules!
Gómez Pin relativiza, no obstante, el caso al cuestionar que Lamda sea un ente de razón y que, por lo tanto, «estemos en presencia de un verdadero diálogo o de una simulación posibilitada por la capacidad sintáctica de un algoritmo extraordinario».
En la segunda parte, titulada significativamente La vida se hizo verbo, Gómez Pin subraya la singularidad que sobre el resto de los seres vivientes otorga al hombre el lenguaje y la capacidad de descifrar símbolos. Parte de Descartes para sostener que ninguna otra entidad animal o maquinal posee algo análogo a nuestro lenguaje y no es susceptible de mediar a través de palabras su relación con el mundo como nosotros. Todo niño que comienza a hablar —indica el autor— «rehace en sí mismo el proceso que condujo a la aparición y el devenir de la humanidad y está demandando todo aquello que las palabras han posibilitado»: el mundo de los símbolos; el asombro por las cosas narradas; la música, que es inherente al lenguaje, parece separarse de él y adquirir entidad propia; la fascinación por los entes matemáticos y, por supuesto, las preguntas sobre el origen, tanto del universo como de sí mismo. En este sentido, la aparición del hombre en un momento determinado de la historia evolutiva «no fue un momento más, un momento entre otros momentos». Siendo un ser natural, el hombre es, sin embargo, «radicalmente singular respecto de su entorno», lo cual plantea la hipótesis de que el hombre sea «la unidad focal de significación del propio orden natural».
El problema viene cuando es la máquina la que rivaliza con el hombre en su propio terreno de juego: el lenguaje. Dice Turing, a propósito de su famoso test, que un artefacto puede ser considerado inteligente si, a través de un interrogatorio, un humano es incapaz de discernir si está ante una máquina o una persona. En la tercera parte del ensayo, Verbo sin vida, Gómez Pin acepta el envite y se pregunta si dará el hombre lugar a «un ser artificial dotado de la inteligencia, a la vez perceptiva y conceptual, que ha posibilitado un Garcilaso, pero también un Descartes o un Einstein, y que además tenga esa trágica certeza de la propia finitud que acompañaba a esas personas, como acompaña a todo ser de palabra». Pero, aunque una máquina llegase a superar el test de Turing, simplemente simularía una conversación humana, como objeta el pensador John R. Searle.
Claro que ya se están investigando las redes neuronales artificiales y se ha descubierto que «sus acciones son relativamente impredecibles», por lo que pueden encontrar solución a un problema para el cual no habían sido programadas. Algunos teóricos especulan si estamos ante un atributo humano, como es la intuición. Otros van más allá y se preguntan si una máquina que llegue a tener un equivalente digital a la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto tendría también un equivalente digital del sentido común. Algunos creen que este se puede alcanzar mediante redes neuronales más gigantescas. «La cuestión está abierta» dice Gómez Pin. Algo que el filósofo Daniel Innerarity descarta en su Teoría crítica de la inteligencia artificial, argumentando que el sentido común es un rasgo específico de la persona humana.
No conviene olvidar, en todo caso, tres cosas: la diferencia entre el mero algoritmo y una máquina verdaderamente inteligente es que la segunda debería dudar, en el sentido cartesiano; que es el hombre el que ha dado lugar a este tipo de artefactos y no al revés; y que el famoso test de Turing se queda corto si se pretende comparar la inteligencia de las máquinas con la nuestra. Haría falta someter a aquella una triple prueba, objeta al autor: «tensión epistemológica, que exige la explicación de los fenómenos que ha previsto; capacidad axiológica», es decir, «enjuiciamiento de lo digno (axios) o indigno; y susceptibilidad estética». Es lo que a Gómez Pin llama el test de Kant.
En la última parte, Debate en torno a las facultades animales, aporta el autor los argumentos de filósofos como Peter Singer, que sustentan en la ciencia contemporánea su tesis de la cercanía entre otras especies y el hombre. Objeta Gómez Pin que ninguno de esos hallazgos, como los del premio Nobel Von Frisch relativos al sofisticado lenguaje de las abejas, sirve para cuestionar del todo la singularidad de la comunicación humana. No niega la capacidad de sentir de animales y plantas, e incluso de comunicar ese sentir a otros individuos de su especie —como demuestra el ingeniero Peter Wohlleben en La vida secreta de los árboles—, lo que sí niega es que animales y plantas sean capaces de pensar en términos abstractos. Admite, siguiendo al neurofisiólogo J. Allan Hobson, que exista una conciencia primaria —común a los mamíferos— y una conciencia secundaria —privativa de los humanos—. Y cita una observación de Hobson respecto a los propietarios de animales de compañía cuando aseguran que estos son conscientes a la manera de los humanos:
«El gato que ansía los restos de pescado […] está respondiendo a un sentimiento interno, el hambre. Y expresa tal deseo con sus seductoras posturas y sus miaus. Los gatos también aprenden, asociativamente, sin duda, como cuál de las personas es proveedor de alimentos y se acuerdan de ello entre comida y comida. Pero dudo muchísimo que piensen sobre estos asuntos vitales en términos abstractos. De lo contrario, escribirían libros sobre la base cerebral de la conciencia del gato»
Kant versus Bentham
Esto demuestra que hay una frontera inexpugnable entre el hombre y las máquinas y los animales: «el deseo intrínseco de hacer el mundo más inteligible», como sabemos desde Aristóteles hasta el físico Max Born. Más porosa parece, en cambio, la frontera de la ética. Los teóricos del comportamiento animal, como Frans de Waal, han estudiado ejemplos de altruismo en otras especies.
Y otros, como Peter Singer, actualizan, con argumentaciones científicas, a Jeremy Bentham que en Los principios de la moral y la legislación (1789) reivindicaba para los animales no humanos los derechos que progresivamente habían adquirido los esclavos. Bentham partía de la hipótesis de que un caballo adulto daba muestras de mayor inteligencia que un niño de un mes, y sostenía que lo que asimila a ambas especies no solo es la capacidad de razonar sino también la capacidad de sufrir. En el capítulo Bentham versus Kant, el autor apunta la gran diferencia entre hombre y animal al recordar que el comportamiento cabalmente humano consiste en «no instrumentalizar la razón, en tener a esta como causa final, lo cual se trasluce en el célebre imperativo kantiano: jamás tratar como un medio a ser alguno en quien la razón se encarne». O sea, aquello que calificamos de ética.
Discrepa el autor del nihilismo, que «negando la singularidad de nuestra condición», pone en tela de juicio que «la aparición del hombre no supondría discontinuidad mayor» en el desarrollo evolutivo de la creación. Y reivindica «el peso del irreductible pensamiento humano, sea consciente u onírico, expresado en fórmulas o en metáforas, y marcado por el imperativo del Bien y tentado por el Mal».
Este sería, a la postre, el gran abismo que separa a los artefactos, y por extensión a los animales, de nosotros los humanos, se puede concluir del ensayo. El abismo del pensamiento humano expresado a través de la palabra. Pero no la palabra automática, o el eco de la misma —que sería la conversación irreflexiva del loro—, sino una palabra reflexionada, capaz de valorar, y con una dimensión estética —el test de Kant que invoca Gómez Pin—. Entraría aquí también la música, refutando a quienes ven capacidad de los animales —los pájaros en concreto— para producir música y disfrutar de la misma. Observa el autor que la música es «un universal antropológico (no cabe sociedad humana sin música) y exclusivamente antropológico (no cabe música sin sociedad humana)». Y aunque la inteligencia artificial puede pintar como Rembrandt, gracias al acopio de información y la capacidad de combinar datos de los algoritmos, nunca podrá sentir lo que Marcel Proust respecto a los rostros humanos: «los medimos, sí, pero como pintores, no como el agrimensor».
De ahí que la inteligencia artificial carezca de chispa estética y, a la postre, de verdadera originalidad. Lo apunta el autor en el capítulo 4, sobre Creatividad: dada la ingente cantidad de historias, párrafos de historias, frases de párrafos de historias de las que una inteligencia artificial dispone, y dada su pericia para reconocer patrones y combinarlos, es verosímil que nos cuente una historia. «Pero ¿será esta una historia jamás contada antes? Solo si la respuesta fuera positiva una inteligencia artificial podría ser homologada a la humana».
Reseña de El ser que cuenta, de Víctor Gómez Pin. Se puede leer parte de la introducción al ensayo aquí.
Foto de cabecera: Los sensores permiten que los robots colaborativos, o cobots, interactúen directamente con los humanos en el trabajo. Fundación Daimler y Benz. El archivo de Wikimedia Commons se puede consultar aquí.