Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosSegún la autora, sólo cabe facilitar lo más posible que ambos se embarquen en las dos dimensiones de la vida, y descubran por sí mismos de qué manera la aportación de ambos puede enriquecer la vida familiar y social.

29 de septiembre de 2009 - 19min.
En ciertos ambientes que cabe calificar de «socialmente conservadores» se ha hecho habitual el mirar con sospecha la palabra «género», cuyo origen y desarrollo se asocia, con razón, a ambientes «socialmente progresistas». En estas reflexiones quisiera despegarme de los unos y los otros, sin otro fin que lograr un mayor discernimiento de los aspectos positivos y negativos entrañados en el discurso de género.
Como es sabido, el concepto de género fue introducido por vez primera por el psiquiatra y psicoanalista Robert Stoller, quien en su obra Sex and Gender (1968) lo empleó para referirse a la conciencia que una persona tiene del ser femenino o masculino. Esta distinción fue luego asumida por la socióloga británica Ann Oakley para criticar la visión tradicionalista según la cual la mayoría de las diferencias sociales entre hombres y mujeres se basan en la naturaleza. A partir de ahí, un tema básico de la crítica feminista ha consistido en mostrar que la mayor parte de esas diferencias, aceptadas pacíficamente como «naturales» eran, de hecho, un producto del proceso de socialización, en el que iba entrañada la sistemática subordinación de las mujeres a los hombres.
Ya esta simple presentación del término pone de manifiesto que, efectivamente, en las investigaciones de género se deslizan con mucha frecuencia elementos ideológicos, por lo demás fácilmente reconocibles, y que en último término conducen a subordinar el estudio de la realidad social e histórica al avance de un objetivo social, la igualdad, a todos los efectos, de mujeres y hombres.
| Ana Marta González es profesora titular de Filosofía Moral en la Universidad de Navarra, y directora de la línea Culture and Lifestyles del Social Trends Institute. Entre sus publicaciones más recientes figuran: Contemporary Perspectives on Natural Law. Natural Law as a Limiting Concept, Ashgate, Aldershot, 2008. Gender Identities in a globalized world, Humanities Press, Amherst, 2008; Claves de ley natural, Rialp, Madrid, 2006; y Moral, razón y naturaleza. Una investigación sobre Tomás de Aquino (Eunsa, 2006, 2.ª ed.) |
Sin embargo, enfrentarse a los estudios de género exclusivamente desde esta óptica, es decir, como si todo lo que se dice fuera producto exclusivo de un interés preconcebido, impide advertir los aspectos de la realidad social y cultural acerca de los cuales la perspectiva de género nos ha hecho particularmente conscientes, así como apreciar, en su justa medida, las transformaciones políticas y sociales que ha puesto en marcha, algunas de las cuales son francamente deseables.
El resultado es que todos aquellos que califican la perspectiva de género como un producto meramente ideológico se hacen ellos mismos sospechosos de la acusación de ideología. Porque, de hecho, no se detienen a discernir en profundidad el interés ideológico que anima muchos de esos estudios, de los fenómenos sociales que esa perspectiva, interesada o no, permite poner de relieve, desvelando, en muchos casos, incoherencias manifiestas entre los valores que públicamente decimos profesar y las prácticas sociales que de hecho promovemos.
En este sentido, parece importante esforzarse por discernir los elementos ideológicos presentes en el discurso de género de aquellos otros que simplemente perfilan objetivos sociales deseables, o, al menos, objetivos cuya legitimidad no puede discutirse sin elevar a la categoría de norma social para el presente una forma de realizar la diferencia de género propia de épocas pasadas, y, en definitiva, sin introducir en la vida social una rigidez incompatible con la flexibilidad que, para bien y para mal, caracteriza a las sociedades contemporáneas.
De lo contrario, resultaría que, frente a una ideología «progresista», que, despegada por completo de la naturaleza, se nos presenta comprometida con el avance de la igualdad, sin más discernimiento, nos encontraríamos, de hecho, con una ideología «conservadora», que, comprometida con una defensa de un orden social pretérito, que identifica erróneamente con lo natural, se ve incapaz de advertir los distintos modos culturales que puede adoptar la diferencia de género a lo largo de la historia.
QUÉ ES IDEOLÓGICO EN LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO
Lo ideológico del discurso de género reside en que con mucha frecuencia viene presidido por una voluntad expresa de anular la diferencia de género, sobre la hipótesis de que ésta es inseparable de determinadas estructuras culturales y sociales mediante las cuales se ha perpetuado históricamente la dominación de un género sobre otro (léase, de los varones sobre las mujeres).
A partir de aquí, la estrategia seguida para anular la diferencia es patente: comienza alimentando la conciencia de que la diferencia entre lo femenino y lo masculino ha servido para reforzar, a lo largo de la historia,determinadas prácticas sociales de dominación de los varones sobre las mujeres. Continúa mostrando prolijamente las diversas formas de opresión y dominación padecidas históricamente por las mujeres. Y, una vez puestos sobre la mesa estos elementos, que en sí mismos constituyen únicamente una perspectiva particular sobre la complejidad del acontecer histórico, la conclusión se impone por sí misma: con el fin de superar la dominación de los unos sobre las otras es preciso también superar la diferencia de género, encaminándonos todos hacia un escenario -evidentemente utópico- de igualdad y libertad.
El tenor mismo del discurso de género, en todo caso, pone de manifiesto que, al emplear esta palabra, tenemos en mente, sobre todo, una cualidad -o constelación de cualidades- que, en principio asociadas con la diferencia sexual, interesan únicamente porque representan una pauta de diferenciación social, como por lo demás ocurre con muchas otras cualidades -ser más o menos rico, más o menos poderoso, más o menos listo, más o menos fuerte…-. Pues bien, lo ideológico del discurso de género reside en considerar que la misma diferencia de género constituye una realidad social intrínsecamente opresiva, como lo fuera en otro momento la diferencia de propiedad para Rousseau o Marx, o como, en general, pudiera serlo cualquier diferencia que señale una razón de superioridad o excelencia de unos hombres sobre otros. Pues -seamos claros al respecto- en contra de lo que suele afirmarse -a menudo sin otro fin que sosegar espíritus inquietos-, la diferencia, toda diferencia, puede constituir una razón de superioridad o inferioridad, de mayor o menor excelencia, en el desempeño de determinadas tareas, y, por tanto, en el reconocimiento social obtenido a raíz de tal desempeño. Lo cual, sin embargo, no es lo mismo que afirmar que sea causa sistemática de opresión, como enseguida veremos.
De cualquier forma lo importante es advertir que el problema con la «ideología de género», no lo constituye tanto la diferencia de género como la diferencia sin más. Y por ello, lo que se impone, mucho antes que una crítica a la ideología de género, es una crítica a la ideología igualitarista. Lo que se impone, mucho antes que preocuparse por refundir los conceptos de sexo y género, que podría significar perder de vista la complejidad social implícita en esta ecuación, es una reflexión sobre la diferencia sin más, con la vista puesta en el papel que ésta desempeña en la constitución misma de la sociedad humana.
DIFERENCIAS Y SOCIEDAD
Concretamente, se impone preguntar dos cosas: ¿Es posible la sociedad humana sin diferencias de alguna clase? ¿Entraña la diferencia necesariamente alguna forma de superioridad?
La respuesta a la primera pregunta parece negativa: aunque, mediante el artificio político, logremos crear un espacio en el que los seres humanos, sustancialmente iguales, se traten entre sí como «libres e iguales», dicho artificio político no puede ocultar otras diferencias naturales, no sustanciales, sino simplemente cualitativas, que lo anteceden; así, unos son más fuertes y otros más débiles, unos más dotados para unas tareas y otros para otras, unos hombres, otros mujeres, etc. Ahora bien, es natural que esas diferencias, de un modo u otro, se abran paso en la vida social, no sólo en forma de actividades desplegadas con mayor o menor fortuna, sino también en forma de reconocimiento social. No sería imposible impedirlo sin forzar la naturaleza de las cosas o, lo que es lo mismo, sin la interposición de una autoridad tiránica.
Con ello se adelanta ya la respuesta, afirmativa, a la segunda de las preguntas. Sí: la diferencia entraña alguna forma de superioridad o excelencia. Cabría añadir: si la diferencia es sustancial, la superioridad es sustancial; si la diferencia es política, la superioridad es política; si la diferencia es cualitativa, la superioridad o excelencia es cualitativa. Sin embargo, la superioridad o excelencia entrañada en una diferencia no constituye por sí misma un motivo de opresión; a lo sumo puede constituir un motivo de respeto y honor. Pues crecer es, en buena parte, diferenciarse y encontrar la propia medida, más allá del baremo más o menos ideal, más o menos mediocre, que se nos impone desde fuera.
Parece importante esforzarse por discernir los elementos ideológicos presentes en el discurso de género de aquellos otros que simplemente perfilan objetivos sociales deseables, objetivos cuya legitimidad no puede discutirse sin elevar a la categoría de norma social para el presente una forma de realizar la diferencia de género propia de épocas pasadas.
Así, resulta patente que, en determinados contextos sociales, tener o no una determinada cualidad, y tenerla de una manera no convencional sino personal, es lo que realmente «marca la diferencia», constituyendo una razón de superioridad o excelencia de unos individuos sobre otros. Lejos de afirmar que nos debemos honor por ser iguales, Tomás de Aquino señala, siguiendo a Aristóteles, que sólo se debe honor a los superiores o a los que sobresalen por alguna excelencia.
Al mismo tiempo, sin embargo, conviene notar que, dentro de la sociedad humana, esa superioridad o excelencia es siempre relativa, porque, en otros contextos, donde estén en juego otros bienes o tareas, la excelencia bien puede caer del lado de otros individuos diferentes. Precisamente en esto fundamenta Tomás el honor que nos debemos unos a otros. Así, el hecho de reconocer que los hombres merecen honor por ser superiores, no por ser iguales, no le impide añadir que todos los hombres merecen honor, en la medida en que «en cualquier hombre hay algo por lo que se lo puede considerar superior, según aquellas palabras de Flp 2,6: «pensando cada uno por humildad que los otros son superiores a él». Y según esto todos deben buscar ser los primeros en honrar a los demás» (s.th.II.II.q. 103, a. 2, ad 3).
En consecuencia, la diferencia, cualquier diferencia, entraña cierta superioridad o excelencia, que, entre los hombres, es siempre relativa a determinados contextos, pero que en todo caso basta para que nos rindamos honor los unos a los otros, y nos animemos los unos a los otros a ser consecuentes con esa excelencia peculiar. Para ambas cosas, ciertamente, hace falta humildad -virtud de la que estamos todos necesitados-.
En todo caso, de acuerdo con este planteamiento, para que una diferencia -da igual que sea la diferencia de inteligencia, fuerza, género, raza, etc.- llegara a constituirse estructuralmente, no en motivo, pero sí en ocasión de una completa dominación de unos hombres sobre otros, sería preciso prescindir de la pluralidad de contextos en que discurre la vida humana, o al menos privilegiar uno de ellos sobre los restantes de tal manera que los valores propios de ese contexto particular monopolizaran ilegítimamente los valores propios de otros contextos diferentes.
Probablemente esto ha ocurrido siempre. Así, es bastante comprensible que una sociedad guerrera privilegie los valores y las virtudes del guerrero; una sociedad comercial, privilegia los valores y virtudes del hombre de negocios; a su vez, una sociedad mediática se queda extasiada ante los famosos -según la atinada definición: «gente conocida por ser conocida»-.
En sí misma, esta mayor valoración o reconocimiento de determinadas actividades no tiene por qué resultar conflictiva mientras se den dos condiciones: por un lado, que la actividad en cuestión esté socialmente justificada -los guerreros cumplían una función para el bien común, en cierto modo también los hombres de negocios; más difícil me resulta ver la función que cumplen los famosos…- y, por otro, que las restantes actividades sean también objeto de adecuado reconocimiento social, en la medida en que también contribuyen al bien común.
Sin embargo, la mayor valoración de determinadas actividades empieza a resultar conflictiva cuando su conexión con el bien común deja de resultar evidente, y cuando, por otra parte, las demás actividades no son especialmente valoradas, ni por sí mismas (tal vez porque su desempeño se considera, con razón o no, poco creativo, en una sociedad que ante todo valora la creatividad y la iniciativa; o poco lucrativo cuando todo se mide por la capacidad adquisitiva; o poco «brillante», en una sociedad fascinada por los esplendores de la imagen), ni en razón de sucontribución al bien común. Si, en estas condiciones una parte de la población se encuentra sistemáticamente confinada al ejercicio de estas actividades puede, con razón, considerarse oprimida, sobre todo si, entretanto, ha ido asimilando, como parte de su cultura ambiental la idea, por lo demás verdadera, de que somos iguales en dignidad y derechos.
Aquí conviene recordar que, desde la Antigüedad, este ha sido siempre el punto de arranque de los movimientos contrarios al orden social vigente: reclamar un cambio que traiga cierta igualación, sea la de los esclavos, sea la de los extranjeros, sea la de los siervos de la gleba, etc. Más aún: una de las grandes novedades -perennes novedades- de la historia humana es la idea de que todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, religión posición social, etc., son iguales ante Dios. Esta idea, que distingue al cristianismo de otras religiones, fue como la levadura que adelantó la fermentación de ideas de justicia implícitas ya en algunas formulaciones de la filosofía griega y el derecho romano.
La diferencia, cualquier diferencia, entraña cierta superioridad o excelencia, que, entre los hombres, es siempre relativa a determinados contextos, pero que en todo caso basta para que nos rindamos honor los unos a los otros, y nos animemos los unos a los otros a ser consecuentes con esa excelencia peculiar.
Así, no es extraño que a lo largo de la historia, pacientemente, sin necesidad alguna de suscribir el fervor revolucionario, pero en tensa sintonía con ideas compartidas en una sociedad y de acuerdo con las posibilidades reales, el cristianismo haya promovido y sostenido formas de igualdad en la educación, en el uso de la riqueza, en los derechos civiles, en la participación en los asuntos públicos, etc. Lo que este proceso pone en claro, en todo caso, es que la justicia no se impone por sí sola, si no hay agentes que la hagan suya y la promuevan con sus palabras y sus obras.
DISCURSO IGUALITARIO, PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS
Donde faltó visión, así como el tesón paciente, pero decidido, de trabajar por la justicia, hizo su aparición la revolución. Así, fue la confluencia de un discurso de igualdad, como el que se abrió paso en la cultura occidental desde el siglo XVIII, con prácticas sociales y culturales que de hecho negaban esa igualdad lo que inspiró las revoluciones modernas, o lo que en los años sesenta del siglo XX desembocó en la batalla por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos. Si en la actualidad proliferan las historias y los relatos que tratan de hacernos conscientes de la contribución anónima de la gente de color al desarrollo de la civilización occidental, tal cosa no debe verse simplemente como un discurso ideológico, sino como un homenaje a una triste verdad, durante mucho tiempo soterrada, y de la que ahora somos más conscientes. Y algo similar cabría decir de las historias que tratan de mostrar en qué medida el desarrollo de esta misma civilización depende también del «trabajo oscuro» de muchas mujeres. Ahí se localiza la famosa frase de «detrás de un gran hombre hay una gran mujer».
Lo que el discurso de género pone de manifiesto, sin embargo, es que el reconocimiento de este trabajo oscuro no es suficiente; que en ocasiones sirve indirectamente al propósito de retener a las mujeres precisamente en el ámbito de la vida privada, cuando igualmente podrían desarrollar otras muchas actividades, aportando a la vida pública cualidades y modos de hacer que varios siglos de presencia unilateralmente masculina no han conseguido introducir. En suma, que, si bien es cierto que «detrás de un gran hombre hay una gran mujer», algunas mujeres, por razones perfectamente legítimas, tal vez prefieran ocupar de vez en cuando el puesto delantero, y si ese es el caso, hay que considerar opresiva la práctica social que se lo impide.
Lo que la perspectiva de género viene a discutir, en definitiva, son los planteamientos que, temerosos de los riesgos que entrañan el cambio social y cultural, cierran el paso a las mujeres a la vida pública, parapetándose en la idea de que el lugar natural de la mujer es la casa, y que toda modificación de expectativas en este sentido contraviene dicho orden natural. En última instancia, lo que los argumentos de género subrayan es que esas apelaciones a «lo natural» con frecuencia no son sino un modo de pasar por alto que hay estructuras y prácticas muy arraigadas que, en distintas esferas de la vida social, y en la mentalidad esclerótica de muchas personas (tanto hombres como mujeres), siguen favoreciendo la adjudicación de responsabilidades a los varones, impidiendo la entrada de las mujeres, al menos en la proporción que se corresponde con su tantas veces destacada preparación y competencia académica.
Ciertamente, el rendimiento teórico de la perspectiva de género es limitado: se reduce a proporcionar una clave heurística para enfrentarse al análisis social y cultural con un propósito previamente definido: desvelar las estructuras de dominación construidas en torno al género. Pero que de hecho las ha habido, más aún, que las hay, parece indudable. Ahí está el famoso «techo de cristal», contra el cual de nada sirve «ser una mujer de talento».
El punto teórico más frágil de los discursos de género escriba en un escaso refinamiento conceptual, que lleva a considerar la dominación como algo inevitablemente derivado de la diferencia, para concluir a continuación que la anulación de la diferencia es el único camino para superar la dominación.
Precisamente esta expresión -«mujer de talento»- invitaría a responder con la ironía de Simone de Beauvoir: «Dicen que ya se ha alcanzado la igualdad porque hay mujeres de talento en lugares de poder. Nada más falso: la igualdad se habrá conseguido cuando incluso haya mujeres tontas en lugares de poder». Aunque en los últimos tiempos se hayan dado pasos notables en este lamentable sentido, lo verdaderamente sorprendente es que apenas llame la atención la frecuencia con la que hombres manifiestamente incompetentes -digámoslo sin eufemismos: hombres manifiestamente tontos- ocupan posiciones de poder, o que simplemente lo hagan porque «ahí no se ve bien una mujer». Esto es significativo de que, efectivamente, en muchas cosas se usa todavía una doble vara de medir. Desde hace más de veinte años las estadísticas sobre resultados académicos coinciden en señalar que los mejores expedientes, así como la madurez y capacidad de decisión en el trabajo, están de lado de las mujeres y, sin embargo, su presencia en esas posiciones es todavía muy escasa.
En cualquier caso, el punto teórico más frágil de los discursos de género estriba en un escaso refinamiento conceptual, que lleva a considerar la dominación como algo inevitablemente derivado de la diferencia, para concluir a continuación que la anulación de la diferencia es el único camino para superar la dominación. Esta hipótesis es radicalmente problemática por utópica, pues olvida que la diferencia -no sólo la diferencia de género sino cualquier diferencia- acompaña necesariamente el despliegue de la vida social, de forma que el intento de suprimir una diferencia significa únicamente introducir otra.
Irónicamente, esta problemática fusión, típicamente ideológica, de «diferencia» y «dominación», que presenta la dominación como algo que fluye «inevitablemente» de la diferencia, se asemeja demasiado a los que argumentan a favor de un orden social pretérito apelando a su presunta «naturalidad».Unos y otros parecen desconocer el dinamismo connatural a la razón práctica, su capacidad de enfrentar situaciones nuevas y desarrollar soluciones acordes con unos principios intelectuales y morales, que el contexto social y cultural puede eventualmente oscurecer, pero nunca acallar definitivamente.
En este sentido, de manera colateral, el desarrollo de la perspectiva de género sí ha servido para llamar la atención sobre variaciones históricas y culturales de los arquetipos de lo femenino y lo masculino, y, en esa medida, debería servir para enriquecer nuestra comprensión de la realidad social, y de los diversos modos en que lo femenino y lo masculino intervienen en su composición.
MODALIDADES HISTÓRICAS DE LO FEMENINO Y LO MASCULINO
En efecto, la perspectiva de género ha venido a resaltar que, más allá de la diferencia biológica entre los sexos -que la ideología de género tiende a menospreciar en exceso, cuando indudablemente es parte de la explicación de la mayor presencia de ciertas inclinaciones y aptitudes en un género que en otro-, lo masculino y lo femenino son categorías o arquetipos que adoptan formas históricas y culturales diversas.
A partir de ahí, la ideología de género concluye ilegítimamente que son meras formas históricas y culturales, por lo general opresivas y, por tanto, dignas de desaparición. Pero cabe prescindir de este último proceso mental para quedarnos simplemente con lo primero: lo femenino y lo masculino se realizan de forma diversa en las distintas sociedades y culturas. Y estas realizaciones sociales y culturales afectan a la misma psicología de los hombres y las mujeres protagonistas de esos cambios, pues procesos sociales y psicológicos se coimplican mutuamente.
En efecto: no sería difícil argumentar, por ejemplo, que la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral en la segunda mitad del siglo XX ha comportado también la adopción por su parte de roles antes considerados masculinos, y que, en el curso de esta adopción, ellas mismas han desarrollado rasgos psicológicos antes mayoritariamente atribuidos a los hombres, pero que, en manos de las mujeres, adquieren una modalidad diferente.
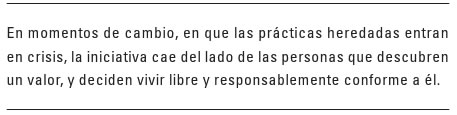
Paralelamente, y relacionado con lo anterior, se encuentra también la progresiva adopción, por parte de los varones, de roles domésticos antes principalmente asociados a las mujeres, con lo que tal cosa supone de desarrollo, entre los varones, de rasgos psicológicos antes mayoritariamente atribuidos a las mujeres -pero que ahora, desarrollados por los hombres, adquieren también una modalidad diferente-.
Pero, en parte, ha sido la misma evolución social en otros aspectos loque ha provocado estos cambios. Así, la disminución de las profesiones que requieren un esfuerzo físico y el aumento de aquellas que se apoyan en las relaciones sociales y la comunicación -proceso que comienza ya en el siglo XVIII, con el desarrollo de la sociedad comercial- han permitido que muchos hombres desarrollen puntos de vista y modos de trato antes considerados femeninos.
Entiendo bien que la referencia al «antes», para caracterizar «lo masculino» y «lo femenino», podría causar cierta inquietud a quienes desearían fijar de una vez por todas el contenido de lo «femenino» y lo «masculino», y medir la mayor o menor masculinidad o feminidad conforme a esos criterios fijos enumerados en una tabla. Me temo, sin embargo, que eso es tanto como desear fijar lo que constituye la naturaleza humana, más allá de la abstracta referencia a la racionalidad -en la que va, por cierto, implícita, la referencia al cuerpo: los ángeles no son racionales sino intelectuales-.
La verdad es que, al igual que la racionalidad abre el camino a una pluralidad de modos históricos y culturales de realizar la naturaleza humana, así también, los modos culturales en los que se plasma la diferencia de género en las distintas sociedades humanas son variados.
Por supuesto, hay diferencia. Pero de ella cabe decir algo parecido a lo que dice Heráclito de la naturaleza: «La naturaleza gusta de ocultarse».Y se oculta, de hecho, detrás de la cultura. Del mismo modo, la diferencia entre varones y mujeres siempre está presente, pero los modos concretos en que se abre paso y se manifiesta en la vida social y la cultura varían a lo largo del tiempo.
Si, con la vista puesta en las realizaciones históricamente más recientes de lo femenino y lo masculino, nos aventurásemos a realizar un diagnóstico de la presente situación cultural, podríamos describir el proceso por el que pasan nuestras sociedades contemporáneas diciendo que, en su conjunto, tanto en el ámbito público como en el privado, han venido experimentando una progresiva nivelación de «lo femenino» y «lo masculino», que contrasta con la marcada diferencia de ambos aspectos en otras épocas históricas.
Este diagnóstico, a su vez, podría servir de base para efectuar valoraciones de distinto signo. Pues lo que desde el punto de vista de los adultos puede considerarse positivo -que tanto varones como mujeres desarrollen la dimensión pública y la privada de su personalidad-, podría no serlo desde el punto de vista de los niños, cuya maduración emocional, tal y como ha mostrado el psicoanálisis, depende en buena medida de que adviertan una neta diferencia entre lo masculino y lo femenino en las primeras etapas de su desarrollo.
Sin embargo, la misma situación admite otra lectura diferente. Ésta iría en la línea de mostrar que la progresiva nivelación de los roles sociales, y el desarrollo de actitudes psicológicas asociadas a ellos, por parte de hombres y mujeres, no tiene por qué conducir realmente a la anulación de la diferencia, sino más bien a que ésta, por natural imposible de erradicar, llegue a manifestarse de otro modo, tanto en el ámbito público como en el privado.
Cuál sea ese modo no puede definirse a priori, pues es algo llamado a adquirir concreción en el ejercicio mismo de la vida personal y social. Pero lo que sí es cierto es que, en este preciso momento histórico, no cabe marcha atrás: para bien y para mal, no cabe que las mujeres se retiren de la vida pública y no cabe que los hombres se retiren de la vida privada. Muy al contrario, sólo cabe facilitar lo más posible que ambos se embarquen en las dos dimensiones de la vida, y descubran por sí mismos de qué manera la aportación de ambos puede enriquecer la vida familiar y social. En momentos de cambio, en que las prácticas heredadas entran en crisis, la iniciativa cae del lado de las personas que descubren un valor y deciden vivir libre y responsablemente conforme a él.