Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productos, Jacques Maritain sitúa a Rousseau al final de la evolución de un pensamiento que inicia Lutero y continúa Descartes.

28 de noviembre de 2022 - 12min.
Heterodoxo dentro del movimiento ilustrado y, a la vez, uno de los nombres más representativos de las Luces, la influencia de Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) alcanza de lleno a la Revolución Francesa, en la que su huella es perfectamente reconocible; por ejemplo, en el concepto de voluntad general, acuñado por él y asumido por los revolucionarios hasta el punto de resultar un leit motiv del proceso que empieza en 1789. Más allá de aquel terremoto político, el influjo de Rousseau llega, en las décadas siguientes, tanto al Romanticismo, que conecta sin dificultad con su defensa de la sensibilidad, como a pensadores socialistas del siglo XIX como Proudhon o Marx, cuyo concepto (de ambos) de la propiedad bebe de Rousseau.
Jacques Maritain, incluso, le relaciona por alguna de sus ideas con el mismísimo Lenin. A fin de cuentas, su obra seguramente más importante, Del contrato social, defiende “un orden político de raíz comunitaria e igualitarista”, como señala Pablo López Álvarez en el Diccionario Espasa de filosofía.
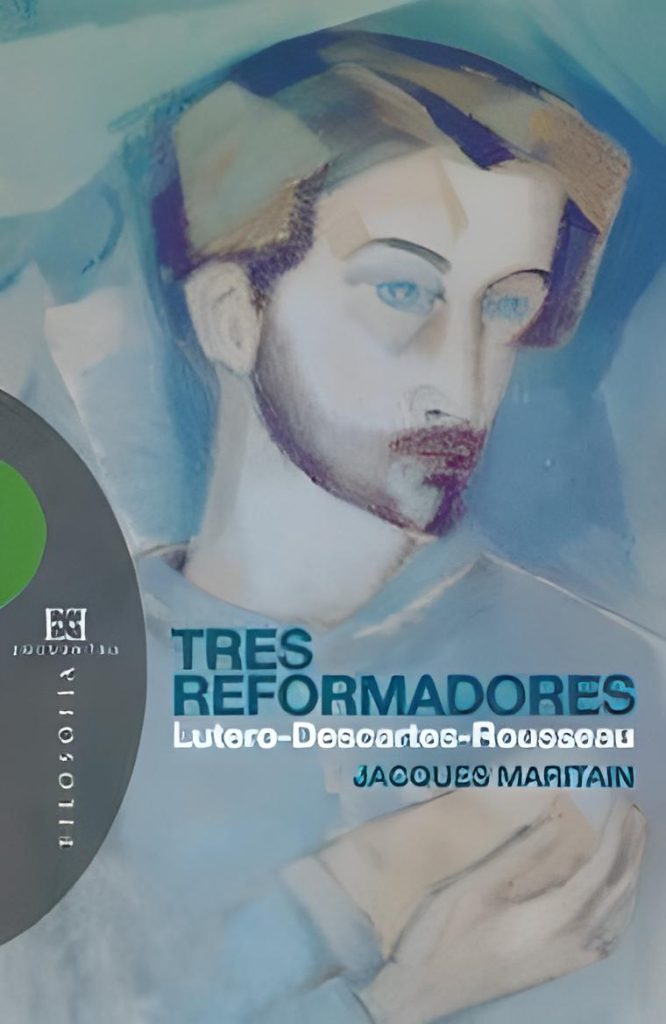
El mismo autor califica la obra de Rousseau de “ejemplo de vigor intelectual, estilo literario y compromiso político”. El interés por la educación, patente en su novela Emilio, es otra de las facetas destacadas de su pensamiento. Con todo, su influjo ha decaído desde finales del siglo pasado, hecho al que han contribuido tanto una cierta revisión de la Revolución Francesa (Furet et al.) y la crisis del comunismo por un lado (en la medida en la que se le pueda ver a él como un antecedente), como aspectos de su vida privada tales como el recurrente abandono de sus hijos, hoy difícilmente tolerables (es su “cobardía ante la realidad lo que explica el abandono de sus cinco hijos”, escribe Maritain); y aunque su reivindicación de la vida natural pueda hacerle parecer un precursor de movimientos como el hippismo y otras contraculturas.
Con sus luces y sombras, Rousseau es uno de los padres indiscutibles de la modernidad. Mientras sigamos dando vueltas a asuntos como la mejor forma de organizar la sociedad y a la relación del individuo con la colectividad, a la educación o a dicotomías como cultura-naturaleza o razón-sensibilidad, Rousseau conservará alguna vigencia.
En fecha tan alejada de la vida de Rousseau como de nuestra actualidad, en 1925, el pensador católico Jacques Maritain se ocupó de él en un trabajo titulado Tres reformadores. Lutero-Descartes-Rousseau. La obra apareció en España en 1948 y, más recientemente, ha sido reeditada por Encuentro en 2006; prueba evidente del interés que sigue despertando el ginebrino, siquiera sea para refutarle. La nota introductoria que escribió Maritain es también inequívoca acerca de la importancia que le concede desde un punto de vista diametralmente opuesto. “Lo que en realidad representa el peso muerto del pasado que pasa es la herencia espiritual de Lutero, de Descartes, de Juan Jacobo. De estos cadáveres de ideas que aún nos tienen cogidos es de lo que importa que nos liberemos”. Cadáveres de ideas, sí; importa que nos liberemos, sí. Pero “ideas que aún nos tienen cogidos”.
Maritain empieza por referirse a su filosofía del sentimiento llamando la atención sobre el hecho de que no se limita a profesar esa filosofía de un modo teórico, como sus colegas y coetáneos ingleses, sino que “él mismo es todo sentimiento”
Maritain procede a una suerte de lectura al trasluz de Rousseau para presentar como un negativo –en el sentido fotográfico y en el sentido habitual de la palabra- de su obra. Para empezar, lo incluye, como ya advierte su libro desde el título, en esa serie en la que también se encuentran Lutero y Descartes. El espíritu de Rousseau le parece a Maritain “una reiteración del viejo espíritu de Lutero”, ese espíritu que, tras ser sofrenado en Alemania, “permanecía activo en lo hondo de los corazones protestantes, inició la ofensiva con Lessing [y] logró la victoria con Rousseau”. “En realidad –añade Maritain, este hizo, en el plano de la moralidad natural, una obra del mismo tipo que la de Lutero en el plano evangélico”.
Jacques Maritain (1882-1973), destacado representante del humanismo cristiano y figura clave del neotomismo, somete a Rousseau a una crítica (en el sentido filosófico de examen, y en el de censura) pormenorizada. Empieza por referirse a su filosofía del sentimiento –uno de los aspectos que más le definen-, llamando la atención sobre el hecho de que no se limita a profesar esa filosofía de un modo teórico, como sus colegas y coetáneos ingleses, sino que “él mismo es todo sentimiento [y] vive con todas las fibras de su ser y con una especie de heroísmo la primacía de la sensibilidad”. Lo que no le impide, por supuesto, dar su parte a la razón. A veces, poniéndola al servicio de la pasión, y ahí está, escribe Maritain, “el Juan Jacobo moralista, estoico, plutarquiano, aureolado de virtud, reprobador de los vicios de su siglo”. “Otras veces la razón, como una lámpara impotente, asiste a la embriaguez de los malos deseos”, y ahí está “el Juan Jacobo del alma débil, el indolente Juan Jacobo, que no resiste a ningún aliciente, que se inclina y se dobla, que se abandona al placer, que ve que obra el mal y mira con los ojos levantados hacia la imagen del bien”.
“Lo que en realidad representa el peso muerto del pasado que pasa es la herencia espiritual de Lutero, de Descartes, de Juan Jacobo” afirma Maritain
¿Podemos acusarlo por esas contradicciones?, se pregunta el autor del ensayo. Nos desagrada su impudor, constata Maritain, aludiendo a las Confesiones, el implacable y desinhibido libro autobiográfico de Rousseau; pero “al mismo tiempo no es sólo el ritmo admirable de su confidencia y su sorprendente movimiento lírico lo que en nosotros despierta, a pesar nuestro, no sé qué maldita ternura; es que desnuda en nosotros, como en él, la humanidad, y reaviva así la simpatía natural que tiene todo ser hacia su semejante”. “La cuestión es saber si no nos induce a simpatizar precisamente con las zonas más bajas de nuestra alma”, concluye Maritain. “Lo privativo de Juan Jacobo”, añade, “su privilegio singular, es la resignación de sí mismo. Se acepta, a sí propio y a sus peores contradicciones, como el fiel acepta la voluntad de Dios”.
Maritain no deja de ver las dos caras de Rousseau en cada aspecto de su vida y de su obra que analice. Por momentos, puede recordar al Menéndez Pelayo que salpicaba sus críticas a los heterodoxos de abiertos elogios a sus virtudes. Así, el francés ve a Rousseau como heredero de “todos los desequilibrios introducidos en el mundo a partir de la Reforma, enfermo y afectado de neurosis, profundamente asténico”, alguien que “unía a los maravillosos dones del artista, a su inteligencia viva y capaz de admirable e instintivo buen sentido, a una agudizada inteligencia, al deseo de la sublimidad, a una llama de genio que se asoma a sus ojos admirables, una impotencia extraordinaria para las funciones con que el hombre domina racionalmente lo real; en el orden especulativo, todo esfuerzo de construcción lógica y coherente es un suplicio para él”. Rousseau, le parece a Maritain, une la lentitud del pensamiento a la vivacidad sensitiva.
En cuanto a la aureola de santidad que le rodeó (Rousseau o el santo de la naturaleza es el título del trabajo dedicado a él dentro del libro que nos ocupa), puesta de manifiesto, entre otras expresiones, en las peregrinaciones a su tumba de numerosos admiradores de varios países, Maritain la califica de santidad falsa. “Incapaz de imponerse ante la realidad por medio de ese supremo acto de mando racional sin el cual no existe virtud moral”, él juzga pero no obra. Se contenta con soñar su vida, construyendo en el mundo de las imágenes y de los juicios artísticos “una asombrosa vida de dulzura y bondad, de candor, de simplicidad, de facilidad, de santidad sin clavos y sin cruz”. Desdoblamiento, más que hipocresía; mimetismo de la santidad, le acusa Maritain. Con Rousseau, afirma, nos hallamos en los antípodas de la vida moral y de la santidad.
“Al verter en tantas almas el contagio de esta religiosidad pervertida”, prosigue el filósofo francés, Juan Jacobo “ha dado al mundo moderno uno de sus aspectos característicos. Todos sabemos lo que el romanticismo le debe”. “En cuanto que el romanticismo significa una religiosa victoria sobre la razón, y sus obras el desenfreno sagrado de la sensibilidad, la santa ostentación del yo y la adoración de la primitividad natural, el panteísmo como teología y la excitación como norma de vida, hay que confesar que Rousseau, por su naturalismo, es causa inmediata de semejante mal de espíritu”. Y más allá del romanticismo, “el pensamiento actual, en lo que tiene de mórbido, sigue todavía bajo su influjo”.
Rousseau se contenta con soñar su vida, construyendo en el mundo de las imágenes “una asombrosa vida de dulzura y bondad, de candor, de simplicidad, de facilidad, de santidad sin clavos y sin cruz”
“Pervertidor prodigioso, Rousseau… evoca las potencias de anarquía y de languidez que dormitan en cada uno de nosotros. Se aprovecha de todas las insuficiencias de la razón… Sobre todo, nos ha enseñado a complacernos en nosotros mismos y a descubrir el encanto de esas secretas heridas de la sensibilidad más individual que las edades menos impuras abandonaban temblando a la mirada de Dios… Costará mucho a la literatura y al pensamiento moderno, así heridos por él, encontrar la pureza y rectitud que una inteligencia vuelta hacia el ser conocía antaño”.
Maritain reconoce “la atracción ejercida por Rousseau sobre muchas almas nobles”. ¿Por qué esta simpatía? Por su sentimiento antisocial o asocial y el modo en que lo expresó. “En grados diversos, filósofos, poetas y contemplativos, todos los que hacen del intelecto su ocupación principal, saben demasiado bien que en el hombre la vida social no es la vida heroica del espíritu”. “Todos, sin embargo, necesitan vivir de la vida social, en la medida en que la vida del espíritu debe emerger de una vida humana, racional, en el sentido estricto de esta palabra. La vida solitaria no es humana”. Y Rousseau, “relegado por sus taras físicas a la vida solitaria… convirtiendo el mal de su persona en regla de la especie, tomó la vida solitaria como una vida natural al ser humano”.
Pero es al Rousseau político, y a su principal obra – “la rica selva ideológica del Contrato social”– a los que debe el mundo moderno una serie de influyentes mitos. Maritain enumera los de la Naturaleza, mito del que emana el de una libertad que no reconoce autoridad; la igualdad, que se confunde con la justicia y hace imposible la constitución de cualquier cuerpo social; el problema político, lastrado por los anteriores; el contrato social, la voluntad general, la ley, el pueblo soberano y el legislador. Mitos empapados de un misticismo de apariencia deductiva y racional, que se corresponde con el misticismo sentimental y pasional que aflora en otras obras suyas (Emilio, La Nueva Eloísa); pero igualmente descabellados ambos, en opinión de Maritain.
Rousseau, en fin, abre el camino a la Revolución laicizando el Evangelio y conservando las aspiraciones humanas después de suprimir a Cristo. “Fue Juan Jacobo quien consumó esta inaudita operación iniciada por Lutero, de inventar un cristianismo separado de la Iglesia de Cristo, y fue él quien terminó de naturizar el Evangelio. A él le debemos ese cadáver de ideas cristianas, cuya inmensa putrefacción emponzoña hoy al universo. La doctrina rusoniana es una herejía cristiana de carácter místico… una radical corrupción naturalista del sentimiento cristiano”, escribe Maritain, que concluye: “Si el mundo no vive del cristianismo vivificante de la Iglesia, muere del cristianismo corrompido fuera de la Iglesia”.
“Fue Juan Jacobo quien consumó esta inaudita operación iniciada por Lutero, de inventar un cristianismo separado de la Iglesia de Cristo, y fue él quien terminó de naturizar el Evangelio”
El balance que Maritain hace del pensamiento del ginebrino, aun lleno de matices, es definitivamente negativo: “Siendo personalmente mucho menos vil y despreciable que Voltaire, al cual tuvo el mérito de odiar, en realidad Rousseau implica una gravedad inmensamente mayor, porque proporcionó al hombre no ya una negación, sino una religión al margen de la Verdad indivisible”.
(El largo extracto que sigue del libro Tres reformadores: Lutero, Descartes, Rousseau resume bien la opinión de Maritain desde su reconocido punto de vista católico:)
“Rousseau es un temperamento religioso. Tuvo siempre grandes necesidades religiosas, y hay que decir que existían en él, por modo natural, disposiciones religiosas mucho más ricas que en la mayoría de sus contemporáneos (pero ¿qué valen las más hermosas disposiciones religiosas sin vida sobrenatural?). Por eso, su potente virtualidad religiosa ha actuado en el mundo; por muy ocupado que él esté con su exclusivo yo, por muy lunático y perezoso que sea para haber deseado nunca asumir tal función, Rousseau es, esencialmente en realidad, un reformador religioso.
He aquí por qué sólo podía adquirir todo su impulso pasando por la Iglesia, para mejor hurtar las palabras de vida. Manipula, corrompiéndolos, el Evangelio y el cristianismo.
Percibió grandes verdades cristianas olvidadas por su siglo, y su fuerza fue recordarlas; pero las desnaturalizó. Su signo, y el de los verdaderos rusonianos, es ser depravadores de las verdades consagradas. Y es que ellos, venturosos ladrones también, según el glorioso dicho de Lutero, saben desvincularlas de sus votos. Cuando Rousseau reacciona contra la filosofía de las luces; cuando proclama contra el ateísmo y el cinismo de los filósofos la existencia de Dios, del alma, de la Providencia; cuando contra el nihilismo crítico de su vana razón invoca el valor de la Naturaleza y de sus inclinaciones primordiales; cuando hace la apología de la virtud, del candor, del orden familiar, de la abnegación cívica; cuando afirma la dignidad esencial de la conciencia y de la persona humana (afirmación que, sobre el espíritu de Kant, debía tener tan duradera resonancia), todas estas son verdades cristianas enarboladas por Rousseau ante sus contemporáneos. Pero verdades cristianas vacías de substancia, de las que solo existe la brillante superficie, y que caerán destrozadas al primer golpe porque no obtienen ya su ser en la objetividad de la razón y de la fe, ni subsisten sino como expansiones de la subjetividad del apetito. Verdades innatas, desbarrantes, que declaran a la Naturaleza buena bajo todos los aspectos y absolutamente, a la razón incapaz de obtener la verdad y capaz tan solo de corromper al hombre, a la conciencia infalible, y a la persona humana, tan digna y hasta tal punto divina, que no puede lícitamente obedecer sino a sí misma.
Sobre todo, y he aquí el punto capital, Juan Jacobo ha desnaturalizado el Evangelio, desgajándolo del orden sobrenatural, trasponiendo ciertos aspectos fundamentales del cristianismo al plano de la simple Naturaleza. Una cosa absolutamente esencial al cristianismo es la sobrenaturalidad de la gracia. Cercenada esa sobrenaturalidad, el cristianismo se corrompe. He aquí lo que se da en los orígenes del desorden moderno: una naturización del cristianismo. Es claro que el Evangelio, una vez convertido en cosa puramente natural (y por tanto, absolutamente corrompido), se convierte en fermento de revolución extraordinariamente virulento. Pues la gracia es un orden nuevo añadido al orden natural, que lo perfecciona sin destruirlo por ser ella sobrenatural; si se rechaza este orden de la gracia en tanto que sobrenatural, y se conserva su fantasma imponiéndolo a la realidad, se trastorna el orden natural por un pretendido orden nuevo que aspira a suplantarlo.”