Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosEl autor sigue los jalones de la formación del pensamiento de Menéndez Pidal, representados por Milá y Fontanals, Menéndez Pelayo, Unamuno u Ortega

25 de junio de 2024 - 12min.
Jon Juaristi. Fue catedrático de Filología Española y Literatura Española en las universidades del País Vasco y de Alcalá de Henares, y director de la Biblioteca Nacional y del Instituto Cervantes. Es autor de ensayos como El linaje de Aitor, El chimbo expiatorio, El bucle melancólico, o El bosque originario. Ha reunido su poesía completa en el volumen Derrotero.
Ramón Menéndez Pidal. Fue filólogo, historiador, folclorista y medievalista español. Fue creador de la escuela filológica española y miembro de la generación del 98.
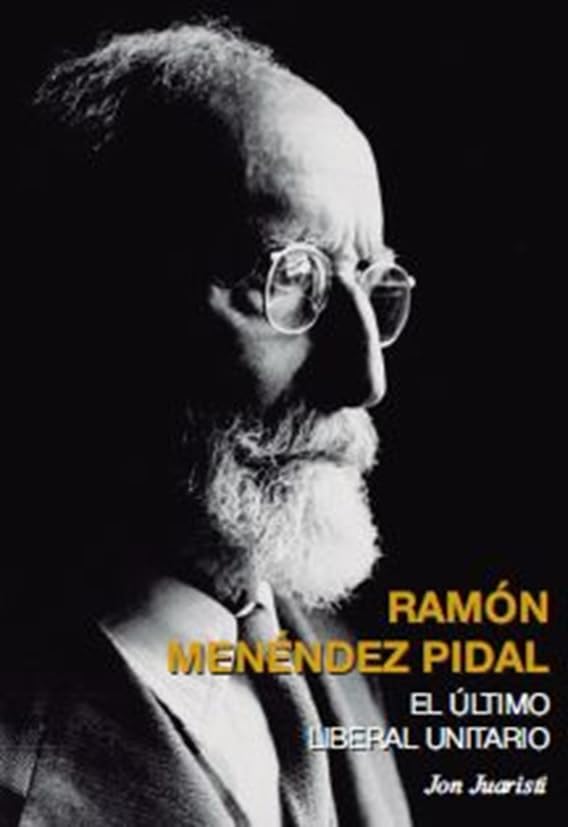
Personalidad indiscutible de la cultura española, una de las principales figuras de la España liberal, el erudito Menéndez Pidal merecía sin discusión un lugar en una colección de biografías. La que ha escrito Jon Juaristi se centra en los aspectos intelectuales, y es, según sus propias palabras, «una biografía del pensamiento de Menéndez Pidal a través de las influencias que ejercieron sobre él sucesivos maestros y pensadores». Milá y Fontanals, Menéndez Pelayo, Unamuno, Ortega y, en menor medida, Benedetto Croce, son los maestros estudiados por el autor.
Con los tres más cercanos geográfica o cronológicamente (Menéndez Pelayo, Unamuno y Ortega) mantuvo unas relaciones personales no siempre fáciles. Pese a todo, el influjo de todos ellos es innegable: forman parte de su genealogía intelectual. De Milá, tomó sus teorías sobre los orígenes de la épica románica, de los cantares de gesta franceses y españoles, una idea básica de su pensamiento. Otro concepto pidaliano importante, el de estado latente, lo toma de Unamuno, solo que el vasco lo llamó intrahistoria. En cuanto al montañés, hay, como señalara Jover, una «filiación menendezpelayista de Menéndez Pidal, tanto en el campo de la historia como en el de la crítica literaria».
Don Ramón, por su parte, defendía el fundamento lingüístico de una nación que, para él, ya existía (o, al menos, un «hecho unitario español») antes de la Edad Media. En esos orígenes lingüísticos, en que van de la mano lengua y literatura, Menéndez Pidal daba una gran importancia a la cultura popular y oral. «Los grandes escritores influyen en los cambios de la lengua común menos que los hablantes anónimos», escribió. Veía la lengua como una metáfora de la tradición, igual que esta lo es de la nación. Menéndez Pidal, fue, en fin, un liberal unitario, cuyo modelo era el de un tradicionalismo corregido por la razón. De modo parecido, su liberalismo implicaba una transacción entre los intereses del individuo y de la colectividad, es decir, la nación. Su nacionalismo estuvo siempre mitigado por su liberalismo, y a la inversa.
Aclara Jon Juaristi al comienzo de este libro que se trata de «una biografía del pensamiento de Menéndez Pidal a través de las influencias que ejercieron sobre él sucesivos maestros y pensadores». Y añade: «Me interesa la construcción del pensamiento de Menéndez Pidal, la autoconstrucción de su individualidad». Así es. Esta es desde luego, una biografía intelectual; y, a fuer de tal, cuentan mucho en ella esas influencias de los sucesivos maestros. De modo que, tanto como de Menéndez Pidal, se habla en las páginas del libro de Milá y Fontanals, Menéndez Pelayo, Unamuno, Ortega y, en bastante menor medida, de Benedetto Croce. Este es un trabajo especializado en el que brillan las virtudes a que Juaristi nos tiene acostumbrados: la extraordinaria erudición, el análisis penetrante y el estilo tan brillante como ameno.
En cuanto a la importancia del personaje biografiado, no requiere de mayor encomio. Estamos ante una de las principales figuras de la cultura de la España liberal, como dice Juaristi, que sitúa ese periodo del liberalismo español entre 1834 y 1934. Poco después de la segunda fecha, chocaron con violencia las que el autor llama fuerzas de la Tradición y de la Revolución, con, entre otros trágicos resultados, el de que «los liberales más conspicuos y recalcitrantes» de las generaciones del 98 y el 14 fueron relegados «al limbo de la Tercera España». Después del Desastre (que, a este sí, le conviene la mayúscula tanto o más que al otro), Menéndez Pidal fue el primero entre los que regresaron a la España franquista que se atrevió a formular públicamente una propuesta de concordia. Que, naturalmente, cayó en saco roto. No es ya que los vencedores no estuvieran ni remotamente dispuestos a escuchar semejantes propuestas. El lenguaje organicista empleado por don Ramón tampoco era el apropiado a los oídos de los vencidos. Sobre eso, el progresismo que se impuso en el mundo universitario poco después, a partir de mediados de los cincuenta, ignoró o enterró el liberalismo unitario (al que se identificaba con el franquismo) que encarnaba Menéndez Pidal. Todo lo anterior avala, si es que hiciera falta, la necesidad de una biografía como esta. Que es, como queda dicho, erudita y especializada, y con el hilo conductor de los citados maestros.
Manuel Milá y Fontanals no lo fue en sentido estricto, por obvias razones cronológicas. Pero don Ramón reivindicó para sí dicho magisterio. Lo hizo con una actitud con algo de freudiano, al saltarse al que, no solo fue realmente maestro, sino que tuvo algo de figura paterna para un Menéndez Pidal huérfano de padre, Marcelino Menéndez Pelayo. La relación entre ambos fue compleja. Don Marcelino, en efecto, jugó un papel, si no paternal, sí de padrinazgo (por no hablar de favoritismo, dice Juaristi) para con el joven Ramón. Lo hizo en 1893, cuando apoyó a este —frente a Unamuno— en la concesión del premio de la Academia por su trabajo sobre el Cantar del Cid; y más tarde, en la consecución de la cátedra en la Universidad de Madrid o en la entrada en la Academia. «Tan caluroso padrinazgo evitó la ruptura entre los dos Menéndez», escribe el autor del libro. Porque la «autoridad abrumadora» de don Marcelino fue siempre incómoda para Pidal, que mostró una «voluntad persistente» de librarse de la alargada sombra de quien era un maestro querido y molesto a la vez. Lo indudable es que la genealogía intelectual que partía de Milá y Fontanals pasaba por Menéndez Pelayo y por Unamuno antes de alcanzar a Menéndez Pidal. Este, al rechazar el magisterio de Menéndez Pelayo, se vio abocado, por una parte, a hacer profesión de autodidactismo, y por otra, a negar a aquel la condición de filólogo, confinándole en el territorio de la «crítica creadora».
Pero hubo aspectos importantísimos del pensamiento de don Marcelino que dejaron una huella en don Ramón más profunda de lo que este estaba dispuesto a reconocer, como lo referente a la dimensión histórica o histórico-política de ambos. José María Jover, por ejemplo, subrayó la mayor deuda de Pidal en su visión histórica con la del otro Menéndez; habló de «la filiación menendezpelayista de Menéndez Pidal, tanto en el campo de la historia como en el de la crítica literaria». Y el autor del libro —además de sostener que su concepción de España como nación homogénea de origen medieval coincidía en buena parte con la de Menéndez Pelayo— afirma que «lo que hizo Menéndez Pidal fue someter la filología y la crítica literaria a un planteamiento inequívoca y rigurosamente histórico… Como Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal fue esencialmente historiador». Otros estudiosos, como Yakob Malkiel, han venido a decir lo mismo. Señala este que no hay una verdadera teoría lingüística en la obra de don Ramón, y recuerda su abandono del campo de la investigación lingüística en sus últimos años («primer territorio que abandonó voluntaria y casi inexplicablemente»). Para Malkiel, Menéndez Pidal fue un erudito de formación y gustos esencialmente históricos, de lo que se sigue el alcance limitado de su lingüística.
De hecho, dentro de su faceta de lingüista, lo que le interesaba era exclusivamente la lingüística histórica, diacrónica; al contrario que los estructuralistas, interesados en el modelo de lingüística general, sincrónica, procedente de Saussure. Y la lengua (y la literatura) y la historia coincidían en la épica románica, «el terreno donde comenzó a construirse el pensamiento de Menéndez Pidal», y que también le ocupó al final de su vida, por lo que «vino a ser a la vez cimiento y tejado del edificio intelectual pidaliano». La épica, recuerda el autor del libro, es un género narrativo que versa sobre los orígenes de una civilización o de una nación, es decir, sobre las llamadas edades heroicas. Tanto la épica medieval francesa como la española, añade Juaristi, sitúan sus relatos en las edades heroicas de sus ¿naciones? Y Menéndez Pidal —que toma de Milá y Fontanals sus teorías sobre los orígenes de la épica románica, de los cantares de gesta franceses y españoles— insiste en la épica y en la tradición vernácula como factores tempranos de la formación de las naciones. Así como los romances eran más poesía que Historia, los cantares de gesta eran más Historia que poesía.
Otra influencia destacada en la evolución de Menéndez Pidal fue la de Unamuno, aunque tampoco hubiera reconocido nunca la clara deuda intelectual con el rector de Salamanca, con el que mantuvo unas relaciones escasamente amistosas. Sin embargo, un concepto pidaliano básico en su teoría tradicionalista de la épica y en la historia de la lengua es el de estado latente, que se refiere a fenómenos colectivos de la sociedad y de la cultura, olvidados o no conscientes, no patentes (en palabras de Rafael Lapesa, el «simple reconocimiento de que la documentación y noticias que poseemos son insuficientes»). «La noción de estado latente no es una explicación de cualquier fenómeno lingüístico en sí: explica solo su existencia cuando parece no existir». Para don Ramón, basta la memoria oral para dar fundamento a la nación; es suficiente la existencia de una épica oral, incluso de una épica oral en estado latente, para que la comunidad que la transmite tome conciencia histórica de su condición nacional, de su pertenencia a una nación histórica. Pues bien, ese concepto pidaliano de estado latente es prácticamente idéntico al unamuniano de intrahistoria. La teoría pidaliana del estado latente estaba ya, en lo fundamental, en el Unamuno de 1895 a 1898. La concepción unamuniana de la historia influyó en Pidal, como lo hizo con todo el 98 e incluso con la generación siguiente del 14.
En algo sí se apartó Pidal de Unamuno. El vasco, que coincidía en esto con Antonio Machado, y en general con todo el 98, defendía la identificación absoluta de la nación con el pueblo; era el suyo un nacionalismo demótico, idea heredada del federalismo del Sexenio. La intrahistoria de Unamuno no era, a fin de cuentas, sino una reformulación del pueblo de los federalistas: la masa de los que no han podido labrarse una fuerte personalidad individual y cuya cultura y visión del mundo no se distingue de la de los demás, de la tradición colectiva y anónima.
En Menéndez Pidal no había rastro de nacionalismo demótico. Cuando hablaba de pueblo pensaba más bien en el cuerpo del pueblo de Alfonso X, compuesto por todos, grandes, medianos y menudos (los ríos caudales, los otros medianos y más chicos, que dijera Manrique). Mientras que Unamuno reducía el pueblo a los estamentos populares, los intrahistóricos, con exclusión de las minorías históricas, Pidal lo identificaba con la totalidad del cuerpo social. Pero estaba aún más en desacuerdo con Ortega y su oposición entre el pueblo-pueblo, gregario y arrebañado, y las minorías egregias, eminentes y creativas.
Tampoco fueron fluidas las relaciones entre don Ramón y Ortega. Este, con «duradera inquina», dispensó a aquel «un trato en apariencia respetuoso, pero inclemente». Para Juaristi, el desacuerdo entre ambos revelaba la imposibilidad histórica del liberalismo unitario. La nueva fórmula nacional española surgida de la Constitución de 1931 podría intentar ser federal o unitaria, pero se mostraría incapaz de ser liberal. El propio Azaña asumiría la idea central del liberalismo unitario de fin de siglo: la tradición corregida por la razón. Pero «si hay un modelo acabado de tradicionalismo corregido por la razón en la historiografía española del siglo XX, ese es, desde luego el de Menéndez Pidal, con su fusión de tradicionalismo filológico e historiografía positivista». «El liberalismo que propugnó —añade Juaristi— se caracteriza por una transacción entre los intereses del individuo y la colectividad, que, en Menéndez Pidal, fue siempre la nación. Era el suyo un liberalismo intensamente individualista corregido o contrabalanceado por la convicción de que la nación es también una hazaña de la libertad». En otras palabras: «El nacionalismo pidaliano, marcadamente unitario, estuvo siempre mitigado por su liberalismo (y a la inversa)».
La idea de un hecho unitario español anterior a la Edad Media, no siendo originalmente suya (viene de la clásica «pérdida de España» a raíz de la invasión musulmana), nadie la defendió durante la Segunda República con más erudición, vehemencia y esfuerzo argumentativo que él, para el que la nación española ya existía en tiempos del Cid. Y esa nación tiene un fundamento lingüístico. Para Menéndez Pidal, germanófilo, afín al modelo alemán de base étnica o lingüística, la lengua es una metáfora de la tradición, y esta a su vez lo es de la nación. De hecho, la aceptación mayoritaria o colectiva —de carácter inconsciente en lo que al grupo se refiere— de las innovaciones lingüísticas individuales sustituye en su modelo al plebiscito cotidiano de Renan.
Pidal no afirma explícitamente que las lenguas produzcan comunidades nacionales por sí mismas, pero sostiene algo no muy distinto, lo que implica un supuesto fundamento lingüístico de la nación. Y a este respecto, sostenía la identidad última de lengua y poesía, de lengua y literatura, entendida esta como la expresión artística y poética del lenguaje; y, a efectos académicos, la unidad de los estudios de filología histórica. «El lenguaje se modula por los artistas del habla… por lo cual no concebimos la historia lingüística sino en esencial unión con la historia literaria», dejó escrito en su obra póstuma Historia de la lengua española. En cuanto a esa «esencial unión» de la (historia de la) lengua con la historia literaria, la influencia de la literatura culta, escrita, literaria, sobre la comunidad lingüística en su conjunto, en un país mayoritariamente iletrado, le forzaba, señala el autor de la biografía, a incluir en la esfera literaria algo que no era propiamente literatura, sino cultura folclórica, literatura oral (oratura) y la creación verbal en el sentido más amplio. Este modelo amplio del arte verbal privilegiaba la creación anónima y popular frente a la literatura de las élites. «Por eso los grandes escritores influyen en los cambios de la lengua común menos que los hablantes anónimos», escribió también en la Historia de la lengua española que su nieto Diego Catalán, benemérito responsable de la organización y edición en 2005 de esta obra inconclusa, consideraba el mejor monumento de la lengua española.
Foto: Ramón Menéndez Pidal leyendo ante la Real Academia Española. Óleo de Luis Menéndez Pidal. CC Wikimedia Commons.