Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosUn repaso a las virtudes y deficiencias de las propuestas de Roger Scruton en su «Green Philosophy»
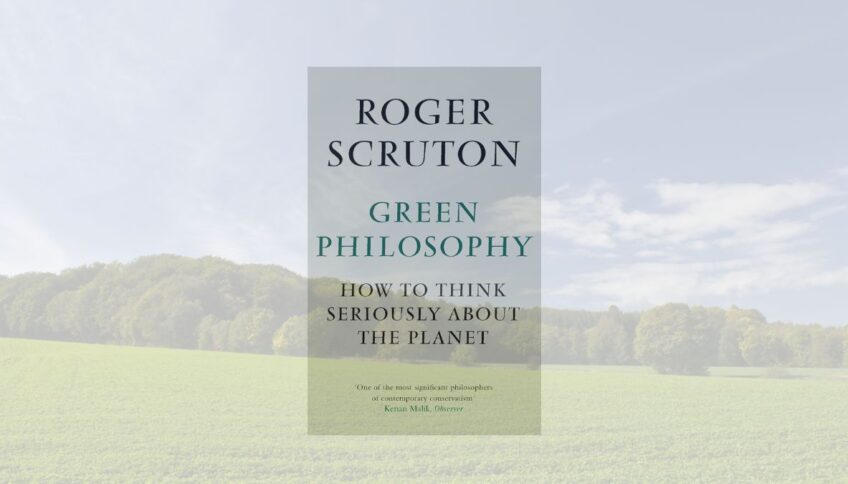
21 de diciembre de 2015 - 12min.
Hasta tal punto estamos acostumbrados a cartografiar la realidad social con arreglo al eje izquierda/derecha, que éste parece haberse convertido en una categoría a priori del entendimiento político: defensa del aborto a la izquierda, libre mercado a la derecha. Sin embargo, es dudoso que exista una ontología política que determine espontáneamente esa adscripción: es sorprendente saber que fue Reagan quien legalizó el aborto en California cuando era gobernador del estado o que la crítica conservadora del libre mercado ha rivalizado a menudo con la formulada por la izquierda. Naturalmente, sería absurdo desdeñar esta divisoria como un mero capricho de los encuestadores: sin la autoidentificación de los ciudadanos a uno y otro lado de la misma —asociada a emociones decisivas para la movilización política— no es posible entender las dinámicas del proceso político y la competición electoral. Pero esa misma identificación conduce fácilmente a juicios de valor apresurados sobre la valencia política de determinados problemas cuya naturaleza, al margen de los clichés, es irremediablemente ambigua.
Tomemos en consideración la siguiente historia, relatada por Kelly Reichardt en su película Night moves (2013). Josh y Dena son dos jóvenes norteamericanos preocupados por el medio ambiente de su comunidad local. Ambos llevan vidas tranquilas, que incluyen la colaboración con una granja ecológica dedicada a la producción de alimentos orgánicos con sello local. Su indignación con la destrucción ecológica, no obstante, crece hasta tal punto que se sienten en la necesidad de actuar: hacer algo para cambiar las cosas. ¡Porque las cosas tienen que cambiar! A tal fin, elaboran un sofisticado plan que ha de culminar en la voladura de una presa que consideran dañina para el entorno. Por desgracia, un inocente campista muere en la inundación así provocada y ambos se convierten en prófugos de la justicia. Horrorizados por las consecuencias de su acción, comprenden tarde su error.
¿Son estos activistas de izquierda o de derecha? En la medida en que son anticapitalistas, podríamos responder que su adscripción natural está en la izquierda. Sin embargo, el deseo de preservar el medio ambiente de la predación humana es intrínsecamente conservador. Y, como se ha señalado más arriba, el rechazo del capitalismo no es patrimonio de la izquierda. Más aún, el conservadurismo propende a la crítica del progreso con la misma facilidad que la teoría frankfurtiana, si bien por razones distintas: el conservador lamenta la pérdida de las tradiciones y otorga presunción de validez a aquellas instituciones sociales que han pasado la prueba del tiempo, mientras la izquierda benjaminiana deplora su facilidad para sacrificar a los subalternos de la historia en nombre de las abstracciones. En ambos casos, se contempla con disgusto el predominio de la sociedad sobre la comunidad, que socava por igual los vínculos locales del conservadurismo y la solidaridad de clase de la izquierda. En una palabra, nada impide que un conservador pueda ser ecologista o que un ecologista pueda ser conservador.
Si alguien ha defendido con entusiasmo esa posibilidad es Roger Scruton, singularísimo pensador británico que publica monografías con la misma facilidad con la que compone libretos operísticos. En su Green Philosophy. How to Think Seriously About the Planet, publicado en 2012, Scruton no sólo defiende que el ecologismo pueda ser conservador, sino algo más: que sólo el conservadurismo puede ofrecer una política de sostenibilidad capaz de sacar al planeta del atolladero climático. Ahora que la cumbre de París ha terminado sin ofrecer ninguna novedad relevante, merece la pena prestar atención a las virtudes y deficiencias de su propuesta.
Para empezar, por oposición a la grandeur parisina, Scruton hace una defensa del enfoque localista que considera intrínseco al conservadurismo. El razonamiento práctico a pequeña escala tiene que ser, a su juicio, la base de cualquier proyecto social. Y la razón es que son los ciudadanos quienes tienen que aceptar cualquier política de sostenibilidad y cooperar para su cumplimiento. De ahí que las soluciones ecoautoritarias, en boga en la década de los 70 del pasado siglo y reactivadas últimamente gracias el ejemplo chino, sean una fantasía de mandarines: sin la legitimidad correspondiente, un desafío público de tal magnitud no puede afrontarse con garantías. Sucede que la propia concepción conservadora de la política, tal como Scruton la entiende, es refractaria a la idea del proyecto social a gran escala; su función es otra, eminentemente preservacionista: «El objetivo de la política no es reorganizar la sociedad con arreglo a una visión o ideal abarcador, como la igualdad, la libertad o la fraternidad. Es mantener una resistencia vigilante ante las fuerzas entrópicas que amenazan nuestro equilibrio social y ecológico. El objetivo es pasar a las futuras generaciones, y mientras tanto conservar y mejorar, el orden del que somos administradores temporales».
Digamos entonces que aquello que ha de ser preservado en beneficio de las futuras generaciones —sujeto político empleado habitualmente en los razonamientos de la teoría política medioambiental para justificar nuestras obligaciones morales— nos ha sido entregado por las generaciones pasadas: la historia es una continuidad. Tal como dice la publicidad de Patek Philippe sobre sus lujosos relojes, la sociedad ordenada es un bien que no pertenece a los contemporáneos: éstos sólo han de custodiarla a fin de transmitirla en buenas condiciones a sus herederos. En ese sentido, «el entendimiento conservador de la acción política que propongo se formula en términos de administración fiduciaria antes que de empresa privada, de conversación y no de mando, de amistad antes que de la persecución de alguna causa común«.
Para Scruton, hay quienes ven la política como la movilización de la sociedad en pos de un objetivo; él la ve como un procedimiento para resolver conflictos y reconciliar intereses, sin que haya objetivo general ni dirección prefijada. Nuestro hombre no quiere una «agenda»: prefiere que cuidemos de aquellos sistemas homeostáticos —mercados, familia, costumbres, medio natural— que se corrigen a sí mismos. De ahí que conservadurismo y ecologismo sean, a sus ojos, «compañeros naturales de cama».
Sin duda, Scruton acierta cuando sostiene que ecologistas y conservadores se encuentran a la busca de los motivos capaces de justificar ante los ciudadanos la defensa decidida del medio ambiente. Ya que sin activar las motivaciones correctas, el cambio de actitudes necesario para conjurar la crisis ecológica nunca será posible. ¿O acaso alguien piensa que si las opiniones públicas nacionales presionasen con verdadera fuerza en pro de una política radical de mitigación del cambio climático los gobiernos actuarían con la timidez con que lo hacen? Las clases medias quieren preservar sus estándares de vida y no perciben ningún riesgo existencial en las actuales condiciones climáticas; de ahí su pasividad. Scruton es claro: «Se requieren motivos no egoístas que puedan ser activados en los miembros ordinarios de la sociedad, y sobre los que pueda descansar el objetivo ecológico a largo plazo». Antes de decidir qué hacer, toca pensar por qué.
Nuestro hombre propone la oikophilia como razón mayor para adherirse a alguna forma de medioambientalismo. O sea, el sentimiento de amor por el hogar: «el lugar donde somos y que compartimos, el lugar que no queremos arruinar». Apela así a un «estrato profundo de la psique humana» donde reside el Heimatgefühl de los alemantes, que ejemplifica con la serie de Edgar Reitz que la BBC hizo famosa en el Reino Unido, sentimiento que habría que proteger de sus enemigos: la oikophobia, la tecnofilia, el consumismo. Aunque no está claro que estos dos últimos fenómenos conduzcan necesariamente al primero. En cualquier caso, si de oikophilia hablamos, la causa común alrededor de la cual pueden converger conservadores y ecologistas es el territorio. Para Scruton, aquí está la contribución conservadora al ecologismo: la idea de un sentimiento territorial que contiene las semillas de la soberanía. Su lema: «siente localmente, piensa nacionalmente». Porque las instituciones globales serían inútiles y sólo el control local de los hábitats locales garantiza, por agregación, una solución planetaria.
En gran medida, el ecologismo político asienta su programa de cambio social en la afirmación de que la actividad económica en la era del turbocapitalismo global amenaza con traspasar unos límites ecológicos pasados los cuales sólo queda esperar al colapso social: cada Black Friday contribuye un poco más al suicidio colectivo. Scruton concede a la idea de los límites al crecimiento «un aire de intuitiva plausibilidad» y afirma que quizá sea por ello necesario crecer menos y no más. Algo que ningún gobierno democrático puede proponer sin ser reemplazado por sus rivales en la siguiente convocatoria electoral: menos es menos.
Su receta contra los excesos del capitalismo no es el control centralizado de los mercados, porque es en ese nivel donde los grupos de presión ejercen su influencia, sino en la constricción local de los actores económicos en nombre del «amor al territorio» antes invocado. Tal es el sentimiento exhibido por los movimientos de comida orgánica y conservación del medioambiente local: todos ellos se sienten orgullosos de su entorno, que les permite identificarse con algo más grande que ellos mismos. Hablamos de un sentimiento, al fin y al cabo. Formalmente, Scruton echa mano de las soluciones propuestas por la economista danesa Elinor Ostrom para la gestión de los bienes comunes, basados esencialmente en regímenes de propiedad compartida que otorgan responsabilidad en la gestión de los recursos colectivos a sus beneficiarios. Es de particular interés a este respecto la descripción que hace del fenómeno del exceso de empaquetado en los productos alimentarios. Éste no obedecería a las fuerzas del mercado, sino a una desafortunada regulación central que sirve a los intereses de las grandes cadenas de alimentación: el odio a los hiperpermercados que caracteriza al ecologismo radical es plenamente compartido por Scruton. Estas grandes empresas habrían favorecido una estricta y costosa regulación en materia de empaquetamiento para expulsar del mercado a pequeños negocios y productores artesanos.
Sin embargo, Scruton no demuestra la validez de su alegato contra el empaquetamiento alimentario. Y lo mismo puede decirse de sus afirmaciones sobre los subsidios que favorecen el sprawl urbano o el uso de las carreteras. Su libro, en una palabra, está lleno de declaraciones bombásticas sin fundamento aparente: un estilo panfletario que confía en que el lector otorgue al autor el «aire de intuitiva posibilidad» que el autor concede a la tesis de los límites del crecimiento. En ese sentido, el conservadurismo ecologista de Scruton corre el mismo riesgo que el ecologismo conservacionista cuando apela a la insostenibilidad de la actividad humana como fundamento de su restricción: ¿qué queda del argumento si la actividad humana resulta ser sostenible? Ninguna de las advertencias contra el peak oil ha sido ratificada por la realidad; y lo mismo cabe decir de muchos otros riesgos ambientales invocados con aire profético. La razón que explica ese reiterado fracaso es muy sencilla: los límites ecológicos existen, como demuestra el colapso de algunas sociedades primitivas, pero no poseen un carácter absoluto. Por el contrario, son relativos y dependen de la capacidad social para dilatarlos o reinventarlos a través de la innovación institucional, el cambio cultural o el desarrollo científico-tecnológico: el Protocolo de Montreal que cierra el agujero en la capa de ozono es tan eficaz en eso como el descenso de la población mundial o la creación de semillas resistentes al cambio climático.
Quiere con ello decirse que el interés del conservadurismo verde reside en otra parte: en el catálogo de razones morales que propone para activar las actitudes sostenibles. Lo mismo puede decirse del ecologismo clásico, que junto a sus razones públicas (riesgo para la especie humana) alberga también razones privadas (deseo de proteger el mundo no humano de la agresión antropocéntrica) para la defensa de una más estricta política medioambiental. Porque, como se ha dicho antes, no se trata de decidir qué hacer, sino de pensar por qué queremos hacerlo: una vez decidido, podemos esclarecer los medios correspondientes. Y si el ecologismo alega la necesidad de atenuar el predominio de los valores antropocéntricos para hacer posible la reconexión humana con la naturaleza, el conservadurismo de Scruton opone el amor al territorio propio -la oikophilia– con objeto de mantener un equilibrio socionatural que es parte del equilibrio social más amplio. Su base es así antropocéntrica, aunque eso no excluya el fomento de actitudes preservacionistas o de cuidado de los animales. Sí parece claro que las motivaciones propuestas por el pensador británico rehuyen las abstracciones globalizantes («la naturaleza») en beneficio de un enfoque localista apegado a las prácticas cotidianas: el oso polar, poster boy de la amenaza climática global, cuenta menos que la ardilla municipal. En este contexto, no es sorprendente que algunas de las primeras políticas medioambientales fueran desarrolladas por el régimen nazi o que los nacionalismos hagan del amor al paisaje nacional un elemento importante -al menos en el plano simbólico- de su contenido ideológico.
Ciertamente, el amor al territorio propio tiene la ventaja de ofrecer un marco preciso al ciudadano que se pare a pensar en la conveniencia de desarrollar políticas de sostenibilidad. A cambio, la tendencia a la homogeneización global de valores, prácticas y tecnologías empieza a difuminar la diferencia entre los entornos locales. Al mismo tiempo, la población mundial es cada vez más urbana y menos rural, lo que parecería aconsejar una búsqueda de lo natural en lo urbano antes que una recreación nostálgica del countryside en el que nos solazamos un sábado de cada cuatro. Aun así, la pregunta de Scruton por las motivaciones individuales es la pregunta correcta: sin un régimen de percepción que convenza a los ciudadanos de la necesidad de apoyar políticas de sostenibilidad, ésta no llegará nunca. En una sociedad liberal pluralista, empero, esas motivaciones serán diversas y variables. Y no todos compartirán el entusiasmo de Scruton por la vida local, o, mejor dicho, por los valores conservadores que él asocia a la vida comunitaria. De esta forma, la oikophilia es una estupenda adición al conjunto de razones para la defensa del medio ambiente, pero no la razón por antonomasia.
Por lo demás, el sentimiento de amor al territorio es una solución que no carece de problemas. Dos me parecen especialmente pertinentes y guardan relación entre ellos. Por una parte, la naturaleza comunitaria del ecologismo conservador defendido por Scruton contiene un sesgo hacia formas de vida conservadoras; un rasgo que comparte con las secciones más clásicas del ecologismo. Nada de ir al supermercado a las diez de la noche: el tendero local lleva horas en casa con su familia. En una sociedad cada vez más compleja, digitalizada y robotizada, la defensa de la vida tradicional es un interesante contrapeso al imperativo moderno de la aceleración; pero si dejara de ser un mero contrapeso, para convertirse en la categoría central de la vida social, pronto echaríamos de menos su viejo papel secundario. Porque el ser humano sólo conoce el movimiento hacia delante: depositar nuestras esperanzas en el no deja de ser un ejercicio de voluntarismo nostálgico. Por eso, las soluciones locales de Scruton adolecen de un segundo problema: su insuficiencia para afrontar aquellos problemas medioambientales que poseen un carácter propiamente global y requieren, ya sea en el plano de la medición o en el de la investigación, una decidida cooperación internacional (aunque sólo sea para crear aquellas condiciones institucionales y ambientales que hacen posible la innovación localizada). Sin que ello implique ignorar la importancia indudable del conocimiento local: depende, en fin, del tipo de problema de que se trate.
En un mundo desencantado, la protección de una naturaleza cada vez más hibridizada dependerá en gran medida de nuestros sentimientos por ella. Y éstos, a su vez, pueden activarse enfatizando nuestra continuidad con lo natural o su radical otredad sublime: el misterio ancestral que subsiste en un mundo desencantado por la racionalidad técnica. El amor al territorio de Scruton tiene la virtud de apelar a ambas fundamentaciones, según si uno vive en las comunidades rurales que él prefiere o en las ciudades desde las que el medio ambiente se contempla con distancia. No son argumentos excluyentes; está demostrado que los seres humanos percibimos la naturaleza de forma simultánea como recurso útil y como bien espiritual. El apasionado conservadurismo ecologista defendido por Scruton posee así un aire de intuitiva plausibilidad, pero está lejos de gozar el monopolio de la razón ambiental. Pero dado que de hecho nadie lo posee, su contribución a la animada conversación sobre el tema es más que bienvenida.