Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosEspasa, Barcelona, 2015, 216 págs., 19,90 euros Edición de Ernesto Viamonte Lucientes Nota preliminar de José-Carlos Mainer
21 de enero de 2016 - 9min.
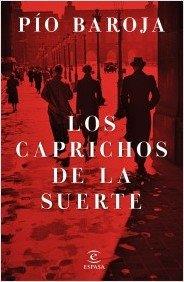
Si yo quisiera envolverme ahora en el disfraz de crítico implacable, tendría que comenzar admitiendo y advirtiendo que esta novela de Pío Baroja que se ha recuperado recientemente (y con cuya publicación, al parecer, queda vacía la estantería de inéditos del caserón familiar de Itzea) es una verdadera calamidad, y no solo por todos aquellos motivos que sin lugar a dudas disculpan al autor (y el crucial es que se trata obviamente de una novela desencuadernada, provisional, inacabada, que quedó pendiente de una revisión integral que necesariamente hubiera pasado por rectificar algunos errores y por fundir de un modo menos negligente los capítulos de otras novelas que aquí se reutilizan sin disimulo), sino por criterios que afectan más a lo estrictamente literario (a los personajes, los espacios y la trama, sí, pero también a ese inconfundible estilo primitivo tan característico de Baroja, que aquí se lleva hasta el extremo) y también, sobre todo, a lo meramente lingüístico, o en este caso incluso a lo gramatical, pues a los inevitables y encantadores descuidos barojianos, que los editores han hecho muy bien en no corregir, se unen fenómenos más desconcertantes. Entre los primeros estarían los consabidos anacolutos, a veces violentos («Deibler parece que tenía mucha preocupación por su popularidad»: p. 104), los laísmos chirriantes («a la más suave réplica, se lanzaba a pegarla como pudiera hacerlo un gañán o un chulo de las afueras»: p. 89; «La gustaba coquetear, aunque fuese con un viejo»: p. 200), los pleonasmos extremos («La noche se iba poco a poco haciéndose dueña de la tierra»: p. 42; «¿Quieren ustedes que el domingo que viene les vaya a buscarles en auto…»: p. 101), los queísmos dolorosos («Yo estoy segura que si lo asegura es por algo»: p. 97), algún hipérbaton extemporáneo («El fotógrafo de miedo enfermó»: p. 68) o redundancias de contenido que acaso hubieran quedado tachadas si Baroja hubiese releído su manuscrito una sola vez («se detuvieron para charlar con un pastor al que preguntaron si los de las milicias no les habían requisado los rebaños. —¿No les han quitado las ovejas? —preguntó Elorrio»: p. 43). En cuanto a los problemas de naturaleza más estructural, me refería a ellos pensando en esos personajes que, como el cómico de la legua Emilio Muñoz, desaparecen del escenario sin ninguna explicación o, aún peor, a los desconocidos que se incorporan al relato aludiéndose a ellos como si hubieran sido presentados ya al lector («Al recorrer los soportales de la plaza del Palais Royal, encontraron al comandante Evans, a quien habían conocido en Madrid»: p. 76), consecuencia directa de querer reaprovechar retales narrativos de otros libros, lo cual deja en el resultado final parches y costurones que con seguridad hubieran sido camuflados o cosidos si Baroja hubiese llegado a proponerse publicar Los caprichos de la suerte.
Otro cantar son los insufribles ripios que el protagonista, el periodista republicano Luis Goyena y Elorrio, dedica a todas las poblaciones a las que va llegando en su peregrinaje de la primera parte («Yo creo que versos malos los hace todo el mundo si quiere», afirma él mismo, unos diez años después de que su creador ofreciera en las Canciones del suburbio su atacadísimo único libro de poemas) y, en lo que se refiere a erratas comunes (más numerosas de lo aceptable en un acontecimiento editorial como este), sí pueden ser atribuidas a los editores, lo mismo que la no interpolación de determinadas preposiciones necesarias («Había notado Muñoz que [en] todos los sitios, posadas o casas míseras donde se alojaban los viandantes se robaba algo»: p. 49, entre decenas de ejemplos que podrían ilustrar esas averías), algo extraño porque en otros tres lugares muy aislados del texto (pp. 97, 139 y 212) sí se ha intervenido explícitamente para reponer entre corchetes alguno de esos nexos y conectores olvidados por Baroja.
Pero nada de todo esto importa, en absoluto. A pesar de todos esos defectos y desajustes en la fijación del texto, de las reduplicaciones involuntarias, de las informaciones superfluas, la constatación de detalles nítidamente irrelevantes o las opiniones arbitrarias, y al margen de las incoherencias semánticas y de los solecismos («recibió un sobre con treinta mil francos. Supuso que eran de aquel señor que la detenía en la calle quien se los había mandado»: p. 182), de la torpeza de muchos pasajes y de la brusca interrupción de su final (abrupto incluso para los parámetros habituales del donostiarra), Los caprichos de la suerte es un boceto de novela que se lee con un gran placer, y por supuesto con una enorme sonrisa de complicidad, gratitud y reconocimiento. En ese sentido es exacto el veredicto con el que José-Carlos Mainer empieza el último párrafo de su breve pero minuciosa presentación: estamos, dice, ante «una novela falta de una última mano, que a veces tiene aire de esbozo vertiginoso, otras es un atropellado memorial de agravios y a menudo se trueca en una tertulia donde ya se ha hablado todo. Pero en la traza certera de un personaje secundario y efímero, en cualquier réplica apasionada y escéptica, en una ráfaga vivaz de paisaje o en la complacida evocación de un barrio de París, reconocemos siempre al mejor Baroja».
En efecto, tras un mínimo prólogo en el que se intenta inyectar al relato un vago aire de «manuscrito encontrado» (una pequeña y socorrida sofisticación narratológica a la que el autor ya había recurrido en otras novelas definitivamente gobernadas por él) y una tosca y deliciosa presentación del protagonista y de su familia («El padre era un tipo de médico de pueblo, seco, mal humorado, tirando a carlista. La madre una mujer fanática y la hermana de Luis también»: p. 27), comienza en el Puente de Vallecas una serie de apuntes paisajísticos en los que el Baroja verdaderamente lírico se luce con anotaciones en las que la silueta de los castillos, la forma de las nubes o los colores metafísicos del horizonte acompañan (más bien amenazando con tétricos presagios que alentando con augurios halagüeños) a los que quijotescamente cruzan la Mancha (y no por casualidad el segundo capítulo se titula «Primera salida») camino de «Valencia la roja» (rótulo de la segunda parte), donde tras pocas páginas en las que Luis conoce a Gloria «en el Palace Hotel, al que llamaban por entonces Casa de la Cultura. Allá estaban alojados profesores, escritores y artistas» (p. 58), se embarcan y, tras parar brevemente en el puerto de Marsella, se ven por fin «En París» (cartel que leemos al frente de la tercera sección). También hay cierta imprecisión cronológica, pues, sin que se den nunca fechas, parecen haber escapado de España en las postrimerías de la guerra civil para llegar a una Francia que asiste ya a las primeras maniobras de la segunda guerra mundial, pero ese es el tipo de detalles por el que el lector de Baroja (y especialmente este Baroja ya tan otoñal) tiene que acostumbrarse a no preguntar: mucho mejor dejarse sorprender aquí y allá por esos adjetivos repentinos y geniales del autor, como cuando pasean cerca de «la cárcel de la Santé, rodeada de unos muros grises, tenebrosos e hipócritas» (p. 102), o en la descripción del Hotel del Cisne (lugar bien conocido por los lectores fieles del escritor vasco): «El hotel no tenía un aire ni muy trágico ni muy destartalado, pero sí una tristeza fría, vulgar, casi más desagradable que la francamente vetusta y ruinosa […] Era como la representación más acabada de la vida corriente, monótona y sin emociones. Representaba la mezquindad de todos los días, que no llega a tomar caracteres dramáticos, pero que tampoco por eso deja de ser menos triste y lamentable» (p. 135).
La leve, casi dulce, misantropía desengañada que brota de estas líneas sostiene una de las melodías principales y constantes de la novela, que se extiende incluso a la desmitificación de la solidaridad que habría existido entre las colonias de españoles exiliados en París en diferentes épocas, sobre las cuales Luis entona un ubi sunt: «¿Dónde están —preguntaba— las reuniones de los desterrados en las que reinaba la ayuda mutua y la amable camaradería? Todo eso es pura filfa. Aquí no hay más que soledad, lluvia y tristeza» (p. 154). El pintor Abel Escalante le replica que «el que puede vivir solo, no sabe lo que tiene», pero por otro lado, dice el huraño y solitario Baroja, «en nuestra época no había aventura individual posible. Todo el mundo estaba identificado, fichado. No se podía pasar de un país a otro, no se podía cambiar de oficio. Todo estaba reglamentado y era pobre y mediocre» (p. 183). Esa «novela de ideas» que también anhela ser Los caprichos de la suerte tiene ese lado, digamos, filosófico, hecho con los mimbres perpetuos de Baroja (se cita a Schopenhauer en p. 77 y al inevitable Nietzsche en p. 155), pero también se ofrecen, previsiblemente, opiniones literarias e históricas. Entre las primeras, muy breves y diseminadas, se habla con admiración de Colette («quizá sea, en la actualidad, el mejor escritor de Francia», opina un personaje indeterminado en p. 83, mientras que en la p. 210 Evans cree que «está muy bien. En su obra hay claridad, exactitud, también hay poesía y tristeza») y de Dostoievski, mientras que en otro lugar (pp. 168-169) se divaga sobre la certeza recurrente de que «la novela es un género que se acaba. Ya hace más de cincuenta años que no se ha publicado una novela sugestiva y popular», mencionándose a continuación como grandes ejemplos franceses a «Balzac, Dumas, Stendhal, Eugenio Sue […]. En Inglaterra hubo Dickens, Thackeray, ¡y ahora qué hay! Casi nada», pues sucedería que «la novela necesita misterio. No hay misterio. La vida se va aclarando más y se ven como los hilos del muñeco, lo que es poca cosa».
En cuanto a sus juicios al respecto de acontecimientos recientes, conviene recordar unas palabras de Camilo José Cela que acaban de ser exhumadas en un librito muy curioso: «Baroja ha hecho un culto de la sinceridad y jamás se ha recatado de afirmarlo así. Su moral viene marcada por dos determinantes: la sinceridad y la independencia. Toda su obra se apoya sobre estas dos columnas y, desde cualquiera de sus novelas, Baroja fustiga por igual e incesantemente al fariseísmo y a la sumisión» (Recuerdo de don Pío Baroja, Madrid, Fórcola, 2015, p. 41). Lo dejó dicho en un artículo de 1950, cuando Baroja ya había escrito y publicado numerosas páginas sobre la guerra civil, y antes de redactarse las de Los caprichos de la suerte, donde aprovecha las conversaciones y paseos ociosos de los personajes para colar opiniones potencialmente controvertidas («Uno y otro seguían pensando que la única solución que habría podido tener la República española habría sido la dictadura. Una dictadura inteligente, sin presión espiritual de ninguna clase»: p. 78) y, finalmente, se atribuye cierta fatalidad a los hechos, desde una perspectiva rudamente determinista: «¿De dónde saldría esta crueldad tan fea, tan baja, de la guerra española? ¿Es algo atávico de la raza? Es lo más probable» (p. 164). Aparte, y aunque en este caso pocas, no faltan sentencias de esas que Josep Pla llamaba expresivamente «barojadas»: hablando de un tal Troppman, un descuartizador de niños alemán que, «sin embargo, lloraba cuando pensaba en su madre», el personaje inglés concluye que «por un lado sentimental y por otro asesino. Sin duda, es una mezcla que se da en Alemania más que en otras partes» (p. 200).
Fue precisamente de Pla de quien Dionisio Ridruejo escribió aquello tan lúcido de que «no he visto jamás unas formas más primitivas revelando a un hombre menos primitivo» (En algunas ocasiones, Madrid, Aguilar, 1960, p. 43). Baroja también era mucho menos elemental de lo que aparentaba en las entrevistas y los autorretratos, pero su estilo no podía serlo más, y eso fue acentuándose claramente hasta el final. El misterio fascinante es cómo una prosa tan chapucera puede resultar tan efectiva y tener tanta gracia, o cómo, en fin, se puede escribir tan teóricamente mal y quedar con razón como el mejor narrador de cincuenta años de psicología, sociología e historia españolas, el cronista más sagaz y duradero de medio siglo de rebuscas y callejeos, de desesperación y picaresca.
Juan Marqués