Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosPaul Preston ha anunciado esta obra como una contribución a la reconciliación de los españoles, evidentemente sobre la base de que la primera condición del entendimiento es la verdad.

15 de noviembre de 2011 - 6min.
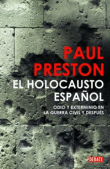
Paul Preston ha anunciado esta obra como una contribución a la reconciliación de los españoles, evidentemente sobre la base de que la primera condición del entendimiento es la verdad. Lo que impediría que la verdad sirviera para reconciliarse sería, únicamente, su empleo partidario para alimentar odios. Ha contado con más de un centenar de historiadores de toda España que le han abastecido de las investigaciones básicas necesarias para explicar hasta dónde llegó la represión durante la Guerra Civil en ambos bandos. Este número de Nueva Revista quiere ceñirse a la II República y, por tanto, concierne a las primeras 190 páginas del libro, que son las que recogen lo que podría ser la explicación de la represión subsiguiente. Verán que ya hay, con eso, materia más que suficiente.
En la obra de Preston se recogen las conclusiones y, por tanto, no hay razones para rechazar que, desde el principio, el autor no manifieste su veredicto; no hay que olvidar que los libros de historia se escriben —generalmente— después y como resultado de la investigación histórica que requieren. No debe extrañar, por lo tanto, que Preston asegure, desde el comienzo, que fue mucho más dura la represión franquista que la republicana; que el número de muertos fue mayor y que, además, la primera obedeció a un propósito expreso de aniquilar físicamente al enemigo («fue una operación minuciosamente planificada») y la segunda, en cambio, fue una reacción comprensible —aunque injusta— de gentes desesperadas por la opresión o por el hambre, si no por ambas cosas (concretamente, por «el odio subyacente nacido de la miseria, el hambre y la explotación»).
Parte de esas primeras ciento noventa páginas se dedica a explicar por qué sucedió así y constituyen, por lo mismo, no sólo una historia de la II República, sino un estudio de las bases ideológicas de la represión franquista; bases que el autor relaciona insistentemente con el antisemitismo y, en concreto, con los famosos Protocolos de los sabios de Sión, que habrían sido el alimento principal de los exterminadores franquistas. Falta, quizás, un estudio parejo de las bases ideológicas de la otra represión. Cierto que esa otra represión, si fue respuesta a la pura desesperación de la gente, no requería protocolos. Pero Preston aporta datos que pueden confundir a los lectores. Por ejemplo, asegura que, en la zona republicana (o sea allí donde la represión fue obra de la gente desesperada), «el mismo aparato de seguridad que había puesto fin a la represión descontrolada de los primeros meses se ocupó luego de los elementos extremistas de uno y otro signo» (que era la gente de derechas pillada en zona «roja» y la que considera de extrema izquierda, o sea anarcosindicalista y trotskista, según explica él mismo). Aquí, «ocuparse de» esos elementos significa matar a esas personas, y no por desesperación. En cambio, puede haber una explicación psicológica para el hecho de que los yunteros «desesperados» —afirma el autor—, al tener que vender sus bueyes y herramientas en 1932, respondieran con invasiones de fincas «con cierta ceremonia, banderas y música ». Pero es necesario dar esa explicación psicológica, la que fuere, para entender que la desesperación desembocara en ceremonia. Sentenciar —con razón— que el hecho de que, en la zona republicana, fue violada una docena de monjas y que eso es vergonzoso pero que no se puede comparar con lo sucedido con las mujeres en la otra zona puede inducir a concluir que, en la zona republicana, sólo fueron violadas doce. Y, si fue así, hay que decirlo claramente; es fundamental. No se entiende que «la Iglesia » respaldara a los ricos y que la Confederación Nacional Católico-Agraria (CONCA) fuese «una importante formación política que proclamaba su “sumisión completa a las autoridades eclesiásticas”» y gozaba de «un apoyo considerable entre los propietarios de los pequeños minifundios del norte y el centro de España», o sea de los propietarios más pobres. Uno sabe, además, que una de esas regiones es Navarra y no puede saber —si no se le explica— por qué se habla de «los latifundios del sur» de esa región, que en ella llaman «corralizas». Preston da, de pasada, una noticia de enorme gravedad: habla de los «millones de documentos » que fueron destruidos entre 1965 y 1985 y que incluyeron los de Falange Española, los de las cárceles y los de los Gobiernos civiles. Sabemos, sin embargo, que esto último no es cierto (por lo menos en muchos casos, no hay más que acudir a los Gobiernos civiles y preguntar) y que el Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares) sobremanera abunda en documentación del Movimiento Nacional (documentos que hoy corren, a mi entender, serio peligro de destrucción si se aplica indebidamente la Ley de Memoria Histórica). Esto último sí debería preocuparnos. ¿Qué harán los historiadores que dirijan la selección que se ha puesto en marcha cuando encuentren multitud de papeles que comprometen —a lo mejor— a sus padres y abuelos? No es una insinuación, sino experiencia de quien ha trabajado mucho en ese archivo y sabe qué hay en él y comprende lo que puede sentir quien encuentre lo que no querría encontrar. El propio historiador que suscribe este comentario encontró, de manera fortuita, un informe que la Guardia Civil elaboró sobre su padre en 1942. Hoy equivale a un expediente de limpieza de sangre (y, además, del PSOE de 1936- 1942; no del de ahora). Pero preferiría que no le hubiese delatado ningún amigo ni pariente.
Hay detalles de erudición que deberían corregirse en la cuarta edición: Acción Española no fue un «diario»; El Siglo Futuro no era un diario carlista, sino integrista (del Partido Integrista que se fundió después en la Comunidad Tradicionalista, que tampoco era «carlista», sino precisamente tradicionalista, incluidos desde luego los carlistas pero también los integristas). Ramón Sales no era «fascista »; era tradicionalista.
Preston se refiere a algunas personas que procuraron hacer el bien; pero no valora la eficacia histórica de esa actividad, sino el hecho de que lo pagasen caro: así, el general Batet, el derechista Luis Lucia, el Frente Nacional de Trabajadores de la Tierra, de cuyos dirigentes socialistas dice que, en 1936, «pusieron todo su esfuerzo en contener la ira de las bases de su sindicato». Si uno lee éste —y tantos otros libros sobre la represión de izquierdas y derechas (y no digamos memorias de la Guerra)— con esa otra perspectiva —dispuesto a descubrir la gente que hizo el bien (poco o mucho) y de la que no se habla porque hiciera el bien, sino porque se le hizo el mal— uno se ve forzado a preguntarse si esos otros comportamientos no fueron eficaces para impedir que el horror de 1936- 1939 fuese aún mayor y no alcanzara la medida que alcanzó por aquellos tiempos en el resto de Europa, desde Rusia hasta Francia. La investigación de esa otra parte de la historia contribuiría de forma menos discutible (es mi opinión, claro es) a la reconciliación de los españoles, que es lo que, de verdad, debe lograrse.