Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosEn esta entrevista, el economista francés reflexiona sobre cómo el cambio tecnológico está afectando a la economía y a la sociedad.

2 de diciembre de 2021 - 8min.
La conversación arranca con un cortés intercambio de cumplidos. Philippe Aghion (París, 1956) me felicita por mi francés, tan raro en un periodista español, y yo por su liberalismo, tan raro en un economista francés. Ninguno de los dos tenemos, sin embargo, la culpa. A mí mis padres me enviaron al Liceo Francés de Madrid y lo suyo fue sobrevenido, no espontáneo.
–En mi juventud fui muy militante –empieza a contarme.
–Muy militante, ¿de qué? –le interrumpo.
–Militante comunista. Pero eurocomunista –se apresura a puntualizar–.
Era un admirador de Enrico Berlinguer [secretario general del Partido Comunista Italiano]. Con él se podía discutir. En Francia, el Partido [Comunista] era estaliniano. Te echaban en cuanto discrepabas de la línea oficial.
Aghion no tardó en concluir que «el socialismo no funcionaba». Podía proveer un nivel de vida decoroso, pero los regímenes prósperos de verdad eran todos capitalistas
Aghion se había acercado al marxismo porque le preocupaba la situación obrera, pero no veía que hubiera consenso sobre cómo mejorarla y decidió estudiar economía para ver quién llevaba razón.
No tardó en concluir que «el socialismo no funcionaba». Podía proveer un nivel de vida decoroso, pero los regímenes prósperos de verdad eran todos capitalistas. ¿Por qué? El modelo que se enseñaba entonces en las universidades atribuía el crecimiento a la acumulación de capital. Por ejemplo, un agricultor equipado con un azadón tarda días en labrar un terreno, pero cuando le das un tractor termina en horas. Esta ganancia de productividad se traslada a los precios y abarata el coste de los alimentos. En eso consiste la riqueza: no en que tenemos cada vez más dinero, sino en que compramos cada vez más con el mismo dinero.
El inconveniente de esta explicación es que el capital está sujeto a rendimientos decrecientes. Al agricultor otro tractor no le sirve de nada, porque no puede conducir los dos y, así como el primero multiplica su cosecha, el impacto del segundo será nulo. Incluso si, como plantea la Economipedia, le «regalan diez tractores más […] tendrá que destinar parte de su huerto para aparcarlos [y] la producción se verá reducida».
Esta ley económica se atribuye a David Ricardo, aunque ya la había enunciado el napolitano Antonio Serra años atrás. No era, de todos modos, más que un postulado teórico hasta que en 1956 Robert Solow corroboró en un artículo, por el que recibiría el Nobel, que la acumulación de capital apenas justificaba el 20% del aumento de la renta per cápita estadounidense en el siglo XX.
«La clave era la innovación», dice Aghion, y eso aclaraba por qué a la URSS le había ido tan mal. «Salvo en defensa, ingeniería espacial y matemáticas, había hecho pocas aportaciones».
Lo que movía el capitalismo, decía Schumpeter, eran los emprendedores que discurrían nuevos bienes o métodos de producción que sustituían «como un vendaval» a los anteriores
De lo que Solow no decía una palabra era de los factores qué estimulaban esa innovación. «Hacía falta un enfoque radicalmente nuevo», cuenta Aghion, y no tardó en dar con la obra de Joseph Schumpeter. Este economista austriaco había popularizado en Capitalismo, socialismo y democracia (1942) el concepto de destrucción creativa. Lo que movía el capitalismo, decía, eran los emprendedores que discurrían nuevos bienes o métodos de producción que sustituían «como un vendaval» a los anteriores. Así había arruinado Thomas Edison a los fabricantes de bujías y así había acabado Henry Ford con los coches de caballos.
Tanto Edison como Ford reaccionaban a los incentivos del sistema. En la Rusia soviética habría sido más complicado que hubieran descubierto nada, porque el Estado se quedaba con cualquier beneficio. En América, por el contrario, te hacías millonario gracias a la propiedad privada y el derecho de patentes.
A pesar de ello, Schumpeter no era optimista sobre el futuro del capitalismo. Decía que requería una actitud osada y visionaria, poco compatible con el bienestar material alcanzado, que invitaba a llevar una vida más muelle. «El romanticismo de las antiguas aventuras comerciales está desapareciendo», observó con melancolía.
La progresiva mecanización de la industria, ¿no condenaba a millones de personas al paro? ¿No iba concentrando, además, la riqueza en un puñado de compañías colosales?
Por otra parte, esta lucha darwiniana permitía avanzar como colectivo, pero ¿qué ocurría con las víctimas individuales? La progresiva mecanización de la industria, ¿no condenaba a millones de personas al paro? ¿No iba concentrando, además, la riqueza en un puñado de compañías colosales? ¿Y no llegaría un momento en que estas fueran tan poderosas que asfixiaran cualquier competencia?
«Nuestra respuesta», sostienen Aghion y sus colaboradores Céline Antonin y Simon Bunel en El poder de la destrucción creativa (Debate, 2021), «es que es posible superar esta contradicción […] salvando al capitalismo de los capitalistas».
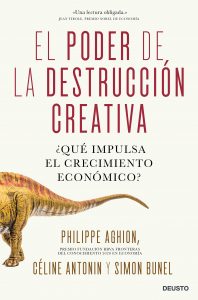
EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN EL EMPLEO
«Me sucede a menudo», dice Aghion, «que en una investigación parto de una tesis que la realidad desmiente. A algunos colegas no les importa y prescinden de los datos que no encajan, pero yo siempre me pongo del lado de los datos».
Ese fue el caso del impacto de la tecnología en el empleo. En principio, se da un efecto sustitución muy visible. Cuando en 1589 William Lee diseñó una tejedora de medias, Isabel I le prohibió que la explotara. «Considere», le dijo, «lo que su invención podría hacerles a mis súbditos». Y en fecha tan reciente como 1930, John Maynard Keynes manifestaba su preocupación por la «enfermedad del desempleo tecnológico».
«La historia de las revoluciones tecnológicas enseña que ninguna dio lugar a una destrucción masiva de puestos de trabajo»
Tanto Isabel I como Keynes habían pasado por alto un segundo efecto mucho menos visible. «La automatización», dice Aghion, «vuelve a la empresa más productiva, lo que le permite bajar sus precios. Al vender más barato, su demanda aumenta y, para atenderla, necesita contratar más». ¿Y qué efecto prevalece al final: el de sustitución o el de productividad? «La historia de las revoluciones tecnológicas enseña que ninguna dio lugar a una destrucción masiva de puestos de trabajo», y no parece que ahora vaya a ser diferente: los países con más robots son también los que menos paro sufren.
¿Y qué ocurre con la desigualdad? Aghion reconoce que los estudios de Thomas Piketty son incontestables y que los ingresos del 1% más rico han crecido mucho más deprisa que los del 99% restante, pero se trata de una consecuencia lógica del proceso innovador. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page o Sergey Brin están recogiendo los frutos de sus ideas, igual que antes lo habían hecho Edison o Ford.
«A mí no me molestan los ricos», argumenta Aghion. «Lo que me subleva es la pobreza», y la innovación es indispensable para combatirla. «Aparte», añade, «de que otros indicadores como el Gini mundial revelan que la desigualdad mundial no se ha agravado. Al contrario, se está reduciendo».
Lo verdaderamente grave es que los millonarios se confabulen para que nadie más lo sea. «Yo siempre distingo entre Steve Jobs y Carlos Slim [el presidente de la operadora Telmex]». El primero amasó una fortuna fabricando unos dispositivos que millones de consumidores deseaban. El segundo, extrayendo rentas del «disfuncional mercado mexicano de las telecomunicaciones», como la OCDE denunció en 2012. «Hacen falta zonas de exclusión aérea para evitar que los poderosos dominen todo el espacio», dice Aghion. «El problema no es que haya un Bill Gates; el problema es que nadie más pueda serlo».
LAS CONSECUENCIAS EN LA SALUD
Aunque la destrucción creadora es «una fuerza extraordinaria» en el largo plazo, queda el inconveniente no menor de su impacto en el corto plazo. Aghion, Antolin y Bunel cuentan en su libro que las investigaciones realizadas en Estados Unidos revelan un «rápido incremento de las muertes por desesperación» entre «los individuos menos cualificados», que son «los mismos cuyos ingresos desestabiliza la innovación». Y se preguntan si es posible «romper el círculo vicioso» de desempleo y enfermedad.
La respuesta es afirmativa. De hecho, «cuando un país cuenta con buenas redes de seguridad social, el despido no tiene consecuencias negativas en la salud».
Alexandra Roulet, una profesora de la escuela de negocios Insead, llevó a cabo un estudio en Dinamarca en el que comparaba indicadores como el consumo de antidepresivos y analgésicos entre unos asalariados cuyas empresas habían cerrado y otros cuyas firmas seguían activas, y no encontró diferencias significativas. El motivo es un modelo de relaciones laborales introducido en 1993 y que responde al espantoso neologismo de flexiseguridad: flexi, porque permite a los directivos incorporar tecnología con total flexibilidad, sin preocuparse de los trabajadores despedidos, y seguridad, porque estos cuentan con generosos subsidios y cursos de reciclaje que evitan que pasen más tiempo del deseable en el dique seco.
«Los países escandinavos son la prueba de que se puede tener innovación e inclusión», sentencia Aghion
«Los países escandinavos son la prueba de que se puede tener innovación e inclusión», sentencia Aghion.
El crecimiento es un fenómeno muy reciente. Durante la mayor parte de la historia, la población mundial subsistió con unos dos dólares diarios, que es lo que el Banco Mundial considera el umbral de la pobreza. «En las naciones desarrolladas, la muerte por hambre o hipotermia se ha erradicado casi totalmente, cuando hasta finales del XIX era habitual», escriben Aghion, Antolin y Bunel.
La bienintencionada defensa del statu quo impedía la difusión del conocimiento y frenaba el progreso, en ocasiones con disposiciones radicales. En Gremios en la Edad Media, George Renard describe una ley veneciana de 1454: «Si una persona llevara consigo un arte o artesanía a otro país en detrimento de la República, se le requerirá para que vuelva; si desobedeciera, se encarcelará a su pariente más cercano». Y si persistiera en su actitud, «se tomarán severas medidas para matarlo allí donde se encuentre».
AVERSIÓN AL MERCADO LIBRE
Esta aversión más o menos extrema al mercado libre se mantuvo hasta bien avanzadas las distintas revoluciones industriales y, aún en pleno siglo XX, tenía fama de ser feroz, «incluso en Suecia», puntualiza Aghion.
Por suerte, «las luchas lideradas por la sociedad civil» han vuelto más humano el capitalismo. Aghion lo compara con un caballo brioso, que se desboca fácilmente, pero «si sujetamos las riendas con firmeza, va hacia donde deseamos».
Son palabras más propias de un socialdemócrata y quizás a alguien le parezca un exceso que lo felicitara antes por su liberalismo, pero tampoco mi francés es perfecto.
(Esta entrevista fue publicada inicialmente en Actualidad Económica)