Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosLa historiadora francesa Régine Pernoud desmontó tópicos sobre la mujer, las cazas de brujas, el dedo acusador de la Inquisición, las cruzadas o el feudalismo.

9 de diciembre de 2022 - 13min.
La Edad Media significa para muchos una “época de subdesarrollo, ignorancia y embrutecimiento”. Es la imagen que ofrecen el cine y la televisión, y la que han transmitido los planes escolares. Lo cuenta la medievalista francesa Régine Pernoud (1909-1998), biógrafa de Leonor de Aquitania y autora de ensayos históricos como La mujer en el tiempo de las catedrales. Pernoud se propone con su ensayo divulgativo Para acabar con la Edad Media (Pour en finir avec la Moyene Âge) desmentir, mediante el estudio de las fuentes, los tópicos sobre ese periodo, destacando la riqueza aportada por la Edad Media a la cultura occidental.
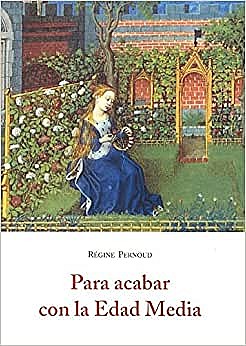
Pernoud comienza con la siguiente anécdota. Cuando dirigía el Museo de Historia de Francia recibió una carta en la que le preguntaban: “¿Podría indicarme la fecha exacta del tratado que puso fin oficialmente a la Edad Media?”, lo que revela la ignorancia respecto a ese periodo. La autora se queja de que en el lenguaje coloquial Edad Media sea sinónimo de atraso: “ya no estamos en la Edad Media”, o de “barbarie”: “salvajismo casi medieval”; y apostilla: “¿es posible horrorizarse por el salvajismo de una época en la que se esculpieron los pórticos de Reims o Amiens?”.
Explica que durante los últimos siglos se ha tenido la percepción equivocada de que ha habido dos épocas luminosas: la Antigüedad y el Renacimiento, y entre ellas, un periodo intermedio, “tiempos oscuros”. Y es que el Renacimiento, término que acuña Vasari en el siglo XVI, se entiende a sí mismo como una recuperación del esplendor cultural grecolatino, tras diez siglos de tinieblas.
Sin embargo, la Edad Media admiraba el legado grecolatino (“somos enanos encaramados a hombros de gigantes” decía Bernardo de Chartres), pero frente a la mera imitación del Renacimiento, “el arte de la Edad Media es pura invención, hallazgo” apunta Pernoud. Y recoge el testimonio del pintor Matisse: “Si los hubiese conocido, me habría evitado veinte años de trabajo” dijo al salir de una exposición de frescos románicos.
A juzgar por los programas escolares tampoco hubo prosa y poesía en la Edad Media. Pero “¿son concebibles mil años sin producción literaria digna de ese nombre?” se pregunta la autora. En esos mil años, “apareció y se desarrolló la epopeya francesa”, nació “la novela (el Roman) género desconocido en la Antigüedad, y la lírica cortesana”. Además “nace el libro en su forma actual, el códex o códice, que sustituye al volumen, el antiguo rollo de pergamino”, y se fijó el lenguaje musical -con “el canto llano o gregoriano”-, que sería el de todo Occidente hasta nuestros días.
«En la Edad Media nace el libro en su forma actual, el códex o códice, que sustituye al volumen, el antiguo rollo de pergamino» y se elabora «el lenguaje musical»
El hecho de que Isidoro de Sevilla (siglo VII) cite en sus Etimologías “innumerables autores antiguos implica que tenía sus obras a la vista, lo que da una idea del inmenso centro del saber que era Sevilla”. Y se suele olvidar que “los árabes no hubieran podido traducir a Aristóteles en Andalucía”, si no hubieran encontrado en la España visigoda las bibliotecas que habían conservado al filósofo griego.
No se puede tildar de “zafia e ignorante” una época en la que nace “la lírica del amor cortés”, cultivada por “el extraordinario poeta Guillermo de Aquitania”. Esa lírica se expresa en las novelas de caballería, que exaltaban “el ideal del caballero culto y cortés, que magnificaba la fidelidad a la palabra dada y que hacía de la mujer una reina, una soberana”.
Todavía hay manuales escolares “donde los señores feudales no tienen mejor ocupación que pisotear los dorados trigales de los campesinos”, y donde la Revolución francesa puso fin a lo que quedaba de “la anarquía feudal”, consigna la autora. Pero al identificar Antiguo Régimen con feudalismo y Edad Media, el sistema educativo comete un error, pues “la burguesía y la Edad Moderna forman parte del antiguo Régimen tanto como el feudalismo y la Edad Media”.
Lo cierto es que “nada ha habido menos anárquico que la sociedad feudal, fuertemente jerarquizada” por haber nacido, precisamente, para remediar la anarquía provocada por la caída del Imperio romano. Así, “el campesino, incapaz de garantizar su propia seguridad y la de su familia, pedirá ayuda a un vecino con posibilidad de mantener una tropa de hombres armados”. Por esa defensa pagará con una parte de sus cosechas. El campesino se beneficiará de una serie de garantías y “el señor (que viene de senior, anciano) se hará más rico y más poderoso”. El acuerdo alcanzado (feodum) favorece tanto a uno como a otro; y es un contrato recíproco, de hombre a hombre, que no sanciona ninguna autoridad superior, pero que está basado en un juramento con valor religioso (sacramentum). Ese es el origen del feudalismo.
Este nuevo orden feudal “fue reemplazando al orden imperial” romano durante el periodo que va desde el siglo V hasta la restauración del Imperio en Occidente, con Carlomagno (siglo VIII). El poder centralizado se había fragmentado en multitud de poderes locales que estaban unidos por la obligatoriedad de la costumbre, esto es el conjunto de usos consagrados por el tiempo, admitidos por todos. “No se comprenderá nunca la sociedad medieval si se desconoce lo que significó la costumbre”, subraya Pernoud. Y añade: así “como la ley emana del poder central y por naturaleza es fija y definida, la costumbre es un conjunto de usos nacidos del terruño y en incesante evolución”. De esta forma, la costumbre, “el uso vivido y tácitamente admitido”, regía la vida de la sociedad y “oponía sus barreras a los caprichos individuales”. Esta sociedad era agraria y se articulaba en torno a los castillos, instrumentos de defensa pero también focos de cultura, dando origen a la vida cortesana (de la palabra court, patio del castillo). De esa cultura derivan los términos cortés y cortesía.
En cuanto al rey es un señor feudal entre otros señores, y en esto se distingue de los monarcas absolutos de los siglos posteriores. De ahí que la autora considere “un error” que los historiadores marxistas fijen en el siglo XVIII el comienzo de “la lucha contra el absolutismo feudal”.
Los manuales de Secundaria, afirma Pernoud, “evocan con dureza la servidumbre medieval” pero omiten que la esclavitud -algo considerado “normal y natural” en la antigua Roma- desaparece a partir del siglo IV… y reaparece en la Edad Moderna. Es decir que no hay esclavitud durante la Edad Media, esos “siglos oscuros en los que reinaba la ignorancia y la tiranía”.
La palabra servus significaba esclavo en Roma y siervo en la Edad Media, pero se trata de conceptos distintos, porque “el primero es una cosa y el segundo, un hombre”. Y es que “el concepto de persona humana experimentó en el Medievo una completa mutación”.
El siervo no podía abandonar la tierra, pero el señor tampoco tenía derecho a expulsarlo. (…) La servidumbre era una especie de seguro para el campesino en los países de Europa occidental
La sustitución de la esclavitud por la servidumbre es el hecho social que mejor caracteriza el final de la influencia del Derecho Romano en el siglo V, explica la autora. El amo del siervo medieval no tenía sobre éste el derecho de vida y muerte que le reconocía el Derecho Romano al dueño del esclavo. El siervo no podía abandonar la tierra, pero el señor tampoco tenía derecho a expulsarlo. “Esta ligación entre el hombre y la tierra en que vive constituye la esencia de la servidumbre” indica Pernoud. La servidumbre era una especie de seguro para el campesino en los países de Europa occidental, a diferencia de la Europa central y oriental, “donde el campesino libre estaba expuesto a toda clase de azares e inseguridades”.
No todo eran ventajas: para un hombre libre, sobre todo si era noble, desposarse con una sierva significaba descender en la escala social, pone Pernoud como ejemplo. De hecho, la Iglesia, “fuente en sí misma de movilidad social”, promovía con energía la liberación de los siervos.
Pero hay una “gran diferencia” entre la servidumbre medieval y el brusco “resurgir de la esclavitud en el siglo XVI, en las colonias de América”, que dice muy poco en favor del humanismo moderno, “pues se desentendió de una porción de la humanidad, a la que se esclavizó como en la Antigüedad”. Así, Luis XIV y su ministro Colbert, animaban en el Versalles del siglo XVII a crear compañías de tráfico de esclavos.
Un novelista afirmó en la radio que “la Iglesia no admitió que las mujeres tuvieran alma hasta el siglo XV” recoge Régine Pernoud: y se pregunta “¿habría la Iglesia bautizado, confesado y admitido a la comunión, durante siglos, a unos seres sin alma?”.
Para refutar esa manipulación, la biógrafa de Leonor de Aquitania subraya que en los tiempos feudales la reina era coronada exactamente igual que el rey y que ese papel protagonista lo pierde, después de la Edad Media, cuando la mujer queda relegada a segundo plano: “ya no ejerce influencia más que bajo cuerda y queda excluida de toda función política o administrativa”. Esto último es consecuencia de la influencia creciente del Derecho Romano, que resurge en el Renacimiento y que “no es nada favorable a la mujer y al niño”. Es un derecho monárquico que no admite más que la autoridad de uno: el paterfamilias.
«Las mujeres [en la Francia medieval] votan como los hombres en las asambleas (…) abren tiendas a su nombre, ejercen el comercio sin necesidad de autorización del marido»
Muy distinta era la situación de la mujer en la Edad Media. En Francia, el estudio de actas y documentos demuestra que “las mujeres votan como los hombres en las asambleas y comunas rurales (…) abren tiendas a su nombre, ejercen el comercio sin necesidad de autorización del marido” y desempeñan diversos oficios. Así, en el París de finales del siglo XIII encontramos “boticarias, médicos, yeseras, maestras de escuela, tintoreras, copistas, miniaturistas, encuadernadoras…”
Pernoud explica que “ciertas abadesas eran verdaderas señoras feudales, cuya autoridad se respetaba lo mismo que la de los hombres”; y las religiosas eran, en general, “mujeres sumamente instruidas que rivalizaban en conocimientos con los monjes de la época”. Así, la enciclopedia más popular del siglo XII, Hortus deliciarum (El jardín de las delicias) fue redactado por una abadesa, Herrade de Landsberg. Es a partir del siglo XIII cuando la mujer empieza a ser excluida de la sociedad civil y eclesiástica. La influencia creciente del Derecho romano la apartará de la vida pública y social, confinándola en lo que siempre había sido su dominio privilegiado: “el cuidado de la casa y la educación de los hijos”.
Tal vez estos datos ayuden a “quienes creen de buena fe que la mujer, por fin, ha abandonado las tinieblas de la Edad Media” –afirma Pernoud-; cuando “en realidad le queda mucho camino que recorrer para recobrar el puesto y la dignidad que tuvo en tiempos de una Blanca de Castilla o una Leonor de Aquitania”.
Otra de las manipulaciones que aborda es el papel de la Iglesia, como “dedo acusador” (que es como se titula el capítulo correspondiente). “Yo creía que a Galileo le habían quemado vivo en la Edad Media por decir que la Tierra era redonda” le dijo “una profesora culta”, al leer que un humanista florentino hablaba de la esfericidad del planeta en pleno siglo XIII. Pernoud tuvo que explicar a la profesora que había incurrido en tres errores: Galileo no murió en la hoguera; no vivió en la Edad Media; y no discutió una redondez que era de sobra conocida. La docente se enteró entonces de que Galileo, contemporáneo de Descartes, había vivido dos siglos después de la invención de la imprenta.
Las cazas de brujas no son propias del Medievo, sino que aparecen muy a finales de este (en el siglo XV). Es en la Edad Moderna cuando se producen los grandes procesos por brujería, cuenta Pernoud. El juez Nicolás Remy, autor de un tratado de Demonolatría, envió a la hoguera unos tres mil brujos. “En el siglo XVII –el Siglo de la Razón-” el número de juicios por brujería aumentó de forma alarmante en toda Europa.
Respecto a la Inquisición, Pernoud explica que, en la vieja Europa, “la unión entre lo profano y lo sagrado era tan íntima que las desviaciones doctrinales adquirían una gran importancia”; y la herejía merecía “la reprobación general”. Se comprende así que la Inquisición fuera “la reacción de una sociedad” que consideraba la defensa de la fe “tan importante como a nosotros nos parece la protección de la salud física”. De ahí, la aceptación general de sanciones como la excomunión. La autora advierte, en este sentido, que si el historiador no tiene en cuenta el contexto, “se transforma en juez”.
La Inquisición introdujo una «justicia regular», sistema garantista frente a «la arbitrariedad de la justicia laica» y «la venganza popular» contra los herejes
La Inquisición tuvo “aspectos positivos” ya que “sustituyó el procedimiento de mera acusación por el de investigación o encuesta”. E introdujo una “justicia regular”, sistema garantista frente a “la arbitrariedad de la justicia laica” y “la venganza popular” contra los herejes. Pernoud no omite los abusos que se cometieron, pero apostilla que “no hay época que pueda comprender la Inquisición medieval mejor que la nuestra, haciendo una simple transposición de los delitos de opinión en el terreno religioso a los delitos de opinión en el terreno político”.
Y es que “uno de los principales errores de nuestra época consiste en creer que la Historia se hace en nuestras mentes, que se la puede fabricar a gusto del consumidor” afirma la autora en el capítulo, Historia, ideas y fantasías. Eso explica que la Edad Media se hayan convertido en “un terreno abonado a la fantasía, con unos cuantos nombres que emergen de las sombras: Carlomagno, Juana de Arco, la Inquisición, los cátaros, el Santo Grial… Una época feudal -que rima con brutal-”.
«Si tomamos al pie de la letra las canciones de gesta o las novelas de caballería, la humanidad que en ellas se describe se puebla de monstruos, enormidades y aberraciones»
Pero la Historia “deja de existir” -advierte Pernoud- “si no busca la verdad, fundada en hechos y documentos auténticos”. No debe confundirse “con las fantasías intelectuales dictadas por las ideologías políticas, las opiniones personales, los impulsos del momento”. Para evitarlo es preciso acudir a las fuentes, pero sin confundir las fuentes literarias con las históricas (“si tomamos al pie de la letra las canciones de gesta o las novelas de caballería, la humanidad que en ellas se describe se puebla de monstruos, enormidades y aberraciones”). Y a ser posible acudir a las fuentes originales. Pone Pernoud el ejemplo de Pedro Abelardo (siglo XII), cuya obra filosófica permanece “prácticamente ignorada”, ya que solo ha sido traducida del latín su correspondencia con Eloísa. La imagen de Abelardo, tal como aparece en sus escritos, difiere considerablemente de la que “divulgaron los historiadores de los siglos XVIII y XIX”.
Como especialista en archivística, la autora valora el papel que está prestando la informática a la investigación de documentos y actas. Y añade que hay un acervo “prácticamente ilimitado” en las miniaturas. El conocimiento que tenemos de la Edad Media por la imagen (arquitectura, vidrieras, frescos, tapices) “sólo representa la centésima parte” de lo que podría enseñarnos la reproducción de miniaturas, ya que “hay manuscritos que tienen más de cuatro mil miniaturas”.
El último capítulo de ¿Qué es la Edad Media? le sirve a Pernoud para plantear el interés intrínseco de la Historia. Argumenta, en primer lugar, que es preciso contar con el pasado, porque la “tabla rasa cartesiana ha sido la mentira filosófica más patente de todos los tiempos”. El pasado no es algo inerte: “La Historia es vida porque nos suministra unos datos, algo preexistente, independiente de nuestras ideas, de nuestros prejuicios, de nuestros sistemas”. Las conclusiones que saquemos pueden ser erróneas pero el hecho en sí, por ejemplo “la moneda con tal efigie, encontrada en tal lugar” no depende de nosotros. En segundo lugar, el pasado exige respeto a esos hechos, sin falsearlos. “Se deja de ser historiador cuando se deja que se falsee un documento, como se deja de ser médico cuando se desdeña el resultado de un análisis”.
En tercer lugar, el estudio de la Historia es clave en la educación, por lo que supone de “maduración intelectual”. Y cita a Chesterton, que decía que “un hombre no es un verdadero hombre más que cuando mira al mundo cabeza abajo”. Y añade: “familiarizándose con otras épocas, con otras civilizaciones, se adquiere la costumbre de desconfiar de los criterios propios y la propia época”. Aunque para el historiador “el progreso, en líneas generales, está fuera de duda (…) es indudable que nunca ha sido continuo, uniforme, predeterminado”, y la humanidad “avanza en unas cosas, retrocede en otras, y eso tanto más en cuanto que un salto que da en un momento determinado supondrá quizá luego un retroceso”. Así, el progreso económico del siglo XVI se debía, en parte, “al restablecimiento de la esclavitud”.
Las cruzadas fueron “oportunas a finales del siglo XI”, afirma Pernoud, porque eran “la única solución para liberar los Santos Lugares y el Próximo Oriente en general”; pero esta medida “ya no era válida a comienzos del siglo XIII”. Los hechos del pasado no se pueden enjuiciar, apostilla la autora, sin “la perspectiva del tiempo”.
La Historia no proporciona “soluciones” pero permite “plantear correctamente los problemas”, concluye Régine Pernoud. Porque sólo ella es “capaz de hacer el inventario de una situación dada”. Si se desdeña su estudio en los planes educativos, los que salen de las escuelas y universidades son “amnésicos”, y el amnésico no es una persona completa, porque no puede “disfrutar de una verdadera libertad”.