Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosDe cómo un libro de lógica resultó ser, a la postre, una obra fundamental del pensamiento ético.

29 de agosto de 1997 - 5min.
El siglo XX se abrió en filosofía como una crítica al psicologismo característico del XIX. La filosofía analítica, la fenomenología y la hermenéutica, a las que podrían añadirse la dialéctica, el estructuralismo o la más actual antropología simbólica, presentan una inspiración común: lo humano del hombre no es una corriente de conciencia, unas experiencias psicológicas. No es nuestra vida mental la que nos distingue de animales y máquinas. Más bien, lo específicamente humano radica en la capacidad de pautar simbólicamente la conducta. Los significados, tanto los lingüísticos como los que hacen de un movimiento físico una acción humana, no están en la cabeza de nadie. Son públicos.
Esta nueva comprensión de lo humano no nació sin embargo en el seno de un pensamiento que se autocalificara de antropológico. Como le ocurrió después a Heidegger y a muchos otros, si algo no quería hacer Frege era antropología, sino lógica y filosofía de las matemáticas; y, sin embargo, precisamente porque no quería hacerla lo hizo disolvió el psicologismo y dejó libre el campo para una nueva comprensión de lo pro piamente humano.
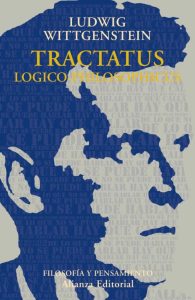
En la tradición abierta por Frege y Russell, el Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein, escrito durante la Primera Guerra Mundial aunque publicado como libro en 1922, marca un jalón que terminaría por variar la concepción misma de la filosofía. Porque el Tractatus, más que un libro de lógica, resulta ser una obra fundamental del pensamiento ético. La lógica es la herramienta usada para llevar a cabo un objetivo moral: el análisis lógico del significado del lenguaje se dirige por entero a probar que no caben proposiciones significativas sobre ninguna de las grandes cuestiones de la vida humana. Por eso, la genialidad de Wittgenstein no radica simplemente en sus ideas éticas o religiosas, que no son ni tan buenas ni tan originales como a veces se pretende, ni tampoco simplemente en sus contribuciones a la lógica: consiste en una cierta articulación entre lógica y ética por la que la lógica —el análisis lógico del lenguaje— permite sacar la ética de una vez por todas del ámbito de la ciencia positiva y del lenguaje significativo.
En el Tractatus la lógica —el análisis lógico del lenguaje— permite sacar la ética del ámbito de la ciencia positiva y del lenguaje significativo
El Tractatus no es un libro sobre ética, sino sobre lógica, pero es un acto ético, que cambia la autocomprensión del lector. Porque la actividad del filósofo deja de entenderse como una contemplación del ser, pero también como una especulación que cambia lo realmente real por la vida o la bondad. Situándose a la vez contra los tradicionales «sistemas» filosóficos y contra los vitalismos e irracionalismos característicos de finales del XIX, Wittgenstein no teje especulaciones ni mucho menos desarrolla doctrinas morales. Entiende y vive de otro modo la relación entre filosofía y vida. La filosofía no es un bios theoretikós aristótelico; tampoco una filosofía de la vida a la Schopenhauer. Como si la reflexión pudiera suplantar la existencia.
La filosofía es simplemente el esfuerzo por aclarar los problemas que en la vida se plantean, por responder con honestidad las preguntas relevantes y, en su caso, desenredar el nudo mostrando que la cuestión está mal planteada. Eso sí: sin dejarse engañar, con una voluntad de verdad que admite muy pocos parangones, con una lucidez a veces terrorífica. Si no se está dispuesto a dejarse engañar o a confundir lo verdadero con lo cómodo, lleva mucho trabajo contestar las preguntas que nos salen al paso de la vida. Cuando Wittgenstein creyó haberlas respondido, abandonó la filosofía, se olvidó de su ya importante prestigio, y se puso a ejercer de arquitecto, de jardinero en un monasterio y de maestro en el Tirol austriaco. Mientras era explicado en las universidades, contaba cuentos de hadas a los niños. Hasta que se dio cuenta de que se había equivocado y tuvo que volver a empezar. Si resolver definitivamente los interrogantes filosóficos le había costado cinco años, el lustro que va desde 1913 hasta 1918, desmontar el error que había añadido a los precedentes, volver a plantearlo todo en continua discusión consigo mismo le llevó hasta el final de sus días. Aunque ya no volvería a escribir un libro: solo análisis puntuales, parágrafos, notas y observaciones.
Lleva mucho trabajo contestar las grandes preguntas de la vida. Cuando Wittgenstein creyó haberlo hecho, abandonó la filosofía y se puso a ejercer de jardinero, de maestro…
Durante un par de décadas la importancia y la influencia del Tractatus creció a la par que su incomprensión. Quizá causada —y desde luego prevista— por el propio Wittgenstein. El monopolio que sobre el Tractatus ejerció el Círculo de Viena lo incrustó en un contexto en que resultaba imposible entenderlo. El Tractatus no era solo una multitud de cuestiones puntuales, algunas tan decisivas como qué sea el sentido de una proposición (Wittgenstein no había dicho que el sentido de una proposición fuera su método de verificación, sino sus condiciones de verdád). Era todo el proyecto el que quedaba invertido. Solo la propia revisión del Tractatus que Wittgenstein llevó a cabo y los trabajos de quienes fueron sus mejores discípulos en su segunda época iluminaron las preguntas de las que el Tractatus es respuesta. Si no cabe entender las Investigaciones Filosóficas sin el Tractatus, tampoco puede comprenderse el segundo sin las primeras. Son los dos interlocutores de un diálogo filosófico apasionante cuyo primer efecto ha sido la modificación de la autocomprensión filosófica. La filosofía ya no consiste en decir la verdad del ser; pero tampoco en desenmascarar con gesto incendiario una presunta verdad absoluta poniendo de relieve sus orígenes metafóricos. Consiste simplemente en aclararse, en lograr la lucidez sin dejarse (auto) engañar; en pensar de forma fría lo candente.