Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosLa negativa a tolerar a quienes piensan diferente ha producido todos los conflictos y guerras, argumenta Locke

31 de marzo de 2023 - 9min.
John Locke (1632-1704), filósofo, químico, médico y profesor de Griego, es uno de los pensadores más influyentes de la Edad Moderna. Empirista, está considerado el padre del liberalismo clásico. Puritano, hijo de un abogado, estudió en Westminster School y enseñó medicina, filosofía, retórica y lenguas antiguas en Oxford. Fue médico y secretario particular del conde de Shaftesbury, que llegó a ser canciller de Inglaterra, lo que dio a Locke un conocimiento de primera mano de la convulsa etapa de la restauración de los Estuardo y la Revolución Gloriosa. Medio siglo antes que Montesquieu, Locke propugnaba la separación de los poderes legislativo y ejecutivo, e indicaba que el Estado debía atenerse al principio de la soberanía popular.
Sus obras más importantes son Ensayos sobre el gobierno civil, Tratados sobre el gobierno civil, Ensayo sobre el entendimiento humano y Carta sobre la tolerancia.
«Epistola de tolerantia» se publica en latín, de manera anónima, en Holanda en 1689, y meses más tarde William Popple publica la traducción en inglés. Se expone en ella la necesidad de separar la Iglesia y Estado: que el gobernante (magistrado civil) respete la libertad de conciencia y que la Iglesia no se inmiscuya en asuntos civiles, ni trate de imponer la religión por la fuerza. Locke resalta la primacía de la conciencia. No obstante, la tolerancia que propugna excluye a los ateos y a los católicos. La idea de libertad individual y tolerancia religiosa —que Locke desarrolla— constituye una de las bases de la concepción liberal del Gobierno, que el filósofo amplía en sus Tratados sobre el gobierno civil. Ante las réplicas del clérigo anglicano Jonas Proast, Locke respondió con nuevas versiones de la Carta, abundando en las tesis de la misma.
Locke escribe la Carta en el contexto de las luchas políticas y religiosas entre anglicanos y católicos de la Inglaterra del siglo XVII, que culminaron con el derrocamiento del monarca católico Jacobo II, en la Revolución Gloriosa (1688), y la llegada al trono de Guillermo de Orange. En el terreno político, sirvió para instaurar el modelo parlamentario inglés y la pérdida de poder absoluto del rey. Y en el ámbito religioso, supuso el triunfo del anglicanismo, mediante la llamada Ley de la Tolerancia, en virtud de la cual se aceptaba a los protestantes no conformistas (los llamados dissenters) y se marginaba a los católicos de la vida pública.
John Locke: Carta sobre la tolerancia. Tecnos, 2017. Edición y traducción de Emilio Martínez Navarro. Ofrecemos a continuación extractos de sus ideas principales.
«La libertad absoluta, la libertad justa y verdadera, igual e imparcial, es aquello que necesitamos» (p. 54) (Prólogo de la primera traducción del latín al inglés, por William Popple)
«La tolerancia de aquellos que difieren de otros en materia de religión se ajusta tanto al Evangelio de Jesucristo y a la genuina razón de la humanidad, que parece monstruoso que haya hombres tan ciegos como para no percibir con igual claridad su necesidad y sus ventajas» (pp. 58-59).
«La tolerancia es la característica principal de la verdadera Iglesia» (p.55).
«Él [Jesucristo] no prescribió a sus seguidores ninguna forma nueva y peculiar de gobierno, ni puso la espada en la mano del magistrado con orden de hacer uso de ella para forzar a los hombres a abandonar su anterior religión y recibir la Suya» (p. 87).
«No es la diversidad de opiniones (que no puede evitarse), sino la negativa a tolerar a aquellos que son de opinión diferente (negativa innecesaria) la que ha producido todos los conflictos y guerras que ha habido en el mundo cristiano a causa de la religión» (p. 101).
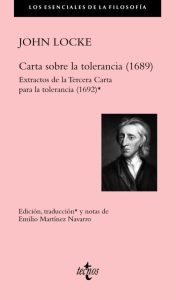
«Estimo necesario, sobre todas las cosas, distinguir exactamente entre las cuestiones del gobierno civil y las de la religión, fijando las justas fronteras que existen entre uno y otro, y establecer los límites exactos entre una y otra. Si esto no se hace, no tendrán fin las controversias que siempre surgirán entre aquellos que tienen, o por lo menos pretenden tener, de una parte, un interés en la salvación de las almas, por un lado, y, por el otro, en la custodia del Estado» (p. 59).
«Nadie, ni las personas individuales, ni las Iglesias, ni siquiera los Estados, tienen justos títulos para invadir los derechos civiles ni las propiedades mundanas de los demás, bajo el pretexto de la religión» (p.70).
«El Estado es […] una sociedad de hombres constituida solamente para procurar, preservar y hacer avanzar sus propios intereses de índole civil. Estimo que los intereses civiles son la vida, la libertad, la salud, el descanso del cuerpo y la posesión de cosas externas tales como dinero, tierras, casas, muebles y otras semejantes» (p.59).
«El deber del magistrado civil consiste en asegurar, mediante la ejecución imparcial de leyes justas a todo el pueblo (…) la justa posesión de estas cosas correspondientes a su vida» (p.59).
«Ahora bien, toda la jurisdicción del magistrado se extiende únicamente a estos intereses civiles, y todo poder, derecho o dominio civil está limitado y restringido al solo cuidado de promover esas cosas, y no puede ni debe, en manera alguna, extenderse hasta la salvación de las almas.
»Primero, porque el cuidado de las almas no está encomendado al magistrado civil, ni a ningún otro hombre. No le ha sido encomendado a él, porque no es verosímil que Dios haya nunca dado autoridad a ningún hombre sobre otro como para obligarlo a profesar su religión […]
»En segundo lugar, porque su poder consiste solamente en una fuerza exterior, en tanto que la religión verdadera y salvadora consiste en la persuasión interna de la mente, sin la cual nada puede ser aceptable a Dios.
»En tercer lugar, porque aunque el rigor de las leyes y la fuerza de los castigos fueran capaces de convencer y cambiar la mente de los hombres, tales medios no ayudarían en nada a la salvación de sus almas» (pp. 59-62).
La Iglesia en sí es una cosa absolutamente distinta y separada del Estado
«Estimo que es una sociedad voluntaria de hombres, unidos por acuerdo mutuo con el objeto de rendir culto públicamente a Dios de la manera que ellos juzgan aceptable a Él y eficaz para la salvación de sus almas» (p.62).
«El fin de una sociedad religiosa (…) es el culto público a Dios y, a través de él, la adquisición de la vida eterna. Toda disciplina debe tender a este fin y todas las leyes eclesiásticas deben limitarse a él. Nada debe ni puede tratarse en esa sociedad respecto a la posesión de pertenencias civiles y mundanas. Ninguna fuerza ha de ser empleada en ella, sea cual fuera la ocasión; la fuerza corresponde íntegramente al magistrado civil, y la posesión de toda pertenencia exterior está sujeta a su jurisdicción» (p. 65).
«En primer lugar, ninguna iglesia está obligada, en virtud del deber de la tolerancia a retener en su seno a persona que, después de haber sido amonestada, continúa obstinadamente transgrediendo las leyes de la sociedad […]
»En segundo lugar, ninguna persona privada tiene derecho alguno, en ningún caso, a perjudicar a otra persona en sus derechos civiles porque sea de otra Iglesia o religión (…)
»En tercer lugar, la autoridad eclesiástica […] debe estar confinada dentro de los límites de la Iglesia y no puede, de manera alguna, extenderse a los negocios civiles, porque la Iglesia en sí es una cosa absolutamente distinta y separada del Estado. Las fronteras en ambos casos son fijas e inamovibles. […] Quien pretenda ser sucesor de los apóstoles […] está también obligado a advertir a sus oyentes acerca de los deberes de la paz y buena voluntad hacia los hombres, tanto los equivocados como los ortodoxos, tanto aquellos que difieren de ellos en la fe y en el culto como aquellos con quienes están de acuerdo» (pp. 66-70).
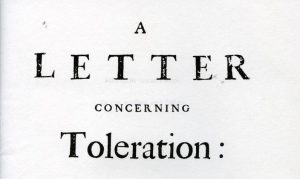 «Aunque las opiniones religiosas del magistrado estén bien fundadas y el camino que él indica sea verdaderamente evangélico, si yo no estoy totalmente persuadido de ello en mi propia mente, no habrá seguridad para mí en seguir dicho camino. Ningún camino por el que yo avance en contra de los dictados de mi conciencia me llevará a la mansión de los bienaventurados. Puedo hacerme rico mediante un arte que me disguste, puedo ser curado de alguna enfermedad por remedios en los que no tengo fe, pero no puedo ser salvado por una religión en la cual no tengo confianza» (p. 77).
«Aunque las opiniones religiosas del magistrado estén bien fundadas y el camino que él indica sea verdaderamente evangélico, si yo no estoy totalmente persuadido de ello en mi propia mente, no habrá seguridad para mí en seguir dicho camino. Ningún camino por el que yo avance en contra de los dictados de mi conciencia me llevará a la mansión de los bienaventurados. Puedo hacerme rico mediante un arte que me disguste, puedo ser curado de alguna enfermedad por remedios en los que no tengo fe, pero no puedo ser salvado por una religión en la cual no tengo confianza» (p. 77).
«Si la ley se refiere a cosas que no están dentro del margen de la autoridad del magistrado (por ejemplo, que el pueblo, o una parte de él, fuera obligado a abrazar una religión extraña y unirse al culto y a las ceremonias de otra iglesia), los hombres no están en estos casos obligados por la ley en contra de sus conciencias» (p. 92).
«La idolatría, dicen algunos, es un pecado y, por lo tanto, no debe ser tolerada. Si se dijese, por tanto, que debe ser evitada, la conclusión sería correcta. Pero de ello no puede deducirse que, porque sea un pecado, deba, por consiguiente, ser castigada por el magistrado. Porque no es de la incumbencia del magistrado hacer uso de su espada para castigar indiscriminadamente todas las cosas que él considere como un pecado contra Dios. La avaricia, la falta de caridad, la ociosidad y muchas otras cosas son pecados, por acuerdo de los hombres, y sin embargo, nadie ha dicho jamás que deban ser castigadas por el magistrado. La razón es que no son perjudiciales para los derechos de otros hombres, ni rompen la paz pública de las sociedades» (p. 85).
«Ni los paganos ni los mahometanos ni los judíos deberían ser excluidos de los derechos civiles del Estado, a causa de su religión. El Evangelio no ordena tal cosa […] y el Estado, que abraza indistintamente a todos los hombres que son honestos, pacíficos e industriosos, no lo requiere. ¿Permitiremos a un pagano tratar y comerciar con nosotros, y no rezar y rendir culto a Dios? Si permitimos a los judíos tener poseer casas y moradas privadas entre nosotros, ¿por qué no debemos permitirles tener sinagogas?» (p. 100)
«No deben ser, de ninguna forma, tolerados quienes niegan la existencia de Dios. Las promesas, convenios y juramentos, que son los lazos de la sociedad humana, no pueden tener poder sobre un ateo. Prescindir de Dios, aunque solo sea en el pensamiento, disuelve todo. Además, aquellos que por su ateísmo socavan y destruyen toda religión, no pueden tener pretensiones de que la religión les otorgue privilegio de tolerancia» (p. 95).
«No puede tener derecho a ser tolerada por el magistrado una Iglesia constituida sobre una base tal que todos aquellos que entran en ella se someten ipso facto a la protección y servicio de otro príncipe. Si lo hiciera, el magistrado daría entrada al asentamiento de una jurisdicción extranjera en su propio país y permitiría que sus propios súbditos se alistasen, por así decir, como soldados en contra de su propio gobierno» (p. 95).
[Observación: al referirse a un príncipe extranjero, el texto alude tácitamente al Papa de Roma. En el contexto de las guerras entre anglicanos y católicos, el papismo era considerado en la Inglaterra del siglo XVII, sinónimo de socavamiento de la soberanía nacional. Según indica Emilio Martínez Moreno en la edición la Carta sobre tolerancia, Locke considera que los católicos son «un grupo religioso que incorpora en su doctrina una cláusula de fidelidad a un príncipe extranjero (el papa, gobernante de los Estados Pontificios y al mismo tiempo una figura que en aquella época solía intervenir en la política de los países europeos defendiendo los intereses que en cada momento le pareciera oportuno) y que esto resulta incompatible con la lealtad al propio gobernante»].