Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosReseña del libro La razón de las naciones. Reflexiones sobre la democracia en Europa, de Pierre Manent, por Ignacio Marina Grimau
1 de marzo de 2011 - 5min.
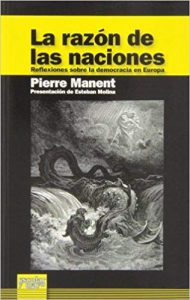
La razón de las naciones. Reflexiones sobre la democracia en Europa viene a completar la bibliografía de Pierre Manent en castellano, de quien ya se publicó en su día Historia del pensamiento liberal (Emecé Editores, Buenos Aires, 1990) y Curso de filosofía política (F.C.E., Buenos Aires, 2003). La última obra de este discípulo de Raymond Aron analiza de qué modo se está desarrollando la muy polémica construcción de la Unión Europea. Polémica porque estaría traicionando sus principios fundacionales y a aquellos que los inspiraron, ya que se ha convertido en una «gobernanza», término al que recurre Manent para subrayar lo poco que cuenta para la UE la soberanía de cada Estado y por su aspiración a acoger en su seno a naciones ajenas al Viejo Continente. Tres factores que tienen una causa: «La desaparición, quizá el desmantelamiento, de la forma política que desde hace tantos siglos ha arropado el progreso del hombre europeo, a saber, la nación».
¿Se puede permanecer indiferente ante tal acontecimiento? No, no es posible, salvo que se incurra en grave irresponsabilidad, ya que, como recuerda el pensador galo, «una forma política —la nación, la ciudad— no es una ligera indumentaria que uno puede ponerse y quitarse a voluntad y seguir siendo lo que es. Es ese Todo en el que todos los elementos de nuestra vida se unen y adquieren sentido». Tal es la importancia de la nación, que si ésta desapareciera de manera súbita [la cursiva es de Manet] y lo que lo mantiene unida se dispersara, cada uno de nosotros se convertiría al instante en un monstruo para sí mismo». Esta reflexión recuerda a aquella que hiciera Charles Maurras en Mis ideas políticas y según la cual «la idea de nación no es una nebulosa; es la representación en términos abstractos de una realidad muy concreta. La nación es el más amplio de los círculos comunitarios que son (en lo temporal) sólidos y completos. Rompedla y dejaréis desnudo al individuo. Perderá toda defensa, todo apoyo, todo concurso».
Este fenómeno, ciertamente inquietante e inimaginable cuando la construcción de Europa empezaba a poner sus fundamentos iniciales tras la Segunda Guerra Mundial, tiene un origen: el paulatino alejamiento de esa «agencia humana central» sita en Bruselas de cualquier territorio o pueblo concreto y su pretensión de ampliar el área de «la pura democracia». Se trataría de una democracia exenta de contenido, «una democracia sin pueblo», o tal como dice Manent, «una gobernanza democrática muy respetuosa con los derechos humanos, pero desligada de cualquier deliberación colectiva». Esta es la versión europea del «imperio democrático»; otra es la americana: EE.UU. como nación que vigila la democracia y cuya máxima ambición es «un mundo reunido en el que ninguna diferencia colectiva sea ya significativa». Así, el democratismo norteamericano nada tiene de inocente para el autor de este ensayo y sería una amenaza a la identidad de las naciones.
La primera versión del «imperio democrático» se afana en la extensión inacabable de la «construcción europea»; la segunda, en la «mundialización democrática», con el apoyo de algunos utopistas que, como el francés Philippe Nemo en ¿Qué es Occidente? (Gota a Gota, Madrid, 2006), aspiran a «una Unión Occidental [la cursiva es de Nemo] que reuniera a Europa occidental, Norteamérica y [algunos] países occidentales». Ambas versiones el «imperio democrático» serían dos realidades políticas contra la identidad nacional. ¿Por qué? Leamos a Manent: «Hace todavía poco tiempo, la idea democrática legitimaba y alimentaba el amor que cada pueblo experimentaba naturalmente por sí mismo. En adelante se reprueba y desatiende ese amor en nombre de la democracia. ¿Qué ha ocurrido? ¿Y cuál es el porvenir de la asociación humana si ningún grupo, ninguna comunión, ningún pueblo es ya legítimo; si sólo la generalidad humana es ya legítima? ¡Qué rápido se ha perdido el sentido de la nación democrática en los parajes mismos en que esta forma extraordinaria de la asociación humana apareció por primera vez: en Europa!».
La segunda versión del «imperio democrático» también amenazaría a la identidad —mejor dicho, a la nación—porque no hace sino concebir la sociedad civil como un gigantesco mercado de proporciones universales y sostiene que el poder de los ciudadanos únicamente admite su traducción en la «gobernanza» democrática, especie de revival del laissez-faire, cuya actividad máxima se ve reducida a la protección de las reglas de juego del intercambio mercantil.
Pero ahí no para la cosa. Hay otro hecho preocupante al que se refiere el ensayista, cifrado en la transformación de la democracia no ya en el sentido paretiano, sino netamente antitocquevilliano. Si para Tocqueville la democracia es la igualdad de condiciones —una igualdad de condiciones progresiva y siempre mayor—, hoy nos alejamos de tal convicción cuyos fundamentos eran institucionalizar la soberanía popular y reducir la distancia social. Pésima cosa, sin duda, porque, so capa del unanimismo democrático, también por su culpa, en Europa se perpetra un atentado contra las condiciones «de posibilidad de la democracia», es decir, el Estado soberano y el pueblo constituido, «más conocido por el nombre de nación». Dos fenómenos estrechamente vinculados, ya que «el Estado soberano es la condición necesaria de la igualdad de condiciones». ¿Por qué? Muy sencillo: porque «soberano» es tanto como decir que su legitimidad es superior a toda otra legitimidad que se dé en el conjunto social.
Hacía mucho tiempo que las naciones europeas no corrían semejante peligro, tal y como advierte este breve pero enjundioso ensayo de Pierre Manent.
Ignacio Marina Grimau