Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosEl premio Nobel de Economía reflexiona sobre la libertad y el mercado, y propone una sociedad más justa que define como una socialdemocracia revitalizada, una versión del Estado de bienestar escandinavo para el siglo XXI
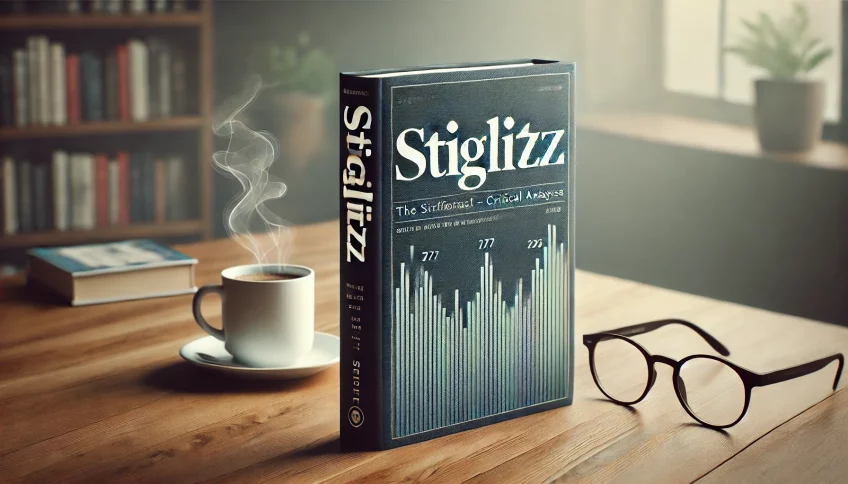
28 de marzo de 2025 - 10min.
Joseph E. Stiglitz. Premio Nobel de Economía. Fue presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Clinton y economista jefe del Banco Mundial. Es autor de libros como El malestar en la globalización, El precio de la desigualdad y Capitalismo progresista.
Avance
«La desregulación en todos los ámbitos, especialmente en el sector financiero, se ha convertido en una de las principales banderas de la administración Trump. Existe mucha controversia sobre los beneficios reales de la desregulación para la economía. De lo que no hay duda es que ciertas medidas desreguladoras suponen lisa y llanamente la eliminación de instituciones que protegen a los consumidores». Estas afirmaciones del periodista Andreu Missé, publicadas en El País el pasado 3 de marzo, podrán estar en la base del nuevo libro del economista Joseph Stiglitz, con la salvedad de que para él no hay duda sobre la desregulación de la economía; está manifiestamente en contra. El libro de Stiglitz disecciona lo que él considera males (en algún momento llega a hablar de crímenes) del neoliberalismo, centrándose especialmente en la cuestión de la libertad, y adelanta algunas ideas sobre lo que sería una buena sociedad, más justa y equitativa, que, en esencia, equivaldría a «una socialdemocracia revitalizada, una versión del Estado de bienestar escandinavo para el siglo XXI». En otras palabras, un capitalismo progresista. Capitalismo porque una gran parte de la economía seguiría estando en manos de empresas con ánimo de lucro, pero controlado —regulado— por una serie de instituciones, y un equilibrio entre el mercado y el Estado. Stiglitz apuesta por «impulsar un cambio tan grande como permita el sistema democrático», dado que «las revoluciones no suelen acabar bien».
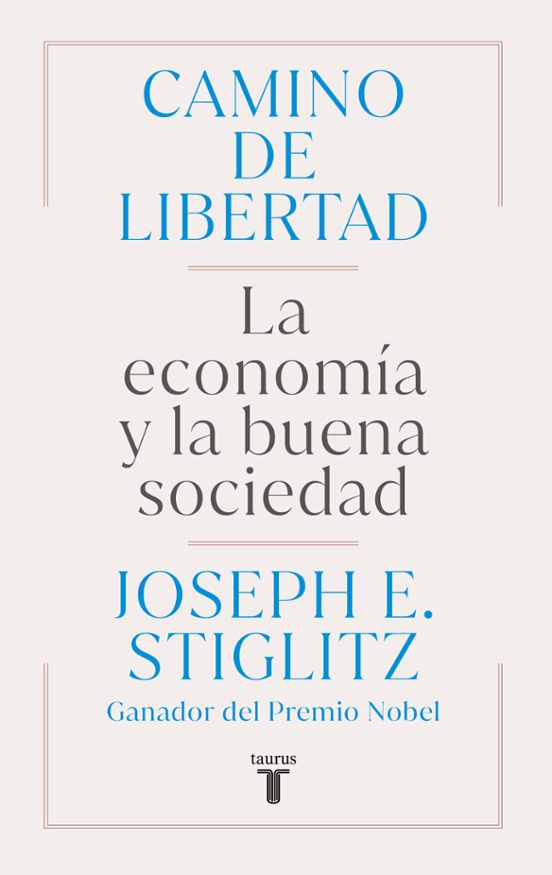
La cuestión de la libertad es punto de partida y aspecto central a la vez del libro. ¿Libertad para quién?, se pregunta; porque, a menudo, la libertad de unos conlleva la falta de libertad de otros. Isaiah Berlin habló a este respecto de los lobos y las ovejas. Además de que las personas somos interdependientes (que alguien, ejerciendo su libertad, no lleve mascarilla en una pandemia o fume en público afecta a la de los demás), hay distintas nociones de libertad. Stiglitz defiende una noción ampliada, vinculada a la equidad, la justicia y el bienestar, a vivir sin necesidades y sin enfrentarse a situaciones extremas de necesidad y miedo. Para conseguirla, son necesarias las regulaciones, el papel del Estado y los impuestos; porque los mercados dejados en total libertad no son eficientes, hay un gasto público que crea beneficios privados (la financiación de investigaciones farmacéuticas) que la sociedad tiene todo el derecho a recuperar y, como decía el juez Wendell Holmes, «los impuestos son lo que pagamos por una sociedad civilizada».
En definitiva, la economía debe estar al servicio de la sociedad y no al revés. Y una sociedad más justa y mejor es aquella en la que los bienes se distribuyen de manera más equitativa. Otra forma de imaginar esa buena sociedad es aplicar lo que John Rawls llama el velo de la ignorancia: ¿por qué sociedad optaría la mayoría de la gente si no supiera cuál iba a ser su lugar en ella? Finalmente, en el capitalismo progresista, el capital no sería solo el económico, sino también el humano, el intelectual, el organizativo… «Esta ampliación de lo que entendemos por capital es esencial», dice Stiglitz.
ArtÍculo
Si, como se dice, las trincheras no son un buen lugar para el ateísmo, quizá las crisis económicas tampoco sean la mejor ocasión para defender el neoliberalismo económico. Algo así piensa, por ejemplo, el economista Nouriel Roubini, quien, en 2006 y ante el FMI, predijo la Gran Recesión: «Las crisis financieras tienen una manera curiosa de conseguir que las reformas radicales parezcan razonables». El caso es que, tras años de predominio de los principios liberales en economía, que llegaron incluso a influir a líderes de la izquierda (Blair, Schröder…), y a raíz de la crisis de 2008, el neoliberalismo más crudo —pese a Trump y Milei— parece haber perdido parte de su atractivo; al menos, en lo que se refiere al pensamiento académico. Algo, en todo caso, también parece cierto: no es el capitalismo lo que está en tela de juicio, sino una forma concreta de capitalismo. El premio Nobel Joseph Stiglitz, que en su libro anterior ya hablaba de capitalismo progresista, es uno de los más destacados representantes de una corriente (en la que también se puede incluir al añorado profesor español Emilio Ontiveros) que pretende reformar un capitalismo que consideran autodestructivo. En su trabajo más reciente, Stiglitz ahonda en su crítica del neoliberalismo, poniendo el acento en la cuestión de la libertad, como ya indica desde el título.
«¿Libertad para quién?», empieza preguntándose, antes de señalar que la libertad es un valor complejo y con matices; que, a menudo, y dado que somos interdependientes, la libertad de una persona equivale a la falta de libertad de otra (o, como decía Isaiah Berlin, la de los lobos supone la muerte de las ovejas), y que «una persona que se enfrenta a situaciones extremas de necesidad y miedo no es libre». Partiendo de esas constataciones, contrapone el concepto de libertad de los neoliberales y libertarios, consistente en jibarizar al Gobierno, al de un Roosevelt para quien la libertad era la capacidad de vivir sin necesidades. Consecuentemente, defiende una noción ampliada de libertad, vinculada a la equidad, la justicia y el bienestar; con el convencimiento de que, con el tiempo, las ideas actuales sobre la libertad nos parecerán tan insuficientes como nos parece hoy la idea de libertad en tiempos del esclavismo. Tal idea es una premisa de lo que defiende en su último libro.
Sostiene, por ejemplo, que una coerción moderada puede aumentar la libertad de todos (los semáforos son un caso, simple pero evidente, de coerción beneficiosa para todos), y afirma que los verdaderos defensores de una libertad profunda y significativa están alineados con el progresismo. «La regulación no es la antítesis de la libertad; en una sociedad libre las restricciones son necesarias», afirma. Eso es especialmente aplicable a la economía de mercado. La liberación de los mercados financieros le parece a un Stiglitz muy contundente, por momentos uno de «los crímenes del neoliberalismo».
Su propuesta, su capitalismo progresista, va en sentido opuesto: una socialdemocracia revitalizada, una versión del Estado de bienestar escandinavo para el siglo XXI. Será capitalismo porque una gran parte de la economía estará en manos de empresas con ánimo de lucro, pero habrá además una serie de instituciones, un importante papel de la acción colectiva, un equilibrio entre mercado y Estado. Por oposición, el neoliberalismo le parece un sucedáneo de capitalismo en el que se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias, como se vio en la crisis financiera de 2008 y el rescate de los bancos.
Considera Stiglitz que hablar de libre mercado es una falacia que sugiere que la imposición de reglas y regulaciones desemboca en mercados no libres. Pero «los mercados libres y desatados tienen más que ver con el derecho a explotar que con el derecho a elegir», y, «sin una regulación fuerte, el neoliberalismo destruirá el planeta». Además de que considera que «la economía de mercado idealizada, pura y competitiva» no existe en la realidad, en la que sí se da una extraordinaria concentración de poder de mercado.
Beligerante, prodiga ataques a las dos cabezas más visibles del liberalismo económico, Milton Friedman y Friedrich Hayek, cuyo pesimismo sobre el egoísmo esencial de la naturaleza humana quizá provenga, dice, de una profunda introspección. Aunque les reconoce «mentes brillantes», los define como «siervos intelectuales de los capitalistas». Combate, por supuesto, su idea del derrame capitalista que acaba beneficiando a todos. «Malinterpretaron la historia, sospecho que deliberadamente», añade. Frente a ese pensamiento, cree que la visión de Keynes y Roosevelt de un capitalismo moderado por el papel esencial del Gobierno sigue siendo una alternativa válida y una base para el capitalismo progresista que defiende.
Hay como una cadena lógica en el pensamiento de Stiglitz: las libertades son interdependientes; por tanto, se necesita de una cierta coerción; por tanto, el papel del Estado es imprescindible y los impuestos son necesarios y no hay razón moral para evitarlos. Tales son los grandes temas o líneas argumentales del libro. La libertad para portar armas, la práctica de fumar en público, el uso de mascarillas, son casos típicos de externalidades, acciones realizadas por algunas personas que afectan a otras, y que, por lo tanto, requieren ser reguladas. Y la externalidad negativa por excelencia radica, para Stiglitz, en las acciones que afectan al medioambiente. «Es indefendible afirmar que no debe producirse una intervención pública cuando existen externalidades importantes», sostiene. A propósito del cambio climático, por el que viene mostrando una preocupación creciente, le parecen preferibles las regulaciones, método propio de la izquierda, que las intervenciones en los precios, método de la derecha, aunque admite una combinación de ambas.
Sostiene con contundencia que los mercados dejados en total libertad no son eficientes, y que la famosa mano invisible de Adam Smith no existe, por eso es invisible. Más importante aún, acerca de la intervención del Estado y el gasto público, es el hecho de los beneficios privados logrados con financiación pública a la investigación, lo que se ve palmariamente en el enriquecimiento de las empresas farmacéuticas. «La sociedad tiene todo el derecho a recuperar esos beneficios excesivos», defiende Stiglitz, que recuerda la frase del famoso juez pragmatista Oliver Wendell Holmes: «Los impuestos son lo que pagamos por una sociedad civilizada».
En un libro que no es solo económico, reflexiona sobre la relación entre las reglas y el poder. Las leyes, escribe, son «creadas dentro del sistema político mediante un proceso político configurado por personas con poder político… No podemos separar la actual distribución de los ingresos y la riqueza de la distribución del poder, tanto actual como histórica. Quienes están en el poder normalmente, aunque no siempre, intentan perpetuar su poder».
En esto, la información tiene un papel importante, y Stiglitz se muestra partidario de la regulación de la información, algo cuya mera enunciación suele alarmar a los liberales. Para él, «detectar y refutar la información engañosa es un bien público», por lo que «hay motivos de peso para apoyar las leyes que regulan la desinformación, la información errónea y el fraude», que causan una pérdida de libertad real. «Nuestras creencias y preferencias están modeladas. Creo que una sociedad buena y justa no daría tanto poder a los ricos y a las grandes corporaciones para que moldeen nuestras creencias y preferencias», sentencia.
Las dos caras del más reciente libro de Joseph Stiglitz son su crítica del neoliberalismo y la propuesta de una sociedad mejor. Como él mismo dice, la pregunta clave del ensayo, y la que le llevó a estudiar economía, es ¿qué sistema económico es el más propicio para tener una buena sociedad? (La economía y la buena sociedad es su subtítulo). Una idea básica a la hora de contestar esa pregunta es que «la economía está al servicio de la sociedad, y no al revés»
Todavía en lo referente a la parte crítica, afirma que «la versión actual del capitalismo —el capitalismo neoliberal, desatado— conforma a las personas de un modo que no solo representa la antítesis de una buena sociedad, sino que en realidad desvirtúa el capitalismo». Ese capitalismo neoliberal, enemigo de sí mismo, al generar una desigualdad excesiva provoca divisiones e inestabilidades políticas que, a su vez, empeoran los resultados económicos del sistema.
Así como hay una interdependencia de las libertades, y se debe juzgar cuáles son más importantes, también hay una dependencia entre la distribución de la riqueza, los salarios, los precios y la demanda, que hace pensar en la importancia social de ciertos bienes. «Lo que se demanda en una economía de mercado depende de quienes tienen ingresos y riqueza. En un mundo sin desigualdad, quizá la demanda de bolsos Gucci o perfumes caros sería escasa. El dinero se gastaría en cosas más importantes», sostiene Stiglitz. En otras palabras, «lo que es privadamente rentable no coincide con lo que es socialmente deseable».
«Una sociedad con una cantidad fija de bienes, distribuidos de manera más equitativa, es más justa y mejor que otra en la que unos pocos se quedan con esos bienes», afirma, entrando ya en la parte propositiva del libro. La prueba de lo anterior la encuentra en la aplicación de lo que John Rawls llama el velo de la ignorancia: ¿por qué sociedad optaría la mayoría de la gente si no supiera cuál iba a ser su lugar en dicha sociedad? Además, esa sociedad más justa y equitativa es la que otorga a un mayor número de personas más libertad para desarrollar su potencial. Y «la libertad es un componente importante de lo que queremos lograr al crear una buena sociedad».
Ya ha dicho que la libertad no implica ausencia de reglas ni desaparición del Estado. Al contrario; el papel de este es esencial, como se ve en las grandes crisis, sea la reciente pandemia o la emergencia climática. Lo que, en su opinión, exige una democracia de verdad es «limitar el poder de las empresas y contener la desigualdad en la riqueza».
Otra propuesta importante de Stiglitz para la buena sociedad de capitalismo progresista que propugna es justamente la ampliación del concepto de capital más allá del físico o económico, para incluir al capital humano, intelectual, organizativo, social, natural. «Esta ampliación de lo que entendemos por capital es esencial».
Así pues, en la buena sociedad de Stiglitz el capital se mantiene, pero con un sentido más amplio. Puesto que «las revoluciones no suelen acaban bien… la única respuesta es impulsar un cambio tan grande como permita el sistema democrático».