Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productos
11 de enero de 2024 - 13min.
Carlos Peña. Rector de la Universidad Diego Portales de Chile, doctor en Filosofía, magister en Sociología, abogado y articulista. Es autor, entre otros títulos, de Práctica constitucional y derechos fundamentales, El concepto de cohesión social, Globalización y enseñanza del derecho o Lo que el dinero sí puede comprar.
Las movilizaciones sociales de 2019 en Chile desembocaron en el intento de elaborar una nueva constitución. Este libro del jurista chileno Carlos Peña analiza aquellas protestas y lo que había detrás de ellas, y la cuestión constitucional más allá de ese caso concreto. Comienza diciendo que esas movilizaciones fueron el resultado de una relativamente reciente modernización capitalista, dado que esta tiene un doble efecto: el establecimiento del principio meritocrático y el anhelo de comunidad. Constata después la paradoja de que las protestas se den en momentos de progreso material, ya que las sociedades son más inestables y cercanas a la revolución cuando mejoran su bienestar en alguna esfera de la vida. Es precisamente ese bienestar reciente lo que despierta expectativas en otras áreas de la vida. Y observa que, dado el progreso material y el aumento del bienestar, reflejados y cuantificados en índices y datos, la desigualdad como causa de las protestas parece más bien una causa justificatoria, esgrimida a posteriori. También es posterior presentar la demanda de una nueva constitución como el sentido general del estallido social, aunque esté íntimamente ligado con las protestas.
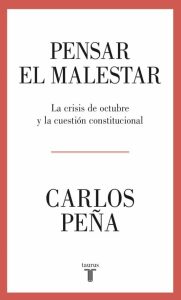
Los tres problemas que analiza el libro son: movimientos sociales y crisis; carencia de fundamento para la vida compartida y ambivalencia de la modernidad; y cuestión constitucional, desarrollada más ampliamente en El desafío constitucional. Además de la citada paradoja del bienestar, como causa de los estallidos, Peña insiste en el factor de la desigualdad, advirtiendo que la real seguramente es menor que la percibida, si bien la mejora en la salud contribuye a que se tenga mayor conciencia de las enfermedades, como apunta Amartya Sen. Otros factores explicativos de las crisis y la movilización son la lentitud de renovación de las élites chilenas, que muestra cómo la movilidad social se detiene en la cúspide de la pirámide; la presencia de una generación que sufre de anomia (falta de orientación normativa) y está entregada a su subjetividad; la desvinculación entre la posición social y la preferencia política, que desemboca con frecuencia en el populismo; el debilitamiento de los vínculos sociales; o la dialéctica sociedad-Estado, que muestra que ha avanzado más rápido la primera que el segundo, cuando deberían acompasarse.
Sostiene el autor que el individualismo, producto de la modernidad, necesita ser equilibrado con normas e instituciones sociales, subraya que la constitución es una de las más destacadas y que debe estar basada en la deliberación y la disposición a dar razones. Los reparos que puedan ponerse a una norma suprema que es contra mayoritaria y limitativa de la voluntad popular, no pueden ser definitivos. Pues la constitución se sustenta en un imperativo categórico que son los derechos humanos, es decir, «una obligación que, al margen de los principios que cada uno persiga o las circunstancias en medio de las que se desenvuelva, no puede ser desoída». Se pregunta el autor por la justificación de un tribunal constitucional. «Pareciera que la existencia de un control constitucional es gravemente lesiva de la democracia. ¿Por qué hemos de conceder a un puñado de funcionarios no electos —los miembros del Tribunal Constitucional— el poder de bloquear las decisiones de la mayoría que se expresan en la voluntad del gobierno o en la ley?». Indica Peña que la labor del Tribunal Constitucional «estaría protegiendo la voluntad popular acordada en los momentos deliberativos de las mayorías transitorias que salen de las elecciones». Y quién interpreta la constitución «señala en qué momento preciso la política desbordó al derecho» concluye.
L
as protestas que agitaron Chile desembocaron en el intento, aún pendiente, de elaborar una constitución que sea aprobada por la mayoría del país. Con esas premisas, el jurista chileno Carlos Peña procede en este trabajo de título elocuente a un análisis de, por un lado, los movimientos sociales y la gran parte sumergida de la que aquellos serían como la punta del iceberg y por otro, de esa gran institución de la vida en común que es la constitución.
De entrada, Peña señala un par de cuestiones básicas relativas a los movimientos sociales: la aparente paradoja de que los estallidos de protesta se produzcan en una situación de indiscutible mejora material, y la necesidad de diferenciar entre las razones reales de esos estallidos y las razones con que se justifican a posteriori. En cuanto a la primera, sostiene -como hacen otros autores- que las sociedades son más inestables y cercanas a la revolución cuando mejoran su bienestar en alguna esfera de la vida. Es justamente ese bienestar reciente lo que despierta expectativas en otras áreas de la vida. Hay una «dialéctica de progreso y desilusión que caracteriza a las sociedades modernas», escribe el autor. La segunda cuestión está ligada con esta: dado el progreso material y el aumento del bienestar de la sociedad chilena, plasmados en todo tipo de índices y datos, la desigualdad como causa de las protestas parece más bien una causa justificatoria, esgrimida a posteriori. «Es propio de la lucha política, y parte del juego por el poder, asignar el sentido que coincide con las propias preferencias normativas a los fenómenos sociales», escribe a este respecto.
Como sea, la demanda de una nueva constitución, asunto al que dedica muchas páginas en el libro y del que se ha ocupado en otro breve e interesante trabajo (El desafío constitucional), está íntimamente ligado con las protestas. Lo está porque esa demanda se ha presentado como el sentido general del estallido social, si bien, ese sentido es también posterior. El autor constata que en las marchas que se dieron en Chile en octubre de 2019 se yuxtaponían innumerables demandas. La de una nueva constitución vendría a unificarlas, a darles sentido (a posteriori); aunque resulte obvio que la gente no se movilizó para eso. Una cosa es que el malestar acabe adquiriendo un sentido y otra que ese sentido adquirido hubiera sido la causa del estallido social. En entender las causas reales de unos movimientos sociales que, como los del famoso 68, son propios de sociedades (relativamente) satisfechas —si bien los de Chile están muy lejos de tener la importancia de los de París—, se centra el trabajo del autor.
Para penetrar en la cuestión, es imprescindible entender la modernidad y la ambivalencia que la caracteriza. Esa ambivalencia es la de, por un lado, la racionalidad y el orden de la vida que la modernidad aporta y, por otro, el anhelo de vivir plenamente desde la subjetividad y la individualidad. Así, los tres problemas que analiza el libro son: movimientos sociales y crisis; carencia de fundamento para la vida compartida y ambivalencia de la modernidad; y cuestión constitucional, desarrollada más ampliamente, como queda dicho, en El desafío constitucional.
A propósito de los movimientos sociales y de protesta, Peña empieza por distinguir entre estos y el concepto de masa. Este último pone el acento en la irracionalidad; los movimientos sociales, por el contrario, requieren que se examine la estructura que los produce y la racionalidad que subyace en ellos. Un primer punto de vista a ese respecto es el de la economía neoclásica: explicar el comportamiento contra el mercado a partir de cómo se comporta la gente en el mercado, buscando el beneficio propio. Y no es que el movimiento derive de un problema social, sino que es el movimiento el que define un problema que podía estar latente o desapercibido. Estamos ante una definición socialmente construida; los movimientos sociales contribuyen a que los actores definan los problemas, lo que hace que estos se constituyan significativamente. No escasean las teorías explicativas de los movimientos sociales. Desde la subjetivación propia de la modernidad (Touraine) a los nuevos estilos de vida que poner en práctica (Habermas); sin olvidar la importancia del entorno político, lo que ocurre justamente en el caso de Chile. Además, «algunos movimientos sociales podrían ser vistos como esfuerzos por mover el muro donde comienza lo posible, mostrando la contingencia de lo que hasta ahora se tenía como hegemónico e incorporando nuevos temas al debate». Así, «los movimientos sociales, con todas sus torpezas y todos sus excesos, serían el antídoto contra la naturalización de lo social» promovida por las élites.
Las protestas de octubre (ninguna tentación de hablar en este caso de revolución de octubre) tuvieron muchas causas y ese fondo, común a las sociedades modernas, que es experimentar la ilusión o la nostalgia de una revolución que lo cambie todo. Pero en el caso concreto de Chile, no cabe hablar de revolución en ningún sentido excepto en el sentido jurídico de la expresión. Hubo, por supuesto, un generalizado sentimiento de injusticia; pero ese sentimiento, siendo cierto, es demasiado general como para permitirnos entender la cuestión de qué condujo a los hechos de octubre. «Los hechos sociales casi nunca se originan solamente en cuestiones de justicia», afirma el autor.
La pregunta es la que ha quedado sugerida antes: ¿cómo una indiscutible mejora en las condiciones materiales de la existencia (lo que es evidente en el Chile de las últimas décadas), un mayor bienestar, provoca el malestar con las instituciones? La respuesta puede estar en algo que ya dijera el viejo doctor Johnson, que las sociedades progresan, no de satisfacción en satisfacción, sino de deseo en deseo, y que el deseo está siempre por delante del esfuerzo humano, como muestra la lógica del mercado. Esa contradicción, esa dialéctica de progreso y desilusión, es bien perceptible en Chile.
Yendo más allá, caben dos enfoques para explicar el estallido chileno: uno, de tipo institucional; otro, basado en la experiencia de los individuos, examina el encuentro entre biografía y estructura. En cuanto al primero, Carlos Peña señala varios elementos de carácter institucional o global que explicarían el fenómeno. Uno es la ya citada paradoja del bienestar, apuntada ya por Tocqueville, y muy perceptible entre los estudiantes. Otro es la desigualdad y la forma en que se ha legitimado o cómo se percibe, teniendo en cuenta que la desigualdad real seguramente es menor que la que la gente cree percibir; pero es que, como dice Amartya Sen, la mejora en la salud contribuye precisamente a que se tenga mayor conciencia de las enfermedades. Otro elemento explicativo importante tiene que ver con las características de las élites chilenas, la lentitud de su renovación y sus estrategias de contención y de clausura, muy perceptibles en el sistema escolar, que muestra a las claras cómo la movilidad social se detiene justo en la cúspide de la pirámide social. Otros, en fin, son la cuestión generacional, la presencia de una generación que sufre de anomia (falta de orientación normativa) y está entregada a su subjetividad; el desanclaje de la política, la desvinculación entre la posición social y la preferencia política, que desemboca con frecuencia en el populismo; el debilitamiento de los vínculos sociales; o la dialéctica sociedad-Estado, que muestra que ha avanzado más rápido la primera que el segundo, cuando deberían acompasarse.
El segundo enfoque, basado en lo que un autor como Wright Mills llama «la imaginación sociológica», indaga en la experiencia de los individuos para, desde ella, examinar el encuentro entre biografía y estructura, el cruce de biografía y los cambios producidos en la estructura social; cómo el individuo, ese producto específico de la modernidad, entregado a sí mismo y liberado de la tradición y la comunidad, procesa las transformaciones de la estructura. Estamos de nuevo en la dialéctica entre individualismo y normas sociales, en el desequilibrio entre la edición de la propia vida y la espontaneidad por un lado (algo a lo que impulsa la cultura moderna) y la necesaria disciplina y el comportamiento reglado que requiere el progreso material. El problema, como escribe el autor, es que «cuando las sociedades se modernizan, algo inhóspito se instala inevitablemente en ellas.
Más allá de la indagación en las causas de los movimientos sociales de 2019 en Chile, está claro que fueron estos los que pusieron sobre el tapete la cuestión constitucional. El análisis de este asunto y de los problemas que conlleva centra la segunda parte del libro de Carlos Peña. El autor empieza por constatar que «el momento constituyente supone un grado cero de la política, un ámbito en el que se suspende por un momento la toma de posición y se favorece así el comienzo de la deliberación». ¿Y en qué consiste la deliberación? En breve: «en pensar de forma práctica», «en disponerse a dar razones». La tempestad del movimiento desemboca, pues, en la calma necesaria para la deliberación. Las cuestiones por dilucidar ahora son de otro tipo a las tratadas en la primera parte del libro. La pregunta que se hace el autor es si los chilenos tienen una base común sobre la que asentar la deliberación. Hemos pasado de analizar el conflicto a analizar las posibilidades de la convivencia, y la respuesta a la pregunta anterior es negativa. El problema de la falta de esa base común lleva al autor a reflexionar sobre lo que aqueja a la cultura moderna. Esta se caracteriza por tres fenómenos también presentes en Chile: el surgimiento del capitalismo, la aparición del Estado, y la secularización de la sociedad, esto es la pérdida de influencia de la Iglesia. Ese conjunto de fenómenos afloja los lazos sociales y obliga a la filosofía política a buscar la base común en la que pueda apoyarse la vida social; en otras palabras, a preguntarse por cómo debemos vivir.
Una primera conclusión es que, pese a la falta de ese suelo común, son imprescindibles las reglas para convivir, reglas que permitan establecer una frontera entre lo que es admisible y lo que no lo es en la vida social. Es decir, «la disyuntiva de las sociedades modernas es que deben escoger normas que regulen la interacción entre formas de vida muy distintas entre sí; aunque no cuentan con bases firmes y suficientemente compartidas para hacerlo». «El problema de la filosofía política moderna consiste en fundar un orden válido a partir de la subjetividad de los individuos».
La constitución, la mayor y más básica de esas reglas, tiene una característica básica, que es la de limitar a la mayoría. En ese sentido, es una institución contra mayoritaria. Siendo así, hay que preguntarse si existe «algún principio de índole categórica» que respalde la necesidad de establecer reglas constitucionales. La respuesta, en este caso, es afirmativa: los derechos humanos son ese imperativo categórico, es decir, «una obligación que, al margen de los principios que cada uno persiga o las circunstancias en medio de las que se desenvuelva, no puede ser desoída».
En las últimas páginas del libro, Carlos Peña se detiene en uno de los asuntos más relevantes del actual debate no solo en Chile, el de la igualdad y con qué criterio justificarla. Tras constatar que todas las sociedades democráticas están animadas por el propósito de «corregir la arbitrariedad de la naturaleza y de la historia que lesionan la igualdad básica», sostiene que las mismas sociedades admiten (como hicieran, por su parte, pensadores como Kant o Tocqueville) algunas desigualdades que «son merecidas y correctas, como las que reflejan diferentes cantidades de esfuerzo personal». No lo son «las que derivan de factores meramente adscriptivos o hereditarios». Por otro lado, la democracia liberal, al valorar el individualismo se ve obligada a «valorar la cultura, las diversas formas que es capaz de adoptar una vida humana consciente de sí misma… Son los propios ideales de autonomía personal los que exigen tomar en serio la pluralidad cultural y étnica». Lo cual implica que el Estado debe promover un trato igual a todas las identidades. El caso de las mujeres es distinto al de las minorías que han conseguido constituir culturas propias. En todo caso, al autor le parece que «una democracia liberal cuenta con buenas razones para considerar un trato diferenciado en razón del género».
Las páginas finales del libro, referidas al control constitucional pueden tener un particular interés para un lector español. Carlos Peña se pregunta por la justificación de un tribunal constitucional. «Pareciera que la existencia de un control constitucional es gravemente lesivo de la democracia. ¿No sería mejor prescindir de él…? ¿Por qué hemos de conceder a un puñado de funcionarios no electos —los miembros del Tribunal Constitucional— el poder de bloquear las decisiones de la mayoría que se expresan en la voluntad del gobierno o en la ley? ¿Por qué si la mayoría decide algo, debemos permitir que un grupo de profesionales tengan la facultad de rechazar esa voluntad…? ¿Quién manda a quién: el pueblo al pueblo o los juristas al pueblo…? ¿Cuál es la justificación para establecer sistemas de control de la voluntad popular?». Una respuesta a esas preguntas es que «existen momentos cortos o meramente gubernamentales y momentos largos o constitucionales». De modo que la labor del Tribunal Constitucional «estaría protegiendo la voluntad popular acordada en los momentos constitucionales de la mayoría transitoria que aparece en situaciones puramente gubernamentales». Y quién interpreta la constitución es quien «señala en qué momento preciso la política desbordó al derecho».
Imagen: © iStock / Crédito:E4C