Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productos
29 de abril de 2009 - 10min.
«Cuando se proclamó que la Biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad». En 1941, Jorge Luis Borges firmaba en la localidad argentina de Mar del Plata uno de sus extraños sueños literarios. Relatos geniales para algunos, estériles fantasías de erudito para otros. Hoy, historias como La biblioteca de Babel adquieren un nuevo significado. No es difícil ver en su narrador a un internauta (palabra que hubiera sido grata a Borges, tan dado a la mitología) avant la lettre: «Como todos los hombres de la Biblioteca, he viajado en mi juventud; he peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos; ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir».
Probablemente las visiones proféticas de Borges compartan con las de camaradas como Julio Verne o Isaac Asimov, por ejemplo, el origen en un carácter especial, una sensibilidad y una imaginación únicas. Pero, en su caso, la anticipación de un mundo sin bordes ni banderas, con la única limitación de la propia experiencia, tiene un fuerte componente paradójicamente nacional.
En una frase que el uso ha convertido en tópico, el propio Borges definió al argentino como «un español que habla italiano, piensa en francés y querría ser inglés». La mezcolanza de inmigraciones europeas, unida a la práctica ausencia de una base indígena (expurgada en el siglo XIX por los criollos a través de la Conquista del Desierto), creó una nación desconcertada desde el origen. Argentina como una isla europea en medio del continente americano.
Esta sensación se traduce en la literatura como la disputa entre dos grandes corrientes fundacionales en el siglo XIX. Una imita y absorbe indiscriminadamente cualquier gesto europeo, con una erudición a veces forzada, en busca de cierta legitimación que vendría de los orígenes en ultramar; la otra propugna un criollismo diferente y genuino, con identidad propia, forjada en la amplitud de las nuevas tierras por conquistar, con el rudo gaucho (una suerte de cowboy a la argentina) como caudillo ideológico y el Martín Fierro como texto constitucional.
En su novela Respiración artificial, Ricardo Piglia adjudica a Borges un papel de justiciero frente a los primeros: sus relatos hipercultos serían, fundamentalmente, una parodia de aquellos «textos que son cadenas de citas fraguadas, apócrifas, falsas, desviadas; exhibición exasperada y paródica de una cultura de segunda mano, invadida toda ella por una pedantería patética». En efecto, algo de esto puede haber en la lectura de La biblioteca de Babel. Aunque la intención paródica queda más patente en otros relatos, como Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, en la que varias generaciones de esforzados hombres de letras pretenden dar carta de realidad, a través de una versión apócrifa de la Enciclopedia Británica, a todo un universo de ficción. Algo así, podría decirse, como el patético intento de crear una República Europea de la Argentina.
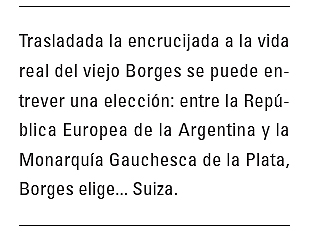
Sin embargo, el supuesto campeón irónico de la verdadera argentinidad tampoco parece muy cómodo en el otro bando. El Sur, uno de sus cuentos más célebres, narra la peripecia de Juan Dahlmann en 1939. Nieto de un pastor evangélico que desembarcó en Buenos Aires en 1871, Juan «se siente hondamente argentino» y milita en un criollismo «algo voluntario pero nunca ostentoso», fomentado por las estrofas de Martín Fierro y el eco de la muerte heroica de un lejano familiar. Cierto día, Dahlmann, secretario de una biblioteca municipal, siente un roce en la frente cuando, distraído por la lectura de un ejemplar de las Mil y una noches, sube la escalera de su casa. El simple corte accidental degenera en una septicemia que lo deja postrado en una cama de hospital. En esos días, «minuciosamente se odió; odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara». Finalmente, la enfermedad cede y Dahlmann decide pasar los últimos días de su convalecencia en una estancia familiar en el campo, al sur de la ciudad. Acompañado por la lectura de las Mil y una noches, que lleva como voluntario exorcismo, el tren lo transporta lentamente a través de un campo donde «la soledad era perfecta y tal vez hostil», lo que le induce a sospechar que «viajaba al pasado y no sólo al Sur».
Una vez llegado a su destino, Dahlmann camina un buen trecho y para a comer en un rústico almacén. Extasiado ante la autenticidad de la experiencia, siente, de pronto, «un leve roce en la cara». Uno de los parroquianos, «de rasgos achinados y torpes», le ha tirado una bolita de miga. Dahlmann decide que nada ha ocurrido y abre el volumen de las Mily una noches «como para tapar la realidad». Pero el compadrito insiste, saca al aire un largo cuchillo y lo invita a pelear. El patrón del almacén objeta que el forastero está desarmado, pero entonces un viejo gaucho, en el que antes Dahlmann había visto «una cifra del Sur (del Sur que era suyo)», le alcanza una daga desnuda. «Era como si el Sur hubiera resuelto que Dahlmann aceptara el duelo». Éste recoge el arma, aunque sabe que «en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran».
Cuando Dahlmann sale a la llanura, su suerte está echada. La violencia de la septicemia tiene su prolongación en la del cuchillo desnudo que brilla en el almacén. Antes, el narrador ha mencionado el parecido del patrón del almacén con uno de los empleados del hospital, y es evidente el paralelismo entre el roce mortal de la miga de pan arrojada por el parroquiano y el de la escalera propiciado por la lectura del muy extranjero libro de las Mil yuna noches. ¿Una de las dos Argentinas ha de helarle el corazón?
Trasladada la encrucijada a la vida real del viejo Borges, ya tan ciego como icónico, se puede entrever una elección: entre la República Europea de la Argentina y la Monarquía Gauchesca de la Plata, Borges elige… Suiza.
Recientemente, una diputada del partido que gobierna Argentina sondeó ante la opinión la elaboración de un proyecto de ley para repatriar los restos de Borges, que descansan en el cementerio de Plainpalais, en Ginebra. De momento, la correspondiente polémica se ha saldado con la rotunda negativa de María Kodama, la viuda y heredera universal del escritor, con sus propios intereses en el asunto.
Pero antes que cualquier disquisición política o económica, merece la pena constatar el intento fallido de «nacionalizar» los restos (en todos los sentidos) de Borges, frente a la actitud en vida de éste. O, incluso, su actitud en una frontera aún más significativa, de la que su íntimo amigo Adolfo Bioy Casares dejó constancia de una conversación reveladora: «Cuando se fue a Europa, Borges me dijo que los médicos lo habían desahuciado y yo le dije: Decime, ¿no es una imprudencia ir a Europa ahora?, y me contestó: Para morir, es lo mismo estar en cualquier parte». Y quizá Suiza fuera lo más próximo a es a«cualquier parte»: la nación neutral por excelencia, con cuatro idiomas oficiales, sede de la mayoría de las grandes organizaciones internacionales.
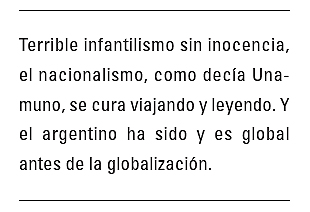
A la luz de esta patética declaración, la interpretación de relatos como La biblioteca de Babel quizá se decante más hacia el deseo de encontrar un refugio en la globalización perfecta de los libros. Una búsqueda que revela un reverso oscuro. La frase final del cuento, tras describir la posibilidad de una pirueta erudita, es demoledora: «Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza». El individuo solo. El existencialismo. Una vuelta de tuerca a El extranjero de Camus: el extranjero en su propio país.
Cierta crítica más ideologizada podría achacar esta actitud a un egoísmo fruto de la tendencia reaccionaria que suele adjudicarse a Borges. Sin embargo, la actualidad ha traído al primer plano una sensación parecida en quien para esta misma crítica más o menos dialéctica representa su contrario: Julio Cortázar.
En febrero se cumplieron veinticinco años de la muerte de este paladín de las causas progresistas, de la literatura comprometida. Buenos Aires celebró la efeméride con multitud de actos, seminarios, homenajes, lecturas y demás parafernalia, pero el centro neurálgico de la devoción por Cortázar quedaba y queda a miles de kilómetros: en el cementerio de Montparnasse, en París.
Aunque es cierto que durante parte de su vida tuvo vedado el regreso por cuestiones políticas, el exilio de Cortázar es sobre todo voluntario y existencial. Desde joven concentró sus fuerzas en la huida, primero a través de la literatura -sumergido en las legendarias librerías bonaerenses que le acercaba las palabras del Gran Mundo- y luego en el barco que le llevó a aquel París que transformó en literatura.
«No te preocupes más por mí. Voy a marcharme a mi ciudad», le dijo a su esposa Aurora Bernárdez antes de internarse en el hospital parisino en el que moriría. En un artículo en Ñ, Vicente Muleiro explica que Cortázar ya había hablado antes de esa ciudad, en la que jamás «había estado en esta vida despierto». Ciudad onírica, según Muleiro, «con calles trazadas por el escritor en algunos de esos privilegiados momentos en los que la vigilia se retira disuelta por el sueño o por una levitación imaginativa en plena luz del día».
Una forma poética de referirse a un no lugar, a una realidad virtual, artificialmente creada para ser habitada por ciudadanos de la literatura.
La ciudad-nación queda desdibujada en los márgenes imprecisos de la infancia, única poseedora (y paradójicamente, de forma inconsciente) de una patria. Tomás Eloy Martínez recordaba recientemente la elegía de Cortázar a los paisajes de una Buenos Aires perdida para siempre: «Las lecherías abiertas en la madrugada», «el superpullman del Luna Park», «los olores de la platea del Colón».
Después, la lucidez que hurta el paraíso primigenio trae la visión del Gran Mundo, cuya fuerza de succión puede llevar al desarraigo. Nadie duda de dos características fundamentales del argentino: su gran creatividad y su no menor individualismo. Lo primero da lugar a notables logros; lo segundo, alimentado por los problemas identitarios y los sucesivos desencantos políticos, a una crisis permanente de la cosa pública.
Algunos, enmarañados en una especie de adolescencia incurable, intentaron darle a ese Gran Mundo la forma imposible de aquella patria perdida. Los lamentables intentos manu militari de crear un nacionalismo argentino quedaron en nada, y parecido destino le espera a los nuevos brotes exhumadores de próceres. Terrible infantilismo sin inocencia, el nacionalismo, como decía Unamuno, se cura viajando y leyendo. Y el argentino ha sido y es global antes de la globalización.
Pero ¿qué sucedería si, como en una de las fantásticas visiones de Borges, la tecnología avanzara hasta el punto de propiciar una cifra infinita de viajes y lecturas? Oliverio Coelho es uno de los representantes argentinos de la antología El futuro no es nuestro (Editorial Eterna Cadencia) de nuevos escritores latinoamericanos. Nacido en 1977, acepta el juego de una globalización preconfigurada por sus mayores, pero matiza: «Lo que se globalizaba en una cultura periférica era una cultura central, como la francesa o la inglesa, por ejemplo. Y en esa globalización había una apropiación y una deformación, muy característica de la Argentina». De una forma aún más gráfica, y muy porteña, señala que aquellos barcos míticos que salían de Retiro traían de vuelta los libros de Proust o Joyce, mientras que Internet trae un caudal desbordado por la falta de criterio. «A esa zona desterritorializada, pertenece la nueva generación de escritores», dice. La elegante desubicación que sentían sus mayores, lejos de sedimentarse poco a poco en una conciencia nacional, ha terminado de fragmentarse en un millón de pedazos, hasta dar en lo que Coelho define como una sensación «de desarraigo, en cualquier lugar en el que uno esté». Las eternas crisis económicas y su consecuente cinismo parecen alejar del horizonte los conceptos de catarsis y civismo.
En estos días -parece que propicios para la mirada atrás- se ha cumplido también el décimo aniversario de la muerte de Adolfo Bioy Casares. Aristocrático dandi, políglota desde la infancia, tan británico, tan afrancesado, las viejas primeras espadas de los suplementos culturales de Buenos Aires recuerdan con nostalgia sus últimos paseos por la ciudad, todo un magisterio del antiguo mundo. Un poco más adelante en el diario, bajo el epígrafe de «Nuevos tiempos: el trabajo remoto», un titular habla de «Los que cambiaron Ezeiza [el aeropuerto internacional bonaerense] por Internet», El reportaje comienza: «Si la crisis de 2001 fue para muchos un pasaporte para emigrar, para otros abrió una posibilidad intermedia. Cada vez más los argentinos trabajan en el exterior sin necesidad de tomarse un avión. Secretarias virtuales, analistas en comunicaciones y telemarketers…».
La velocidad del ADSL y su caudal casi ilimitado frente a la lentitud del barco que atraviesa el océano con el sucinto estómago de su bodega. El ritmo pausado de los paseos de Bioy, de sus conversaciones fuera del tiempo con Borges, frente a la fugacidad de los blogs. Quizá sólo se trate del mismo desconcierto, pero acelerado.
Y una sensación de vértigo irreparable. «El Globo de Funes», uno de los blogs que recorren la vida cultural porteña, muestra la viñeta de un tal Tchó, desdibujado héroe de cómic uniformado de perilla y coleta underground, que declara: «Tchó cree que pasarse el día mirando blogs es de una estupidez trepidante y sin parangones en la Historia misma del ocio en la Humanidad». ¿Ironía o SOS?