Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productos¿Tiende el desarrollo legal a construir una comunidad hostil a la dignidad del ser humano?

19 de febrero de 2024 - 12min.
Antonio-Carlos Pereira Menaut es profesor honorario, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela y catedrático Jean Monnet de Derecho Constitucional de la UE (1999).
«La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social». Eso dice el artículo 10 de la Constitución española de 1978.
Pero las bases preconstitucionales tienen hoy mala salud, advierte Antonio-Carlos Pereira Menaut, porque la tecnología, la economía y la cultura actuales no son su caldo de cultivo ideal. «Más que fallar las constituciones (que también fallan), fallan los fundamentos de los fundamentos», y eso es lo que estudia Pereira Menaut en La sociedad del delirio (Rialp, 2023).
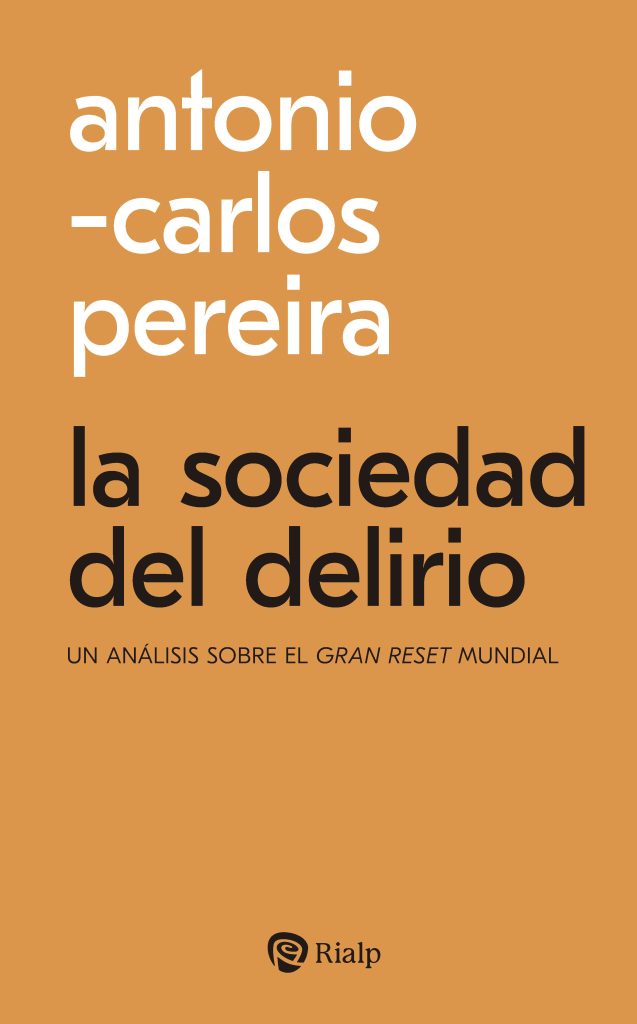
Este catedrático de Derecho Constitucional advierte, en el desarrollo legal, una tendencia a construir una sociedad delirante, hostil a la dignidad del ser humano y a toda creencia, que contradice el acuerdo previo defendido por la Constitución. ¿Se trata de una crisis sin precedentes? ¿A dónde nos conduce, si es realmente así?, se pregunta en su ensayo y comenta en este artículo.
Si ni las más venerables y probadas constituciones (la inglesa y la americana) escapan a las turbulencias, es que aquí pasa algo, y algo más profundo que el derecho y la política, disciplinas que, por definición, no se bastan a sí mismas. Releemos la Declaración de Independencia norteamericana y el artículo 10.1 de la Constitución española y vemos unas claras bases sociales, culturales y éticas de carácter prejurídico y prepolítico. Ello es lógico, pues la ley puede fundamentar las obligaciones inferiores a ella pero no la obligación de ser ella obedecida porque nadie puede elevarse en el aire tirando de los cordones de sus propios zapatos. Aquellas bases preconstitucionales tienen hoy mala salud porque la tecnología, la economía y la cultura actuales no son su caldo de cultivo ideal. Más que fallar las constituciones (que también fallan), fallan los fundamentos de los fundamentos y eso es lo que hemos de estudiar.
El propósito de mi libro La sociedad del delirio (Rialp, 2023) es intentar componer el rompecabezas de lo que hoy nos sucede, y ello de la forma más clara y breve que sea posible, sin partir de ninguna teoría y observando con el mero sentido común lo que vemos a diario. El lector soberano dirá si se ha conseguido.
No hace falta ser particularmente perspicaz ni particularmente pesimista para percibir que estamos en una seria crisis. Lo que hay que hacer, por tanto, es intentar discernir sus causas y los rasgos que la hacen tan especial.
Recientemente, una niña de menos de diez años a la que ofrecí una golosina, me respondió: «No, gracias, soy healthy». Por un momento temí que me preguntara si pago mis impuestos.
Sin cesar nos ofrecen en internet ansiolíticos para perros y gatos (innecesario decir que son parte de la familia).
En pocos decenios hemos pasado de La sociedad de la nieve a la epidemia de suicidios y la expansión de la eutanasia; de sobrevivir en los Andes durante 72 días a pedir bajas laborales porque ir a trabajar nos produce ansiedad.
Además de ser importante esta crisis (lo que no es nuevo), es distinta, lo que dificulta captar su radicalidad. Parte de la dificultad se debe a que las causas no son solo religiosas o morales, aunque también (alejamiento de Dios, inmoralidades generalizadas); tal vez algunas ni siquiera son deliberadas. Algunas están ya en las estructuras de nuestras vidas ordinarias, como la debilidad de las relaciones horizontales (entre personas) frente a las crecientes relaciones verticales (de las personas con el Estado). Como no siempre se trata de cosas necesariamente malas, es fácil que nadie las combata, desde la velocidad del cambio, el desarraigo resultante de la competitividad, los desplazamientos y los modernos puestos de trabajo, la inundación de información de todo género, la dispersión de la atención, la tecnificación y racionalización de todo, la IA, las habilidades que poco a poco perdemos con el perfeccionamiento de las máquinas…
Poco tiene en común esta crisis con el final del Imperio Romano. Tampoco estamos volviendo al paganismo porque no estamos volviendo a nada: el paganismo quedaría del mismo lado del parteaguas que el cristianismo. Estamos cortando, y muy rápido, con todo lo clásico, lo cual no sucedió en absoluto al caer Roma. En realidad, Roma nunca murió; ha estado viva, de alguna manera, casi hasta hoy.
Los aspectos que hacen a esta crisis diferente son heterogéneos y son muchos más en número que en cualquier otra crisis anterior. Son imposibles de listar: el «bebé medicamento», el vientre de alquiler, el transhumanismo, los cerebros humanos conectados, la globalización descarrilada, el predominio de lo virtual sobre lo real; masas ya apreciables de personas subvencionadas que nunca trabajarán establemente ni formarán una familia, las calles casi sin niños —en particular, sin niños con síndrome de Down— y casi nadie con defectos físicos mayores; en breve, niños sin hermanos, tíos ni primos…
Algunos de los problemas actuales son ya bastante conocidos: descomposición social, control capilar, vigilancia universal, pocas y no muy fuertes relaciones interpersonales… En una parroquia vi un anuncio de un novedoso Centro de Escucha con un número de teléfono: si no tienes quien te escuche, llama a este número. ¿Quién creería eso en España hace 25 años? Muchas y graves crisis ha habido en la historia pero todas tenían dimensiones humanas: esta, no; esta viene acompañada por un cambio antropológico antes literalmente inimaginable. La niña healthy no se atiborraba de chucherías a espaldas de sus padres, no hacía travesuras y no daba de comer a sus muñecos.
De tal calibre es esta mutación antropológica que tendencialmente apunta hacia el posthumanismo, el transhumanismo y, aun más, la «post-mundanidad». Como siempre, hay cosas buenas y malas pero ya es una sociedad post-sentido común, post-Dios, post-hombre y pronto post-mundo. ¿Realmente post-mundo? Tendencialmente, sí, pues estamos en guerra con la imperfección (de ahí el neo-puritanismo), el azar, la realidad, la biología, la naturaleza humana. Es un proceso de des-materialización, desencarnación y des-corporalización (la envidia de los gnósticos) nuevo en la historia.
¿Cómo no va a repercutir todo ello en el derecho y en la constitución? La pretensión de que «la ley es para cumplirla» ha generado un legalismo sumiso. Los españoles fieros e ingobernables son historia, aunque, por otro lado, sean mucho más eficientes, mejores profesionales y vivan muchos más años. En cuanto a la pretensión de que una constitución, por buena que sea —la de 1978 no es mala— genere una ética cívica que haga superflua la moralidad pública anterior, la realidad habla hoy por sí sola. Otro intento de levantarnos tirando de los cordones de los zapatos: una norma, incluso la Constitución, puede ordenar aquello que sea inferior a ella; no lo que sea superior o más profundo.
Es innecesario recordar que hoy nos beneficiamos de muchos progresos que mejoran la calidad de vida de las personas mayores, o reducen la pobreza, o aumentan la seguridad alimentaria. Las mujeres acceden a todas las esferas de la vida pública. Tenemos más educación, más información y podemos viajar fácilmente por todo el mundo. Pero por importante que eso sea, por mucho que eso mejore, los suicidios y las enfermedades nerviosas y mentales podrían seguir aumentando. Y de momento no se columbra un final de túnel en esas tendencias, que no parece que vayan a ralentizarse por el hecho de que mañana haya un nuevo acelerador de partículas o nuestras mentes puedan ser leídas por Neuralink.
Decíamos que la lista de aspectos que resultan poco humanos o incluso «deshumanos», deshumanizadores, sería muy larga porque a veces parecen cosas triviales (hacer gestiones por internet, usar coches y electrodomésticos cada vez más autónomos) pasadas del sano punto medio. O bien se trata de regulaciones originalmente buenas, pero con el tiempo descarriladas (cuidar de los animales, consultar expertos). En las Navidades pasadas circuló en una red social un establo de un belén completamente vacío; solo paredes y techo porque todos los elementos belenísticos tradicionales infringían alguna regulación europea o estatal o eran políticamente incorrectos (madera no sostenible, exhibición de animales, rey negro, riesgo de incendiarse la paja del pesebre). Aparte de las exageraciones del humor en las redes sociales, la imagen ilustraba cómo el exceso de regulaciones, aun nacidas con la buena intención de mejorar la seguridad, tendencialmente acabará secando costumbres, folklore, raíces, familia, ética, estética, tipos humanos, sentido común… Esto ya lo vieron Max Weber y otros: el viento desolado de la tecnificación y la burocratización tendería a arrasar todo aunque trajera otras cosas buenas, generalmente en el terreno de la eficiencia.
Hemos llegado, así, a una «sociedad mala de personas buenas», una sociedad insana pero con un caos de virtudes, con mucha gente buena, agradecida, amable y cumplidora pero crédula, obediente, carente de sentido común, de espíritu crítico y de ciertas virtudes-clave, en primer lugar, las prudenciales. Los factores deshumanizadores son hoy tantos y han calado tanto en la gente que para volver (en realidad, ya no sería volver) a una sociedad básicamente cristiana, o simplemente pagana, como la del discurso de Pablo de Tarso en el Areópago, hay mucho que reponer (en realidad, ya no sería reponer). Como la crisis es antropológica, no se trata de que hayan desaparecido ciertas prácticas y visiones cristianas sino también la base humana, el hombre que profesaba eso. De no generarse unos modelos nuevos de excelencia humana habrá que reutilizar los anteriores —el hombre kalos kai agathos, el caballero, el gentleman—. Habrá quedesconfiar de todo poder, y cuanto más elevado, más; hacerse las cosas por sí mismo y con las propias manos; fiarse del hombre medio más que de los expertos y así sucesivamente. En este mundo nuestro que no se ha vuelto radicalmente malo —aparte de que no hay otro— habrá que formar hijos (y, sobre todo, hijas) que, sin salir de estas aguas, sean capaces de navegar en una cultura distinta y más adversa al cristianismo y al mero humanismo que la grecorromana porque ahora no están Platón, Aristóteles ni Séneca ni se les espera.
Si Dios no existe, todo está permitido, advertía el pesimista Dostoievski. Por tanto, una sociedad sin Dios, o post-Dios, sería más libre.
Con la perspectiva que tenemos hoy, tras decenios de la «muerte de Dios», ¿se ha cumplido eso? Nunca ha habido tantos deberes, mandatos, regulaciones, vigilancias y prohibiciones. Cada día son menos las cosas que uno puede hacer como buenamente desee, sin seguir ninguna ley, protocolo, soft law o nudging. Los que se felicitaron de la desaparición de Dios de la escena social y la subsiguiente caída de frenos morales, no pensaron que también caían los frenos morales de los poderosos. Sin timor Domini ni derecho natural, al poderoso nada lo frena: si Dios no existe todo está permitido… El individuo medio está poco considerado ahora. La obediencia no está nada de moda, pero acercando la lupa resulta que según en qué materias. En religión, familia, vestimenta, sexo o educación, no hay normas; en el resto, incluso la Generación Z se somete de grado y repite acríticamente que la ley es la ley y que hay que pagar los impuestos. La real o supuesta muerte de Dios no parece haber producido ciudadanos libres y capaces de autogobernarse.
En efecto, a juzgar por las políticas que siguen y los controles que implantan, los gobiernos, los expertos y las organizaciones internacionales nos consideran malos, egoístas y tan torpes que no se nos puede confiar ni el gobierno de la tribu (o sea, la democracia) ni la crianza de nuestros hijos aunque para esto ya nos haya equipado la madre naturaleza. Las actuales negaciones o atenuaciones de la responsabilidad, aunque a menudo bienintencionadas, son también negaciones o atenuaciones de nuestra libertad. Y ello en cualquier terreno: el control previo de los presupuestos nacionales por la Unión Europea nos impide hacerlos y ejecutarlos como nos parezca, aunque sea mal, y asumir luego las consecuencias. Tienen una visión de tipo hobbesiano de la sociedad, a la que no se puede dejar libre. Hay que encorsetarla con un exoesqueleto y guiarla hacia la sustentabilidad, el control de deuda y déficit, la nueva dieta o la lucha contra la desinformación según la entienden los poderosos. No pocos estudiantes, si se les pregunta, recitan la visión oficial y dicen que somos peores que lo que somos: el hombre, lobo para el hombre, aunque nunca les pase nada ni necesiten escudo y armadura para salir a la calle. Siendo unos privilegiados en comparación con otras generaciones, parecen sentirse en continuo peligro, ofendidos y amenazados en general, por el machismo, el cambio climático, la incertidumbre del futuro, la incomprensión…
Según un dicho danés, «toda profecía es arriesgada, y más sobre el futuro». Del futuro decía C.S. Lewis que no sabía nada; ni siquiera si habría futuro. El maestro Leonardo Polo (1926-2013) afirmaba que estamos en una época de pesimismo como nunca antes. Otros hablan del «Estado de Malestar», una sociedad del malestar y del cansancio.
El pesimismo es poco recomendable pero aquí no se trata de defenderlo contra el optimismo, ni al revés, sino de conocer, en lo posible, la realidad, que es la que es. Las reseñas de La sociedad del delirio aparecidas hasta ahora son más bien positivas (Aceprensa, Position Papers, Religión Confidencial, Tertulia Abierta y alguna más). Con todo, algunos amigos me han criticado por pesimista. Toda crítica es de agradecer pero generalmente, son lectores que ven el futuro con una confianza genérica o mainstream: el próximo acelerador de partículas, los viajes espaciales, la IA, la gobernación mundial, la curación de enfermedades y muchos adelantos; hasta la capacidad de la tecnología de arreglar los problemas que ella misma va generando. No se muestran tan optimistas respecto de la salud mental, las familias, los empleos, los suicidios, la decreciente libertad y participación política… No parecen confiar demasiado en el hombre corriente: sin los que mandan y los expertos, el hombre y la sociedad, en un mundo tan complejo, irán mal. Aquí sugerimos lo contrario: confianza en el hombre pero no en la tecnología ni la economía capitalista-financiera, cuyas dinámicas propias no van a dejarse embridar fácilmente por ningún planteamiento humanista. Que el desarrollo tecnológico continuará, no hay duda; que eso resuelva los serios problemas actuales, es otra cuestión; incluso podría agravarlos aunque haya parches y mejoras parciales. Que todo avance tecnológico sea un progreso humano, como hasta hace poco dábamos por supuesto, ya no está claro. ¿Quién da por supuesto hoy que sus hijos vivirán mejor que él? «El futuro ya no es lo que era» suministra materia para una tesis doctoral. El número de quienes están tomando conciencia de la magnitud de esta crisis no es grande pero no cesa de crecer.
Que la naturaleza humana está bien hecha lo está demostrando su resistencia al bombardeo tecnológico y cultural que no cesa. Si preparamos a nuestros hijos para navegar en la tormenta, el resto lo hará la vida misma: vista la poca afición del wokismo (y no sólo de él) a reproducirse, inevitablemente quienes dentro de 50 años pisen estas tierras serán, en un buen porcentaje, descendientes de los que hoy tenemos una familia numerosa.
La historia de la sociedad del delirio también terminará en eucatástrofe, como quería Tolkien que terminen todas las historias.
Foto: CC Wikimedia Commons.