Cortemos rápidamente la polémica: tanto si crees que Kissinger debería estar en prisión por crímenes de guerra, como si crees que debería ser el futuro Secretario de Estado, reza para que —entre rejas o en un despacho— siga escribiendo libros. Hay pocas personas con su bagaje intelectual, su experiencia política directa y sus contactos y acceso a las altas esferas internacionales. Es respetado y habla habitualmente con los líderes de las dos grandes potencias, Estados Unidos y China.
Tiene más recuerdos directos, más información y más perspectiva que cualquiera de nosotros, gracias a su posición; tiene más capacidad de análisis por su mente estudiosa y entrenada. Hay que tenerlo en cuenta.
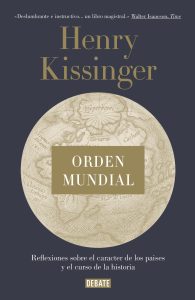
En su libro, Orden Mundial, realiza un recorrido parecido a sus anteriores obras: explica unos hechos históricos (de manera clara y esencial) que sirven para fundamentar una historia de las ideas. En este caso, el gran concepto tratado es el de «orden internacional», es decir, cómo se estructuran las relaciones de guerra y paz entre naciones. Según Kissinger, todo orden está basado en dos factores, poder y legitimidad, que deben mantenerse en equilibrio para no generar conflicto. Un estado que base todas sus acciones en el poder, por ejemplo, invadiendo países sin más justificación que sus propios intereses, será visto con recelo por otros estados, que se aliaran en su contra para evitar ser los siguientes. Por otro lado, un país con mucha legitimidad por sus actitudes coherentes o respetuosas con derechos universales, pero sin un ejército lo suficientemente fuerte para defenderse, puede generar más simpatías, pero no será capaz de garantizar su propia supervivencia. Los casos que acabo de poner son muy básicos, pero hay dos situaciones actuales que responden a estos fallos de equilibrio entre legitimidad y poder: Asia Oriental y Europa. En el caso asiático, donde la mayoría de países están en ascenso y han consolidado una fuerte identidad nacional, el orden regional se basa —cada vez más— en estados que no paran de aumentar su presupuesto militar con el objetivo de «contener» la influencia de otros países. Busquen en Internet «conflicto del Mar del Sur de China» y verán de qué les hablo. Japón y Corea del Sur se arman para contrarrestar a Corea del Norte (y en parte a China); Vietnam, Singapur y Taiwan aumentan sus efectivos navales para oponerse a Pekín; Estados Unidos mantiene buques en la zona y los va moviendo, como piezas de ajedrez, según como percibe la situación. Este orden se mantiene en base al miedo a los cañones de los rivales, pero no está basado —y aquí radica el problema— en un acuerdo o en ciertos intereses comunes de los distintos estados implicados. La situación no es nueva y las comparaciones con el «equilibrio de poder» de la Europa previa a la Primera Guerra Mundial son habituales. Si la estabilidad se basa en la pura tensión militar y no hay otros canales de comunicación o comprensión, una fricción o un error menor pueden ser el inicio de una situación de conflicto.
El caso opuesto es el de Europa, con un exceso de confianza en la legitimidad —sistema democrático, derechos humanos— basada, en buena parte, en el acomodo al poder que le otorga su alianza atlántica con Estados Unidos.
Europa se enorgullece de llevar la voz y la flor, pero pide a otro que lleve la porra, y —por consiguiente— que la defienda del resto del mundo.
Para Kissinger, la actitud europea (y sus múltiples crisis actuales) quizá no son un camino a la desaparición, ya que Europa contará con la protección de EEUU o podría buscar otra potencia que la acogiera —Rusia, China—, pero sí que es una postura que conduce directamente a la irrelevancia mundial. Europa puede estar cargada de razones (esto daría para otro artículo), pero siempre habrá quien no las atienda o las quiera destruir. Sin poder, las ideas no pueden pervivir por sí solas. Y, por muy buenos que sean tus valores, si otros tienen mucho más poder también tendrán más capacidad para aplicar los suyos, aunque sean los malos. Tener ideas sin garrote es síntoma de inocencia, parálisis o hipocresía política.
Los casos de Asia y Europa son interesantes, pero las dos potencias dominantes, China y Estados Unidos, tienen la particularidad de sentirse cargados de legitimidad y, a la vez, tener un inmenso poder para aplicarla. China se siente única por motivos históricos; Estados Unidos se siente excepcional por motivos morales. Ambos países generan recelo y, seguramente, se ven a sí mismos bastante mejor de lo que los ven los demás (esa fina línea entre la prepotencia y la confianza, a la que toda superpotencia debe acercarse para justificar su posición). Aunque Kissinger no lo reconoce directamente, siente admiración por estas dos potencias —ya decía Orwell que el principal pecado de los «realistas» es su fascinación, a veces morbosa, por el poder—. Estados Unidos, desde su fundación por puritanos en busca de la tierra prometida, ha creído tener la misión de llevar la democracia y las libertades al resto del mundo. Mientras la vieja Europa se movía en base al «egoísmo» proclamado por Richelieu, Bismarck y el Tratado de Westfalia, los Estados Unidos tenían «principios» y un «destino» que cumplir. Kissinger, como buen historiador, sabe que con los mitos sólo se convive y, de manera sutilmente resignada, dice que toda política exterior de Estados Unidos debe contener una cierta dosis de «idealismo». Las cantidades pueden ser moderadas —pone el ejemplo de Theodor Roosevelt o de Richard Nixon— o se puede morir de sobredosis, como en el caso de la Sociedad de Naciones de Wilson o de la reciente guerra estadounidense en Iraq. A veces, lo que catalogamos fácilmente como «hipocresía» (como en el caso de la invasión iraquí) es más bien «tradición» y, en el fondo, tildarla de hipócrita es caer de nuevo en la trampa idealista de juzgar únicamente las relaciones internacionales en base a la moral, dejando de lado la geografía y la historia. Quizá los estadounidenses que condenaban la «hipócrita» invasión de Iraq y los que la iniciaron para extender la democracia en Oriente Medio tengan más en común de lo que creen. Para Kissinger, esa tradición puramente «idealista» ha sido el error americano.
Al final, la clave de un orden mundial estable es encontrar ese denominador común entre el idealismo de Estados Unidos y el orgullo histórico chino,
que genere unas bases para resolver los conflictos en la época de las armas nucleares y los ciberataques. La relación entre estas dos potencias es el gran tema del siglo XXI. Aun así, pese a sus diferencias, ambas reconocen el estado como la unidad básica y, con sus más y sus menos, tratan como legítimos al resto de países. Respetan, en general, que la política interna de cada nación es un asunto propio, lo que no significa que no presionen o intervengan para cambiar ciertos casos particulares. El problema es que esta visión de pluralismo mínimo choca con doctrinas de orden mundial único como las de, según Kissinger, el yihadismo sunnita o el estado de Irán. En ambos casos, la política interior islámica debe ser impuesta a todo el resto de naciones, que —al final— serán una. Es una ruptura en el principio de que la política interior y exterior son esferas separadas y, para Kissinger, tiene antecedentes siniestros en la Revolución Francesa o el comunismo internacionalista. De aquí la diferencia esencial entre una potencia agresiva —en buena parte por condena geográfica— como Rusia, pero que no busca con sus acciones una dominación global, a los planes —irónicamente napoleónicos— del Estado Islámico.
Hacia el final del libro, Kissinger plantea un tema muy interesante: en la era de Twitter, ¿pueden existir los estadistas?
La necesidad inmediata de las redes sociales somete a los políticos a una «inseguridad crónica y una autoafirmación insistente». Como todo suceso requiere una respuesta instantánea en Facebook para satisfacer a la opinión pública, esta mentalidad puede extenderse a las prácticas en política exterior, con consecuencias fatales. La distinción básica entre «información», el dato puro, la droga instantánea digital, y el «conocimiento», el dato contextualizado, analizado, que requiere tiempo, se rompe a favor del primero. La transparencia y lo inmediato hace que los que toman decisiones tengan cada vez menos tiempo para estar solos, para pensar, para leer libros. Los mapas y los ensayos históricos, los clásicos, la introspección, son los que elevan la información y el conocimiento a nivel de sabiduría, el único estado posible en el que tomar decisiones inevitables a problemas nunca planteados. Twitter no necesita sabios, pero sí los necesita el mundo abismal de las armas nucleares, los ciberataques, la robótica o el terrorismo global. En los agradecimientos, Kissinger confiesa que no sabía casi nada de cómo nos afecta la digitalización, y da las gracias a Eric Schmidt, antiguo director ejecutivo de Google, por informarle sobre estos temas. No creo que el escepticismo digital del final del libro sea casualidad. Recuerda que Kissinger sabe más que tú.





