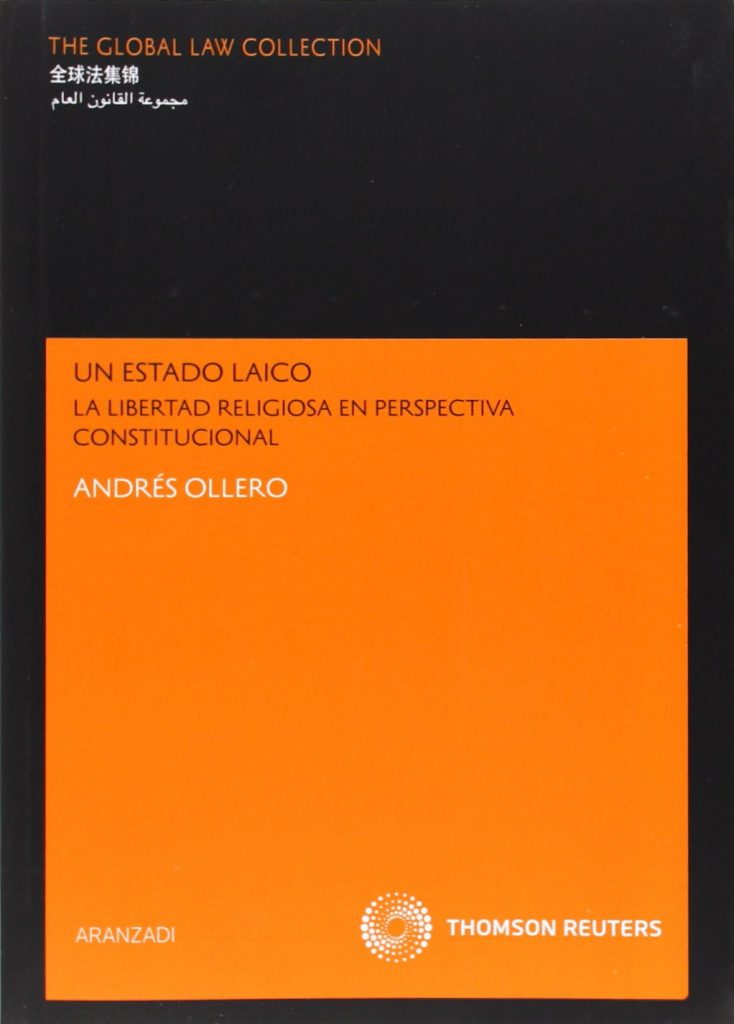Han pasado cuatro años desde que me ocupé por vez primera de esta cuestión pero, como era previsible, lejos de perder actualidad me ha exigido un notable esfuerzo de puesta al día. Problemas ya abordados han seguido complicándose, hasta justificar la entrada en juego del Tribunal Constitucional, como ha ocurrido con la situación de los profesores de religión. Han saltado a la escena otros novedosos, como los suscitados por la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que han reactivado de rebote el ya viejo debate sobre el estatuto jurídico de la objeción de conciencia. Cuestiones sorprendentemente pacíficas parecen comenzar a enconarse, a juzgar por algún que otro conflicto sobre la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos. Nada tiene de extraño que todo ello se haya traducido en un libro casi nuevo.
Las urgencias suscitadas por un esforzado empeño de mantener la continuidad de la revista, tras la dolorosa pérdida de don Antonio Fontán, me han llevado a preferir la autorrecensión, género para mí novedoso, que un aplazamiento que afectaría a la actualidad de la obra. Puesto a elegir unas páginas, me quedo con algunas de las que abordan con mayor profundidad «el azaroso alcance constitucional de la objeción de conciencia».
No en vano, ya en el debate constituyente, se plantearon enmiendas que proponían añadir al artículo 16 un epígrafe cuarto, destinado a reconocer de modo específico tal derecho (para las citas de detalle, remito en este y otros pasajes al libro). Se adelantaba así a lo previsto en el ámbito europeo por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, que —en lo relativo a la ya aludida «Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión»— vincula a ella «el derecho a la objeción de conciencia», cuyos efectos se producirán «de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio». No ha dejado de señalarse que el calificativo de laico resultará para un Estado más o menos merecido según cómo afronte esta cuestión, y con ella qué tipo de razones tiende a aducir para limitar el ejercicio de la libertad religiosa.
El Tribunal Constitucional español encontró ya en 1982 ocasión de aclarar que «la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español» y que la intervención del legislador, prevista en el artículo 30.2, sería precisa «no para reconocer» el derecho sino sólo para «regular» su «aplicabilidad y eficacia».
Tres años más tarde, en plena polémica sobre la despenalización del delito de aborto en determinados supuestos, tranquilizará de nuevo a quienes echan de menos un expreso tratamiento legal de la cuestión en tan delicado ámbito. Recuerda que «la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales».
Menos terminante sin embargo parece mostrarse, casi un decenio después, ante el intento de un pacifista de extender su objeción de conciencia no ya al servicio militar sino también a la prestación social sustitutoria. Señalará en 1994 que «el derecho a la libertad ideológica reconocido en el artículo 16 CE no resulta suficiente para eximir a los ciudadanos por motivos de conciencia del cumplimiento de deberes legalmente establecidos». La exención del servicio militar derivaría más bien de que la Constitución en su artículo 30.2 expresamente ha reconocido el derecho a la objeción de conciencia, referido únicamente al servicio militar y cuyo ejercicio supone el nacimiento del deber de cumplir la prestación social sustitutoria.
Resultaría disparatado descontextualizar la frase «el derecho a la objeción de conciencia, referido únicamente al servicio militar» y pretender derivar de ello que respecto a cualquier otro mandato legal sólo cabría ejercerla cuando el legislador tolerantemente lo conceda. No sería admisible un efecto suspensivo del derecho de objeción derivable de la mera omisión legislativa.
Tan fuera de lugar como una relativización de la vinculación jurídica, que la supeditara de modo general a la conciencia de cada cual, resulta el imperativo la ley es la ley, característico de un positivismo ideológico respecto al que han marcado distancias los positivistas más consecuentes.
Lo contrario supondría reducir la posibilidad de objetar a una solicitud de benévola tolerancia, más relacionada con la gracia que con la justicia. La objeción es un derecho y por tanto exigencia de justicia y no aleatorio fruto de una tolerancia que da, o no, a cada cual lo que en realidad no es suyo. En cualquier caso, si aceptamos que no hay derechos ilimitados —tampoco, desde luego, el de objetar en conciencia—, resultará inevitable una ponderación de ese imperativo de la conciencia con otras exigencias derivadas del interés común.
Tal ponderación podrá llevarse a cabo en el ámbito legislativo, protagonista obligado del desarrollo de los derechos constitucionales respetando siempre su contenido esencial. El debate sobre si en este caso nos hallamos o no ante un derecho fundamental ha cobrado aires bizantinos. Incluso las sentencias menos magnánimas lo han reconocido como «un derecho constitucionalmente reconocido», al que se «otorga la protección del recurso de amparo», lo que le equipara, a los solos efectos de dicho recurso en su tratamiento jurídico constitucional, con ese núcleo especialmente protegido que son los derechos fundamentales. En consecuencia, incluso para el servicio militar, la expresión «la Ley regulará» del art. 30.2 no significará sino «la necesidad de la interpositio legislatoris, no para reconocer, sino, como las propias palabras indican, para “regular” el derecho en términos que permitan su plena aplicabilidad y eficacia».
Ya había quedado establecido que «el derecho del objetor no está por entero subordinado a la actuación del legislador». Como cualquier otro derecho constitucional, su aplicabilidad inmediata no tiene más excepciones que aquellos casos en que así lo imponga la Constitución o en que la naturaleza misma de la norma impida considerarla inmediatamente aplicable, «supuestos que no se dan en la objeción de conciencia». Precisamente porque se opera con reserva de configuración legal, el mandato constitucional tiene, hasta que la regulación tenga lugar, «un con- tenido mínimo que ha de ser protegido, ya que de otro modo se produciría la negación radical de un derecho que goza de la máxima protección constitucional». Al tratarse del derecho a una exención de norma general, a un deber constitucional, como es de la defensa de España, se lo caracteriza como «derecho constitucional autónomo, pero no fundamental».
No resultará nada fácil en todo caso esa ponderación por vía legal; a nadie debe extrañar en consecuencia la penuria legislativa al respecto. Más que a resistencia legalista al reconocimiento de tal derecho, se debe sin duda a que su contenido consiste en una excepción. No resulta fácilmente pronosticable la variedad casuística de solicitudes de excepción que una norma podría generar. Será, por tanto, el juez quien más frecuentemente se vea obligado a abordar en primera instancia la cuestión. De su trabajo jurisprudencial será más fácil derivar luego criterios susceptibles de verse plasmados en textos legales. Nada ha impedido, sin embargo, que ante problemas fácilmente previsibles de su ejercicio respecto al servicio militar, haya sido el mismo texto constitucional el que se adelantara a llevar a cabo la inevitable ponderación. Resultado de ella es una obligada prestación sustitutoria, exigida por el interés de la comunidad, que en consecuencia no podrá ser reiterativamente objetable.
Pretender derivar de ello la existencia de un cambio en la jurisprudencia constitucional resultaría una conclusión precipitada, dado lo variopinto de los amparos.
El ya citado dictamen de 1985, con aire ocasional e impreciso, no cabe considerarlo como excepcional, sino como una manifestación específica de una regla que podría extenderse a otros supuestos.
Así lo entiende un ex presidente del Tribunal, para el cual en esta línea parece moverse una jurisprudencia constitucional reciente más sensible a proteger decisiones personales asumidas en función de las propias convicciones ideológicas o religiosas. Hasta el punto de que de ellas puede derivarse que «el derecho que asiste al creyente de creer y de conducirse personalmente conforme a sus convicciones no está sometido a más límites que los que le imponen el respeto a los derechos fundamentales ajenos y a otros bienes jurídicos protegidos constitucionalmente», lo que llegaría incluso a afectar también al ámbito del contrato de trabajo.
La rotundidad de una ocasional «enfática doctrina» de aire restrictivo no implicaría pues una negación radical de la libertad de conciencia, sino que los ciudadanos podrían plantear objeciones frente a deberes infraconstitucionales, solventándose la situación mediante la obligada ponderación, partiendo siempre de la existencia de un imperativo moral serio.
Asunto de interés es qué haya de entenderse por «convicciones», ya que a la hora de prohibir imponerlas a otros o escudarse en ellas, parecen serlas sólo las de los creyentes.
Ilustrativa resulta la situación planteada cuando una entidad bancaria pretendió exigir a un representante sindical datos sobre sus afiliados. Suscribiendo inconscientemente el aludido concepto maniqueo de convicciones, argumentaba que el «objeto principal del artículo 16.2 son las creencias íntimas sobre los hechos sobrenaturales y el último destino del ser humano y tiene por finalidad garantizar la libertad de convicción de los individuos». En consecuencia, la inquisición sobre la pertenencia de un trabajador a determinado sindicato sería dato terreno sustraído al sigilo constitucional. Para el Tribunal, que no comparte tan estrecho plantea- miento, «no puede abrigarse duda alguna de que la afiliación a un sindicato es una opción ideológica protegida por el artículo 16 de la CE», lo que ayuda a recordar que todos, creyentes o agnósticos, tenemos unas u otras convicciones.
Lo mismo ha de resultar válido en contexto opuesto: sin perjuicio de que en el fuero interno las religiones puedan —o incluso deban— llegar a ser para el creyente algo más que una ideología, resulta indudable que en el ámbito público no deben verse peor tratadas que cualquiera de ellas. La Constitución española al emparejar «libertad ideológica, religiosa y de culto», cierra el paso a la dicotomía laicista, que pretende remitir a lo privado la religión y el culto, reservan- do el escenario público sólo para un contraste entre ideologías libres de toda sospecha. Nada más ajeno a la laicidad que imponer el laicismo como obligada religión civil.