«Cavila sobre la agonía de las rosas. Mira en el césped los granos de café de Concepta […] Estas cosas ya no te apasionan. Ahora tu única pasión son las «cantinas»: la débil reliquia de una pasión por la vida vuelta veneno, que no es sólo veneno enteramente, y que se ha convertido en tu alimento diario, cuando en la taberna…». El delirio de un borracho gira en una espiral de cuatrocientas páginas vertiginosas de dolor, podredumbre y descubrimiento, el motor poético desbordado de perdición. Bajo el volcán (Tusquets) es, para muchos amantes de la literatura, una de las mejores novelas del siglo XX. Bajo el volcán es, para todos los amantes del morbo metaliterario, una de las biblias del malditismo.
Su autor, Malcom Lowry (1909-1957), se entregó desde la infancia a la causa de la autodestrucción… que finalmente alcanzó con una turbia muerte de alcohol y barbitúricos. Todo un logro. La ruina de un ser humano. El 28 de julio se cumplen los cien años de su nacimiento en Chesire (Gran Bretaña). Los devotos del malditismo se aprestan a refocilarse con el recuerdo de sus proezas con el tequila y el mezcal; los expertos en literatura preparan nuevos textos que aclaren el misterio de una obra raquítica de la que surge como una exhalación Bajo el volcán, la prodigiosa peripecia del cónsul inglés Geoffrey Firmin en un México que el alcohol convierte en escenario dantesco.
Para los primeros, el centenario quizá pase más desapercibido. La actualidad manda, y la nómina de malditos devorados por su leyenda nunca deja de crecer. En España aún están calientes las brasas en las que se consumió Antonio Vega, uno de los músicos más valiosos que ha dado nuestro país en los últimos años… y mito de la toxicomanía. Fuera hipocresía: reconozcamos que entre los admiradores de su enorme talento siempre aparecía el tipo que no disimulaba su emoción por haberlo visto «realmente mal» en un concierto que, con «suerte», sería el último y adquiriría un valor incalculable en el mercado fetichista. Ni hablar del «fenómeno Michael Jackson», con una oscura autopsia -el misterio es un ingrediente extra fundamental: los detalles de la muerte de Lowry, por ejemplo, tampoco están aún claros- que promete muchos millones de dólares. A estos espectadores del malditismo se les podría englobar, como poco, en el viejo proverbio oriental: «Cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo».
Entre los segundos, los que prefieren mirar más allá, aparece la monumental biografía Perseguido por los demonios. Vida de Malcom Lowry, de Gordon Bowker, editado por el Fondo de Cultura Económica. Quizá para desmarcarse de aquella legión de devoradores del morbo, su autor explica en la introducción las razones de su minuciosa labor investigadora :«Lowry es el inventor de la ficción más compleja y terminante de la época moderna, y su vida, en ocasiones, parece el invento ficticio más complejo y terminante de todos».
Lowry cuenta en uno de sus primeros relatos, de claro carácter autobiográfico, cómo su padre, estricto metodista, mostró en público el desprecio que sentía por un abogado que «carecía de autodisciplina». El pequeño Malcolm, disimulando su propio desprecio, se dice: «No sabía que, en secreto, había decidido convertirme en borracho cuando fuera mayor».
Y, pese a -o quizás debido a- su convencional educación británica, paso por Cambridge incluido, Malcolm cumplió sobradamente su vocación. Toda su vida, desde los viajes iniciáticos por Oriente hasta los dos desastrosos matrimonios, fueron un mero telón de fondo para sus borracheras. Incluso su raquítica carrera literaria: sólo terminó dos novelas, Ultramarina y la obra maestra Bajo el volcán, y esta última, como él mismo reconoce en el prólogo a la edición francesa, es la consecuencia natural de su gran afición: «Quizá lo honesto sería confesarte que la idea cara a mi corazón fue la de hacer, en su género, una especie de obra de pionero, y escribir al fin la auténtica historia de un borracho».
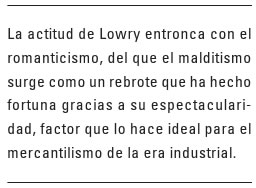
Con la perfecta fusión de vida y obra en el yunque de la disipación, Lowry quiere encarnar el modelo de una raza, el malditismo, en cuya tradición se enmarca explícitamente. Otro de sus biógrafos, Ronald Binns, recuerda un relato de Lowry en el que su alter ego Sigbjorn Wilderness aparece como un escritor americano que deambula por los apartamentos en los que Keats murió de tuberculosis y recuerda un similar peregrinaje por la casa de Poe. Ambos poetas, dice Binns, «interpretan en la mente de Wilderness el papel de escritores que habían tenido la buena fortuna de su propia desgracia y el privilegio de experimentar su propio sufrimiento ingenuamente».
En realidad, la actitud de Lowry entronca con el romanticismo, del que el malditismo surge como un rebrote que ha hecho fortuna gracias a su espectacularidad, factor que lo hace ideal para el mercantilismo de la era industrial. Surgido a finales del siglo XVIII como una exaltación del individuo y de las fuerzas de la imaginación y el genio, el romanticismo llega a su esplendor con Napoleón y, en consecuencia, sufre su primer ocaso con el Congreso de Viena y el posterior advenimiento del realismo y la industrialización. Pero su semilla permanece enterrada, presta a romper el suelo del convencionalismo y el predomino de la razón.
Aún en pleno siglo XIX vuelve a surgir bajo la forma del malditismo, que se centra en uno de los postulados de su matriz: el conflicto entre la sociedad y el artista. Además, adquiere el ropaje formal de la bohemia, el estilo de vida cuidadosamente desordenado y medidamente inconformista de los artistas del París de mitad del XIX que Henri Murger retrató en la novela Escenas de la vida bohemia.
Lo que empezó como una moda de unos cuantos individuos, «los malditos», derivó pronto en la abstracción, hasta generar un movimiento, e lmalditismo, con todo un programa de vida. En definitiva un «ismo» más de los surgidos del vacío de valores que provocó lo que el historiador Gonzalo Redondo denomina la «crisis de la cultura de la modernidad». Una compleja evolución social que Chesterton, con su peculiar tino para las sentencias, resumió en una frase: «Cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa».
Más prolijo, George Steiner propone en Nostalgia del absoluto una especie de juego para revelar la paradoja de que todos estos «ismos» intentaran sustituir las religiones tradicionales con esquemas en realidad idénticos al de éstas, incluidos profetas, libros sagrados, herejías, utopías, dogmas de fe, mártires… Una aguda observación de las entrañas de la filosofía política de Marx, el psicoanálisis de Freud, la antropología de Lévi Strauss o incluso la astrología y el ocultismo, revelan una patética imagen, similar a la del crío que sale a la calle con los zapatos de su padre. Evidentemente, demasiado grandes. Enternecedor, si no se intuyera tanta angustia y un sentimiento general de prueba fallida, de que el hombre, o bien no puede desembarazarse de la religión, o bien aún no está preparado para ello.
Steiner no incluyó en su nómina de «nostálgicos» a los malditos. Pero no por falta de material: un rápido vistazo nos descubre todos los elementos de una mitología sustitutiva al uso en la crisis de la modernidad. Si el ya mencionado libro Escenas de la vida bohemia es toda una profecía, algo así como un Antiguo Testamento, los Evangelios ven la luz en 1888 con la publicación de Los poetas malditos, de Paul Verlaine, que enumera a los apóstoles de la nueva religión, esto es, sus amigos Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore, Auguste Villiers de L’Isle-Adam, además de él mismo con el sobrenombre de Pauvre Lelian.
Todos tienen en común una noción libérrima y esteticista de la existencia, antisocial y provocadora, sólo sensible a los dictados de su propio genio y con una marcada tendencia al martirio: la vida como obra de arte, primer mandamiento, exige un final no menos dramático que la autodestrucción. La utopía, la Tierra Prometida, el Absoluto, es un fulgor desmesurado, abrasador e instantánea, una luz como la que describe Joseph von Eichendorff en sus versos proféticos. Precisamente nuestro Malcolm Lowry apunta en esa dirección cuando en su Correspondencia, publicada por Tusquets, comenta que «el tiempo es una inhibición para impedir que todo suceda a la vez, como en el sueño». Con su arte y su vida, los malditos lograrán superar esa barrera para vivir la eternidad en la Tierra. La intensidad será su salvación ante la mediocre oscuridad de los tiempos.
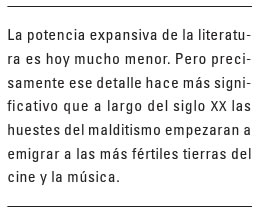
Por cierto, que Lowry difunde semejantes iluminaciones desde su grado de místico, adquirido gracias a su dominio de la gran herramienta litúrgica de los malditos: las sustancias alteradoras de la conciencia. En el prólogo de Bajo el volcán, dice: «Williams James, si no Freud, podría estarde acuerdo conmigo cuando afirmo que las agonías del borracho encuentra su más exacto paralelo en las agonías del místico que ha abusado de sus poderes». En realidad, no hace sino seguir la propuesta de Los paraísos artificiales, obra clave del que podría considerarse auténtico mesías: Charles Baudelaire.
Como apunta el poeta Roger Wolfe en su irreverente ensayo Malditismo y lentejas sin chorizo, es Baudelaire el que define con su vida y su actitud ante el arte los fundamentos básicos del malditismo: «Vivir al margen de la sociedad, recrearse ante una decadencia estética perfectamente estudiada, cultivar asuntos literarios exquisitamente putrefactos y morirse de asco con un cierto estilo premeditado». En definitiva, la encarnación del poeta maldito.
Tras él, otros malditos con pedigrí, más o menos heréticos en su originalidad, fueron actualizando el modelo. En EE.UU., Edgar Allan Poe lo dominó los primeros tiempos, Scott Fitzgerald le puso música de jazz, la generación beat lo llevó on the road… Pero también abundaron los epígonos en lugares supuestamente más vitalistas, como la Italia del movimiento Scapigliatura o la España que parte del tremendo Valle-Inclán y llega al inefable Leopoldo María Panero.
La nómina de fieles es, pues, amplia y continúa. Aunque limitada, eso sí. Estamos ante un credo exigente. Para acceder a sus arcanos hay que seguir las iluminaciones de los maestros y poseer unas condiciones estéticas mínimas. ¿O no? Desde luego, la práctica canónica exige la condición de artista o, al menos, una mínima pose. Pero ya la cadena de suicidios de adolescentes por la lectura del Werther de Goethe demostró la capacidad de penetración en la sociedad del primer romanticismo.
Cierto que la potencia expansiva de la literatura es hoy mucho menor. Pero precisamente ese detalle hace más significativo que a largo del siglo XX las huestes del malditismo empezaran a emigrar a las más fértiles tierras del cine y la música. ¿Podrían interpretarse el «Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver» de James Dean y la inmolación de Jimmy Hendrix como símbolos de una mutación con ánimos proselitistas?
Quizá sea una conclusión excesiva, fruto de la sugerencia envolvente del juego de George Steiner. Más sencillo: cambiemos proselitismo por la mezcla de narcisismo exhibicionista (evidente en todo maldito) y la demanda masiva de un producto con las características, remozadas (¿tuneadas?) del viejo Baudelaire. ¿Tenemos a los punkies, tenemos a los raperos? ¿Tenemos el aumento del consumo «recreativo» de drogas, tenemos los asesinatos en serie en los institutos?
En su descripción del fenómeno del malditismo, Roger Wolfe asegura que «si hay algo que vende es ese concepto de la vida bohemia, ese disfrute de la decadencia, la perversión y el morbo «por persona interpuesta», que tan bien se ajusta al voyeurismo moral de nuestra época». De acuerdo que la visión mercantilista es ineludible: sólo hay que prestar atención a titulares periodísticos del tipo «El malditismo de Antonio Vegalo acompaña hasta el velatorio». Pero ciertas actitudes muestran que la burguesa sociedad actual no se limita a mirar.
En la novela de Martin Amis La casa de los encuentros (Anagrama), Lev, un ruso que ha pasado por la traumática experiencia del gulag soviético, le escribe a su hijastra Venus, que vive en los EE.UU. de hoy, sobre por la costumbre, extendida entre los adolescentes norteamericanos, de autoinfligirse cortes en los brazos: «Si lo hacéis para combatir la insensibilización de la democracia avanzada… no puedo solidarizarme con vosotros. Otros sistemas, ¿sabes?, te anegan las glándulas de líquidos y juegan con las puntas de tus nervios».
¿Por qué esa terrible necesidad de autodestruirse? ¿La fascinación por la caída de la que hablan los que padecen vértigo? Para el escritor mexicano Gabriel Ríos, Bajo el volcán es una metáfora de la venganza de la sociedad hacia el hipersensible. ¿Habría que entender esa hipersensibildad como una patología y el arte maldito como su síntoma? ¿O es sólo fruto del aburrimiento de una burguesía demasiado satisfecha y, por tanto, sin horizontes? Quizá cuando hablamos de malditos nos referimos a dos cosas distintas.
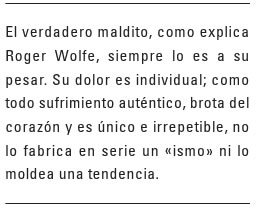
En su libro Conversaciones con Enrique Pichon Rivière sobre el arte y la locura (Ediciones Cinco), Vicente Zito le pregunta al eminente psiquiatra argentino si artistas como los malditos y los románticos no manejan las mismas pautas y procesos que los enfermos mentales. Pichon Rivière señala una gran diferencia: «El artista normal logra la (verdadera) unidad, armar lo que previamente desintegró, despedazó, cosa que no logra el artista alienado», cuya obra carece de «valor plástico», no supone «una propuesta de dinámica de cambio, sino un estereotipo» y, sobre todo, en lugar de unidad sólo puede ofrecer caos.
Para hacerlo más gráfico, el doctor pone como ejemplo el trabajo de Picasso con el inconsciente: «Picasso ha elaborado lo maravilloso a partir de una ruptura caótica, pero que ha sabido y podido recomponer, reintegrar. La muerte le ha servido para re-crear vida […] Es un artista que ha tomado su obra como camino de investigación y ha descendido a las etapas más regresivas de su propio inconsciente. Pero no se ha perdido, no ha muerto, no ha enloquecido en su viaje».
En cambio, el maldito traspasa todos los umbrales en su viaje… Hasta contemplar, horrorizado, que no puede regresar. «A veces me tengo por un explorador que ha descubierto tierras extraordinarias de las que jamás podrá regresar para darlas a conocer al mundo: pues el nombre de esas tierras es infierno. Claro que no están en México, sino en el corazón», dice el protagonista de Bajo el volcán.
Sin embargo, Lowry sí logra darnos a conocer un breve retazo de su infierno, como el náufrago que lanza al océano un mensaje en una botella…Y la mecánica de ese lanzamiento fascina al psiquiatra Pichon Rivière: «Muchas veces me he preguntado qué es lo que mueve a Lautréamont a escribir ese libro infernal que son sus Cantos de Maldoror. Y podemos decir: una situación caótica interna, un profundo dolor, una necesidad de sacarlo a flote, poder verlo, hacer que los demás lo ayuden a soportar ese infierno […] Había descendido hasta la muerte, ¡la había tocado! Ya no podía estar a solas ante semejante carga, necesitaba compartirla. Pero ir sacando afuera todo eso, objetivarlo, se convertía en una tarea pavorosamente difícil». La misma tortura que, según Gordon Bowker, sufría Lowry: «Para él, escribir era un impulso incoercible, pero también muy penoso».
Porque el verdadero maldito, como explica Roger Wolfe, siempre lo es a su pesar. Su dolor es individual; como todo sufrimiento auténtico, brota del corazón y es único e irrepetible, no lo fabrica en serie un «ismo» ni lo moldea una tendencia. Aunque el maldito busque a veces el refugio de sus camaradas y caiga en la tentación del estereotipo, ese dolor lo separa del patético impostor que intenta forzar con poses, sustancias o lemas supuestamente profundos -«Mañana podemos estar muertos», «No future»- una situación dramática que encubra lo que el Lev de Martin Amis desvelaba con descarnada lucidez: «Si lo hacéis para combatir la insensibilización de la democracia avanzada…».
El burgués aburrido y convencional empeñado en comprar la genialidad y el adolescente que se corta para «sentirse vivo» no son artistas, no son auténticos creadores: sus sensibilidades enfermizas, alienadas, se expresan con actos fragmentados y prescindibles, que se pierden en el vacío. Creen aquella promesa de eternidad en un vaso de cristal, pero la genialidad no es un sacramento que se pueda administrar. Compran un poco de fe mutilándose, pero la prosa de Lowry no se vende en las cantinas. Son lucrativos consumidores de humo. Se llenan de nada.
En cambio, el deseo revela al verdadero maldito. «Me parece ver ahora, entre los mezcales, ese sendero, y más allá, extraños parajes, como visiones de una nueva vida que pudimos haber vivido. Me parece que nos veo viviendo en algún país del norte con montañas y colinas y aguas azules», balbucea el cónsul en su borrachera. En la biografía de Lowry aparece un lugar muy parecido: una cabaña junto al agua en Vancouver. Sólo allí, apunta Gordon Bowker, en medio de una existencia sencilla y sobria, pudo «recrear el sudor y la corrupción del sur». Apenas un respiro para encontrar «ese lugar secreto preservado para la poesía, un lugar no contaminado» que Pichon Rivière intuye en Lautremont, «El sitio de mi recreo» que cantaba Antonio Vega. Después volvieron los demonios. Pero puede que ya hubiera encontrado el norte de su autenticidad. Justo antes del comienzo de Bajo el volcán brilla como una estrella la cita de Goethe: «Al que sin cesar se esfuerza por ascender… a ese podemos salvarlo».





