Conocer una lengua es algo más que hablarla. Quienes tienen la suerte de dominar varias son conscientes de las posibilidades que se les abren: más allá de posibilitar la comunicación con foráneos, descubren formas de ver y, por tanto de decir, con más rigor, con más perspectiva, la riqueza del mundo. Pero ¿qué sentido puede tener en nuestra sociedad de la comunicación aprender una de las llamadas lenguas muertas? ¿Puede aportar algo al hombre de hoy el conocimiento del griego antiguo?
La respuesta para muchos expertos en educación es que no: hay que mejorar nuestras competencias técnicas, trabajar las habilidades instrumentales y facilitar, mediante su simplificación, los entornos comunicativos. En ese contexto el futuro para las lenguas clásicas no puede resultar halagüeño y parece que este corolario recibe su triste confirmación en las tendencias educativas. Quienes deciden estudiar humanidades son valientes: se comprometen con una carrera de riesgo.
Andrea Marcolongo también es osada: estudió clásicas. Ahora se ha visto sorprendida por el éxito de su ensayo, que es una emotiva y sentida reflexión sobre la riqueza de la lengua y de la cultura sobre la que se asienta nuestra civilización. En un momento en que se ha impuesto una nueva koiné, más simple, y en que los jóvenes se esfuerzan por multiplicar su potencia lingüística por motivos profesionales, resulta extraño que este manifiesto sobre la belleza de una lengua poco presente, y casi desaparecida en los planes de estudios, haya llamado la atención del público y de la crítica.
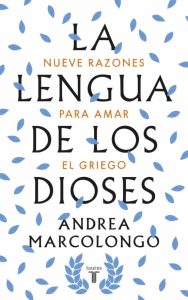
A diferencia de otros ensayos que ensalzan las humanidades, el libro de Marcolongo no rezuma erudición. Su clave ha sido evitar situarse por encima del lector medio y reconocer, sin complejos, la sensación de fracaso que agobian a quien se acerca a la compleja gramática griega, así como a la ardua tarea de la repetición y la traducción escolar. Sin complejo, reconoce que ella misma se vio desesperada ante las desinencias, que le desbordó la acentuación griega y confiesa sin pudor que no ha logrado dominar aún la alternancia de breves y largas que convirtió al griego clásico en una profunda melodía. Pero tras su primer encuentro y tras largos años de estudio, con constancia ha logrado comprender que esa articulación lingüística que tanto atormentaba su adolescencia tenía su sentido. Lo que propone ahora al lector es un viaje por la excepcionalidad del griego clásico.
No estamos, pues, ante una gramática griega, ni una introducción al mundo clásico aunque en cierto sentido La lengua de los dioses es ambas cosas. Y aunque de soslayo la escritora italiana critica los métodos de estudio de las lenguas clásicas, siempre lo hace sabiendo lo difícil que resulta sistematizar el aprendizaje de las mismas en las aulas. Es un libro que habla, como dice ella misma, «de amor por una lengua» que ya nadie habla y que nunca sabremos cómo se pronunciaba. Parte de su encanto se debe a sus misterios. Descubrimos su belleza en la prosa de Homero o de Hesíodo, su racionalidad en la de Platón, su lirismo en la de Safo, pero se nos escapa uno de sus rasgos más característicos: su musicalidad.
Marcolongo disecciona los secretos del griego con espíritu detectivesco y la pasión por sus enigmas fecunda todas las páginas de este libro. Además de ser toda una declaración de amor a la lengua de Heródoto, La lengua de los dioses es un riguroso ejercicio de racionalización lingüística. No hay nada mejor que aprender otra lengua para captar los engranajes y la estructuración de la propia.
El desarrollo de todas las lenguas impone, como aclara la joven italiana, un proceso de economización y de reducción de la complejidad. La rapidez y simplificación de la comunicación exige soltar lastres aun a costa de hacerlo contra aspectos o características más profundas, incluida la belleza. Algo así ha ocurrido con la naturaleza flexiva del griego originario o con la sofisticación de sus aspectos verbales. También con su sonido, con el género neutro y el número dual, de los cuales se ocupa Marcolongo en sendos capítulos que esclarecen esos y otros arcanos. Elucida asimismo la esencia del optativo, un extraño modo verbal que estima el grado de realización de una acción desde la perspectiva del hablante. Trata, en definitiva, de acercar a los lectores de hoy, acostumbrados a la simpleza de los tuits y cada vez más inclinados a comunicarse mediante esos nuevos ideogramas que son los emoticonos, el tesoro de las diversas piezas que componían la gramática griega. Estas, aunque resultan una complicación para nuestra forma de leer los fenómenos, revelan la profundidad de la mirada griega.
No solo somos herederos de los griegos en un sentido cultural; también desde un punto de vista lingüístico gran parte de nuestro vocabulario procede de su estirpe. Incluso me atrevería a decir que muchos de los logros de la civilización occidental nacen de esa cuna del espíritu que fue Grecia o guardan algún tipo de vinculación con ella: la Septuaginta, el amor, tanto en su forma de eros como en la de ágape, la misma democracia. Sin idealizar sus aportaciones, lo que está claro es que la ductilidad del griego clásico y su potencia semántica lo convirtieron en el vehículo adecuado para las más altas expresiones del espíritu humano, desde la filosofía y la teología hasta la poesía. Como muestra, consideremos una de las cualidades que más alaba Marcolongo: en ninguna otra lengua flexiva, afirma, el orden de las palabras es más libre que en griego clásico; no hay exigencias sintácticas que determinen en una oración el lugar de cada una de las palabras. Este sencillo hecho, que para el joven que escudriña el sentido de un fragmento resulta trabajoso, facilita la expresividad y la agilidad comunicativa tanto como la versatilidad de su dramatismo.
El esfuerzo del principiante tiene sus beneficios: si consigue con tesón superar todo aquello que al principio le resulta ajeno no solo verá mejorada su competencia cultural sino que tendrá una mayor experiencia del mundo y de sí mismo. Pero ¿cómo fomentar el estudio de una lengua y el saber sobre una cultura que ya no existe? ¿Cómo responder a esa pregunta impertinente que asedia como una pesadilla a quienes se dedican a las humanidades: para qué estudiar una lengua que no se habla? Marcolongo ofrece una respuesta muy clara: necesitamos conocer el griego antiguo, como el latín, no como si fuera un ejercicio de exotismo cultural, sino por propia necesidad antropológica: «En los textos griegos ya no leemos el mundo griego: nos leemos a nosotros mismos», afirma.
Finalmente, Marcolongo aborda dos temas más: la práctica de la traducción y el desarrollo histórico del griego, desde los diversos dialectos hasta su configuración moderna. En el primer caso, explica que traducir de una lengua a otra no es un proceso mecánico: hay que conocer sus entresijos gramaticales, pero sobre todo penetrar en su espíritu. En el segundo, expone cómo la «lengua de los dioses» terminó siendo confinada territorialmente, mientras se expandía hegemónicamente el latín. Sin embargo, no hay que olvidar que esta última lengua se construye sobre muchos préstamos griegos y que para los romanos la cumbre de la cultura descansaba sobre las laderas de Grecia.
Hay razones, pues, para amar el griego y para frecuentar sus paisajes con nostalgia, pero también con el agradecimiento que suscita la conciencia de nuestra pertenencia: querámoslo o no, somos de alguna manera hijos de esa lengua. Podemos practicar nuestra ingratitud y olvidar las fuentes de las que procedemos, obviando la importancia de las humanidades y postergando las simientes de las que han nacido nuestros logros. O podemos ejercitarnos en la lealtad y aceptar amorosamente nuestra deuda con una lengua que de algún modo sigue siendo nuestra porque nos ha constituido. Haremos el mundo más nuestro si afinamos más nuestra capacidad para leerlo en griego. Para esa tarea, el libro de Marcolongo es verdaderamente estimulante





