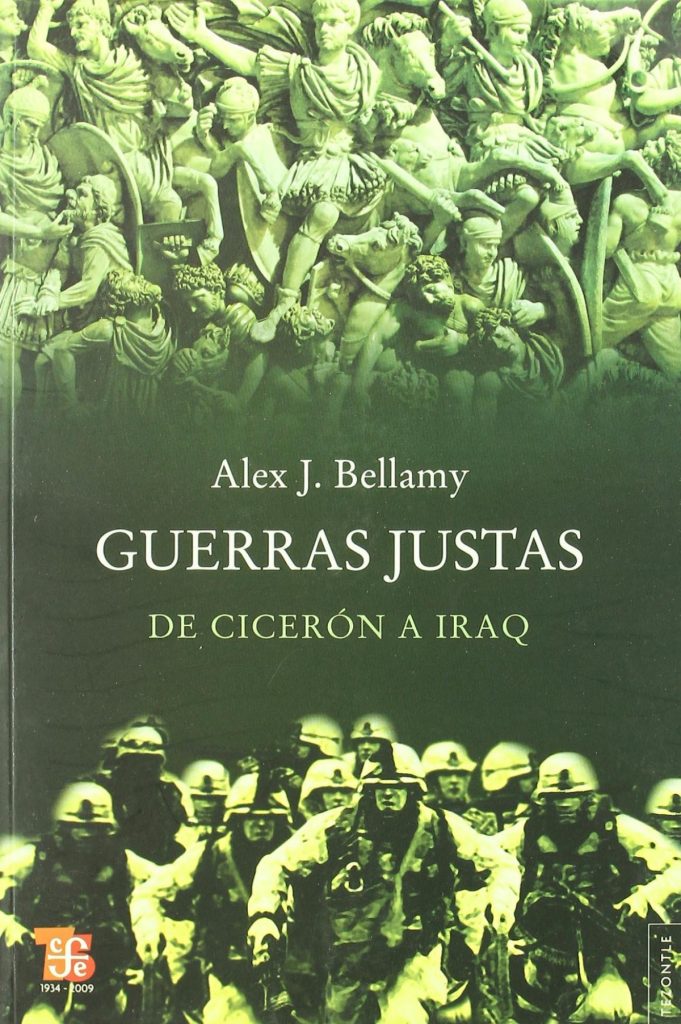Alex J. Bellamy es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Queensland (Australia). Se ha ocupado de los aspectos normativos del uso de la fuerza militar, en particular la ética y las leyes de la guerra, las operaciones de paz y las intervenciones humanitarias.
Avance
La tradición de la guerra justa, lo que un autor como Michael Walzer llama la convención de la guerra, se remonta a la Antigüedad; ya los griegos se plantearon los problemas asociados a ella, básicamente, la de humanizarla tanto como fuera posible. Las medidas para suavizar los efectos de algo que parece inevitable (solo Kant se atrevió a hablar de una «paz perpetua») se encuentran en el clasicismo greco-latino, en el cristianismo, en la cultura medieval (las normas de la caballería); por supuesto, en el Renacimiento y en la Ilustración. En todos esos siglos no han dejado de plantearse cuestiones que hoy siguen siendo debatidas, agudizadas por las nuevas posibilidades de destrucción de la guerra moderna. Si Roma trajo una cierta conciencia de humanidad con el ius gentium y la idea de que existen leyes vinculantes para todos, el pensamiento medieval, esencialmente cristiano, aportó cuestiones como quién puede declarar legítimamente la guerra, la justicia de la causa para emprenderla o la doctrina del doble efecto, la relación entre lo que se persigue conseguir en la guerra y los daños causados para lograr ese fin. Distintas corrientes de pensamiento legal (realistas, legalistas, reformistas) hicieron sus propias aportaciones desde sus respectivos puntos de vista. En ese transcurso histórico aparecen figuras como el ineludible Francisco de Vitoria, Maquiavelo, Erasmo, Hobbes o Kant, entre otros muchos.
Con nuevos ropajes, todas las cuestiones abordadas por ellos siguen vigentes. Además, las catástrofes bélicas del siglo XX (las dos guerras mundiales) provocaron nuevas reflexiones, como las habían provocado antes las guerras de religión del siglo XVII. La Sociedad de Naciones, la ONU o la capacidad de aplicar sanciones, son creaciones relativamente recientes, alumbradas a raíz de los desastres vividos. El mundo contemporáneo, además, ha asistido al despliegue del terrorismo, a las guerras preventivas y a las intervenciones humanitarias. Todos esos asuntos plantean nuevos y espinosos problemas. Puede haber terrorismos nacidos de una causa justa e intervenciones humanitarias que encubran intereses propios. Y las situaciones extremas —propiciadas, por ejemplo, por el terrorismo o casos de genocidio— han obligado a plantearse la necesidad de prescindir ocasionalmente de las reglas de la guerra justa. ¿Qué hacer? Las respuestas tajantes y definitivas no parecen hechas para un asunto como este. Como dice el autor, «más que una teoría o una planilla de control que se usa para determinar si una guerra en particular es justa o injusta, la tradición de la guerra justa ofrece un marco que usan diversas comunidades para debatir la legitimidad de las guerras». El secular debate sobre la guerra justa quizá no sea más que la búsqueda de un lenguaje común. Pero un lenguaje común es la base imprescindible para entenderse.
Artículo
Ya en la introducción, el autor adelanta los dos objetivos de su trabajo, que se corresponden con las dos partes en que se divide: mostrar la evolución de la tradición de la guerra justa (que se relaciona con el mal menor) y las controversias que la conformaron históricamente, e investigar los dilemas normativos que plantean las guerras contemporáneas respecto de esa tradición. La tradición de la guerra justa, con sus ramificaciones (escolasticismo, neoescolasticismo, guerra santa, caballería, derecho canónico, derecho positivo…, que hoy se resumen en derecho positivo, derecho natural y realismo) tiene tres elementos comunes: la preocupación de que recurrir a la guerra sea un hecho limitado y con un desenvolvimiento tan humano como sea posible; el remontarse a tradiciones occidentales de pensamiento teológico, legal y filosófico; y adherirse a las reglas que gobiernan la decisión de empezar la guerra (ius ad bellum) y su conducción (ius ad bello), aunque difieran en su interpretación. «La tradición de la guerra justa es en sí misma una prolongada conversación normativa que ha cristalizado en torno a determinados principios que Walzer ha denominado convención de la guerra». Y «tiene que ver fundamentalmente con la restricción de la guerra mediante la legitimación de ciertos tipos de acciones y la deslegitimación de otros». Así, en la primera parte del libro, el autor sigue la evolución de las corrientes de pensamiento que componen la tradición de la guerra justa; en la segunda explora algunos dilemas normativos planteados por la guerra contemporánea, refiriéndolos a la tradición de la guerra justa.
Un poco de historia
La tradición de la guerra justa se remonta a la Antigüedad. Los griegos postularon normas de respeto a los no combatientes y a los prisioneros, primando, por ejemplo, el rescate sobre la ejecución; aunque esas normas estaban limitadas a las guerras entre griegos. Roma fue un poco más allá, aportando la idea de que hay leyes vinculantes para todos, el ius gentium, que implicaba una cierta conciencia de la humanidad. La Edad Media, en la que destacaron el derecho canónico, el escolasticismo, el código de caballería y las cruzadas (guerra santa), aportó ideas significativas a la tradición de la guerra justa, como quién tenía autoridad legítima para declarar la guerra (quien no respondiera a un poder superior), además de la intención correcta y la justa causa, o la doctrina del doble efecto, todavía vigente, que apunta a la división entre las intenciones y los resultados, o los beneficios obtenidos y los daños causados para conseguirlos. Durante la Reforma y el Renacimiento encontramos cuatro subtradiciones: el neoescolasticismo de la escuela española, en el que destaca la importante figura de Francisco de Vitoria, para algunos —no, por cierto, para el autor—, el padre del derecho internacional moderno; el realismo, cuyo máximo representante es Maquiavelo; el legalismo, para el que solo es justa la guerra que es absolutamente necesaria, cuando se han agotado todas las vías de solución de un conflicto; y el reformismo, cuyos representantes son más exigentes y críticos con la guerra y cercanos al pacifismo, sin abrazarlo del todo. Como Erasmo, preferían una paz injusta a una guerra justa.
La devastación causada por las guerras de religión del siglo XVII, cuando se consideraba legítima la guerra en defensa del dogma, provocó una reacción. Junto al realismo de Hobbes, para el que la preservación del Estado soberano es la primera barrera contra la guerra, o el legalismo de un Grotius, destaca, dentro de la corriente reformista, la gran figura de Kant. Mirando no ya a la suavización de la guerra, sino a su abolición (la paz perpetua), el de Könisberg hizo, en el opúsculo de ese título, una gran aportación al pensamiento sobre la guerra justa profundizando en el derecho internacional. En el periodo inaugurado por la Revolución Francesa se da un predominio del realismo, que pasa a ser ideología del Estado, combinando nacionalismo y militarismo. Hegel, que sienta las bases de la razón de Estado, rechaza los principios de la tradición de la guerra justa y reconoce como guerras justificables, junto a las de autodefensa, las emprendidas por civilizaciones superiores contra otras inferiores. Priman las consideraciones estratégicas sobre las morales, y si bien se admite que la guerra tiene límites, no se considera que tenga límites morales universales (Clausewitz). De otro lado, el humanitarismo liberal hace grandes aportaciones a la conducta en la guerra. La fundación de la Cruz Roja y las conferencias sobre paz y desarme de La Haya, que establecen el arbitraje de disputas entre Estados y prohíben ciertas armas, son manifestaciones de esa tendencia, acentuada tras la catástrofe de la Primera Guerra Mundial que da paso al sistema de arbitraje de la Liga de las Naciones.
A vueltas con el realismo
A partir de 1945, dice Bellamy, la tradición de la guerra justa se convirtió en una especie de realismo modificado, o el realismo se impregnó de la doctrina de la guerra justa. Influyeron para ello los traumas del nazismo (que para Hannah Arendt y otros fue una consecuencia lógica del dogma modernista y realista) y la bomba atómica. Se dio un nuevo tipo de realismo, caracterizado por poner restricciones realistas a la guerra o proponer estructuras (capacidad de sancionar) para imponer las reglas de la guerra. Hubo quien, como Reinhold Niebuhr, planteó «una vía media entre un pacifismo irresponsable que se negaba a oponerse al fascismo y al comunismo, y un realismo sin atenuantes que aprobaba la idea de ser el primero en un ataque nuclear». A estos realistas les preocupaba la excesiva confianza en la moralidad y la ley, que, en su opinión, debían ser secundarias con respecto al poder y la prudencia. Bellamy los llama «realistas de principios» por oposición a realistas posteriores que se han apoyado en ellos para negar cualquier papel a la moralidad y la ley en la política exterior. Por parte de la corriente legalista se defendió el fortalecimiento del derecho tras la imposibilidad de evitar las guerras de agresión iniciadas por Alemania y Japón. En resumen, desde 1945, escribe el autor, «las leyes positivas de guerra se han convertido en un amplio sistema de reglas que abarcan una presunción contra la guerra de agresión, reglas que rigen el principio de inmunidad de los no combatientes y la legítima conducta de guerra, y un sistema, si bien parcial, para llevar a juicio a los transgresores graves. Sin embargo… el desarrollo de normas legales se ha visto seriamente restringido por consideraciones realistas», algo patente en la tendencia de muchos Estados a negociar sobre la base de los intereses nacionales.
La segunda parte del libro la dedica Bellamy a lo que él mismo llama temas contemporáneos: terrorismo, preempción (forma admisible de la prevención), bombardeos aéreos e intervención humanitaria; asuntos, sobre los que el lector encontrará, en la historia reciente y en la actualidad, abundantes ejemplos sin forzar la imaginación. Antes de abordarlos directamente, procede a un análisis de la tradición de la guerra justa. Esta se ha nutrido de corrientes (o subtradiciones, como las llama el autor) diversas. Así, el realismo, que se centra en «el menor de los males», y que al ya clásico Walzer le parece la antítesis de la doctrina de la guerra justa. A Bellamy, sin embargo, le parece «totalmente razonable hablar de una línea realista dentro de una descripción de la guerra justa»; ya que ni todos los realistas desdeñan las restricciones de orden moral en política internacional ni las reglas legales y morales pueden escapar del todo a las realidades políticas. Por no recordar que las sociedades tienden a apoyar el comportamiento realista de los líderes. En cuanto a otras dos subtradiciones como son el derecho positivo (legal) y derecho natural (moral), considera que ambos se necesitan mutuamente. Si hoy prima el derecho positivo frente a la vaguedad y la libertad que en la práctica deja a los soberanos el derecho natural, no cabe descartar a este, al que los propios políticos suelen apelar (o a la moral que le subyace o deriva de él) al condenar el terrorismo o justificar intervenciones humanitarias, por ejemplo.
Dos exigencias absolutas
Dentro de las reglas principales de la tradición de la guerra justa, dos le parecen a Bellamy exigencias absolutas: la obligación de demostrar fehacientemente las razones para ir a la guerra (correspondiente al ius ad bellum) y la inmunidad de los no combatientes (correspondiente al ius in bello). Y en cuanto a la práctica de la guerra justa, señala tres cuestiones clave o dilemas. Una es la relación entre ius ad bellum y ius in bello, que permite, como señala Walzer, que una guerra justa puede desarrollarse injustamente y viceversa; en otras palabras, que nuestra conducta socave las razones de nuestros actos (algo patente en ciertos casos de terrorismo). Otra es la posible ruptura de las reglas o su interpretación permisiva por razones de necesidad o emergencia, lo que también es patente en el caso de la guerra contra el terror. Aquí, Bellamy plantea la regla moral absoluta de justificar en forma adecuada el uso de la fuerza, además de la ya expuesta referida a la inmunidad de los no combatientes.
La última cuestión clave tiene que ver con la modificación de las reglas de la guerra justa, algo puesto sobre el tapete tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
En el último tramo del libro, Bellamy analiza esas cuestiones (conflicto entre las subtradiciones, relación entre el ius ad bellum y el ius in bello, la ética de la necesidad y la emergencia que lleva a la ruptura de las reglas y el cambio de estas) en el marco de los debates contemporáneos sobre terrorismo, preempción, bombardeos aéreos e intervención humanitaria.
El terrorismo lo define como «el ataque deliberado a no combatientes con fines políticos». Y lo condenable en él es -una vez más- el que esté dirigido a no combatientes; no la motivación política ni el hecho de que lo ejerzan actores no estatales (aunque también -señala Bellamy- existen Estados terroristas y el terrorismo de Estado ha matado a más gente que el terrorismo no estatal). En sentido moral, el terrorismo se define más por sus acciones que por sus agentes, y «el peligro de calificar todo de terrorismo es una forma de inconsistencia moral, que en última instancia genera relativismo moral». En cuanto a las justificaciones que se puedan dar del terrorismo (el fin válido que justifica medios violentos, la responsabilidad colectiva de unos civiles beneficiarios de un régimen opresor, la emergencia suprema ante una opresión extrema o casos de genocidio, o el presunto mandato divino) son todas rechazables: el terrorismo nunca es justificable, aunque se deba distinguir entre actos terroristas y organizaciones terroristas.
Preempción vs. prevención
La preempción es la acción por temor a una amenaza inminente, clara y específica. Es distinta de la prevención —en la que la amenaza no es inminente— y se relaciona con la autodefensa; por lo que puede existir un derecho limitado de preempción ante un ataque inminente que requiera una respuesta autodefensiva y siendo proporcionada esa respuesta. La historia reciente nos ofrece algunos casos interesantes de preempción en los que han confluido casos de terrorismo y nuevos planteamientos revisionistas por parte de pensadores y dirigentes de Estados Unidos. Los argumentos de estos tienen que ver con la necesidad de adelantarse a golpear a un enemigo que no avisa y con la suposición de que la demora en contrarrestar el ataque planeado irá en perjuicio del Estado agredido para defenderse adecuadamente. Estos argumentos se han plasmado en casos de prevención ilícita, como la invasión de Iraq en 2003, que al autor le parece injustificada por no ser Iraq una amenaza inminente y por no haber apurado las alternativas al uso de la fuerza.
El caso de los bombardeos aéreos vuelve a poner en el centro la cuestión básica de discriminar entre combatientes y no combatientes. Bellamy sigue de nuevo a Michael Walzer enfatizando el absoluto moral de no dañar a los no combatientes. El desafío moral aquí consiste en evitar combatir al terrorismo infringiendo los valores por los que combatimos. Y las cuestiones prácticas involucradas tienen que ver con la selección de los blancos y los errores cometidos al hacerlo, y con el empleo de ciertas armas. Por ejemplo, sostiene el autor que, en la invasión de Afganistán en 2001, se falló en el debido cuidado en la campaña de bombardeos. Aunque se llevó la guerra aérea con alto grado de respeto a los principios de discriminación y proporcionalidad, hubo tendencia a transferir el riesgo de las fuerzas estadounidenses a los no combatientes afganos, algo dudosamente moral, aunque no lo sea legal y políticamente.
La intervención humanitaria («la más controvertida de las formas contemporáneas de guerra») es otro asunto complejo, como todos en la tradición de la guerra justa, en el que deben conciliarse la ética y la ley; en otras palabras, los derechos comunes y la soberanía de las comunidades o naciones. Para el autor, aunque hay crímenes que suponen tal afrenta al derecho natural que justifican la intervención, hay que tener en cuenta los argumentos en contrario, como que el orden internacional se basa en la soberanía o el peligro real de abuso. La experiencia, además, demuestra (casos de Iraq o Darfur en 2003) que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU —que es el órgano con autoridad legal para permitir acciones de intervención humanitaria— pueden anteponer sus propios intereses. Y, en sentido contrario, no se han autorizado oportunamente intervenciones contra criminales como Idi Amin, Pol Pot o Milosevic. Estableciendo una relación entre causa justa y autoridad correcta, y sujeta a cálculos de prudencia y proporcionalidad, la intervención humanitaria es no solo permisible sino exigible moralmente.
Bellamy cierra su trabajo recordando que «más que una teoría o una planilla de control que se usa para determinar si una guerra en particular es justa o injusta, la tradición de la guerra justa ofrece un marco que usan diversas comunidades para debatir la legitimidad de las guerras. Sin un lenguaje común, sería imposible llevar a cabo un debate significativo… La tradición de la guerra justa les permite a los actores justificarse de manera significativa».
Foto: © Galería de Roozboy en www.pixabay.com